Source: The Conversation – (in Spanish) – By Emilio José García Gómez-Caro, Responsable Unidad de Cultura Científica, Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC)
Este artículo forma parte de la sección The Conversation Júnior, en la que especialistas de las principales universidades y centros de investigación contestan a las dudas de jóvenes curiosos de entre 12 y 16 años. Podéis enviar vuestras preguntas a tcesjunior@theconversation.com
Pregunta formulada por Ismael de la Rosa, de 14 años. IES Giner de los Ríos (Motril, Granada)
Imagina que eres un personaje de Minecraft y que pasas el tiempo recogiendo recursos, apilando cubos o luchando contra algún monstruo. De repente, un buen día, sin saber cómo ni por qué, adquieres conciencia de ti mismo y sospechas que ese mundo cúbico que habitas no es más que un juego creado por seres que viven fuera de él. Incluso sientes que no eres más que el avatar de un jugador que podría aburrirse de ti y borrar tu existencia con un clic.
En definitiva, te preguntas si no estarás viviendo en una simulación, si no serás parte de ella.
¿Y si la realidad no es más que una ilusión?
No hace falta ser un personaje de videojuego autoconsciente para preguntarse por la naturaleza de lo “real”. Mucho antes de que existieran videojuegos, computadoras o la propia palabra “simulación”, filósofos como Parménides, Platón, Descartes, Zhuang Zhou o Bertrand Russell ya habían puesto en duda si la realidad no es más que una ilusión, e incluso si habría alguna manera de confirmar que vivimos en un sueño.
En 2003, el filósofo de la Universidad de Oxford Nick Bostrom publicó un artículo con un título directo: ¿Estás viviendo en una simulación?. Allí planteaba la hipótesis de que seamos el NPC –las siglas en inglés de non playable character o “personaje no jugable” en un videojuego– de un universo creado por una especie tecnológicamente superior (humana, máquina, extraterrestre o deidad).
Es más, planteaba si esa especie no sería, a su vez, otra realidad simulada, y nosotros, como la serie de dibujos animados que ven los Simpson: una ficción dentro de otra ficción. Y así hasta quién sabe cuántos niveles de realidades anidadas. Algunos estudios posteriores incluso calcularon que la probabilidad de que seamos una simulación es solo un poco menor del 50 %.
Pero ¿por qué íbamos a vivir en una simulación? ¿Cuáles son las bases para creerlo? El argumento de Bostrom es relativamente sencillo. Imagina una civilización “posthumana”, con un desarrollo tecnológico y una capacidad de computación tan enormes que pueden simular universos con leyes bien definidas y habitantes autoconscientes. Llamemos a esa sociedad la “realidad base”.
Imagina ahora que no solo tienen la capacidad, sino también la voluntad de hacerlo, y que comienzan a generar simulaciones de todo tipo, algunas con capacidad para crear a su vez nuevas simulaciones. Si estas dos premisas se cumplen, para Bostrom resulta casi inevitable que seamos una de esas simulaciones.
Es pura estadística: de la infinidad de mundos posibles, solo existe una “realidad base”, el resto son simulaciones de simulaciones. Lo lógico es pensar que nosotros seamos una de ellas y no la realidad original. Lo paradójico es que Bostrom y su artículo también serían fruto de una simulación.
En busca del “fallo en la Matrix”
Para muchos, esto no pasa de ser un juego lógico-filosófico, casi una conversación divertida entre colegas. Para otros, es un tema de mayor calado, sobre todo cuando surge la pregunta de si habría alguna manera de demostrar, mediante la observación del mundo que nos rodea, si realmente vivimos en una simulación o no. O, dicho de otro modo: ¿puede la ciencia ayudarnos a encontrar un “fallo en la Matrix”? Pues tal vez sí.
Antes que nada, Houman Owhadi, experto en matemáticas computacionales del Instituto Tecnológico de California, nos advierte: “Si la simulación tuviera una potencia de cálculo infinita, no habría forma de saber si vivimos en ella, porque podría simularse con todo el realismo que se quisiera”. Es decir, en ese caso sería imposible ver las costuras del juego.
Asumamos entonces que nuestros programadores tienen una capacidad de cálculo grande, pero limitada. Para diseñar un mundo tan complejo como el nuestro, necesitan tomar algunos “atajos computacionales”, igual que hacemos en videojuegos y simulaciones numéricas. Estos atajos podrían provocar paradojas o irregularidades que, según algunos autores, podrían detectarse con experimentos de física cuántica o con observaciones cosmológicas. Sería como si nuestro personaje de Minecraft encontrara un bug (error) en el juego.
Por ejemplo, uno de estos atajos podría ser la discretización del espacio y del tiempo. La física teórica actual empieza a asumir que quizás no sean continuos, sino que vayan “a saltos”. Es decir, están discretizados. Esta estrategia es muy habitual en las simulaciones numéricas que hacemos en ordenadores para ahorrar recursos. Bajo la hipótesis de la simulación, demostrar que nuestro espacio-tiempo es discreto podría ser como “ver las tripas” del programa.
Un mundo solo para tu mente
Otros autores defienden que, si los programadores viven en un universo como el nuestro, simular nuestras leyes físicas exigiría una cantidad de energía y de potencia informática de tal calibre que sus propias leyes lo impedirían. Una alternativa en este caso es no recrear toda la realidad, sino únicamente la que tú –quien lees estas líneas– percibes. Así, los programadores solo tendrían que encargarse de simular un universo en tu mente, algo mucho menos costoso desde el punto de vista computacional.
En ese escenario, este artículo y yo mismo no seríamos más que parte de la ficción diseñada para ti.
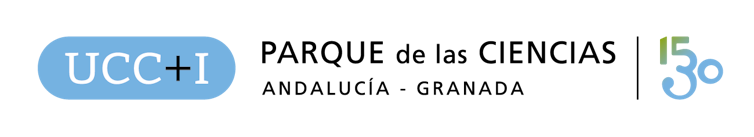
El museo interactivo Parque de las Ciencias de Andalucía y su Unidad de Cultura Científica e Innovación colaboran en la sección The Conversation Júnior.
![]()
Emilio José García Gómez-Caro recibe fondos de CSIC/FECYT
– ref. ¿Vivimos en una simulación? – https://theconversation.com/vivimos-en-una-simulacion-262176

