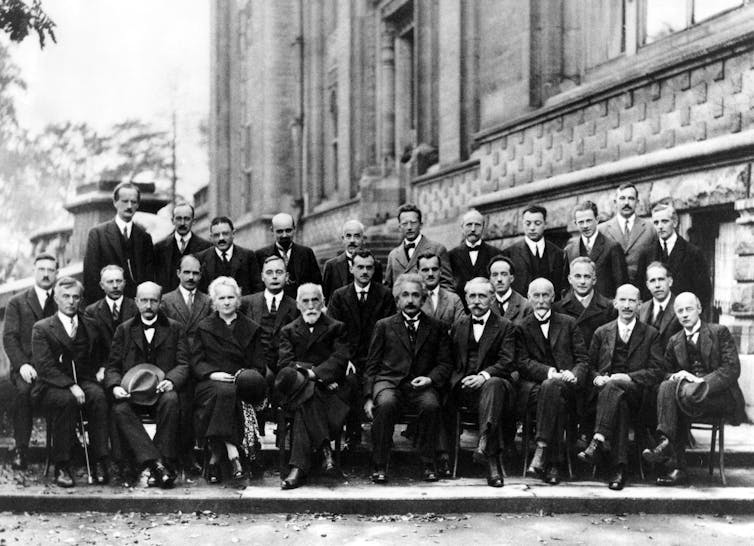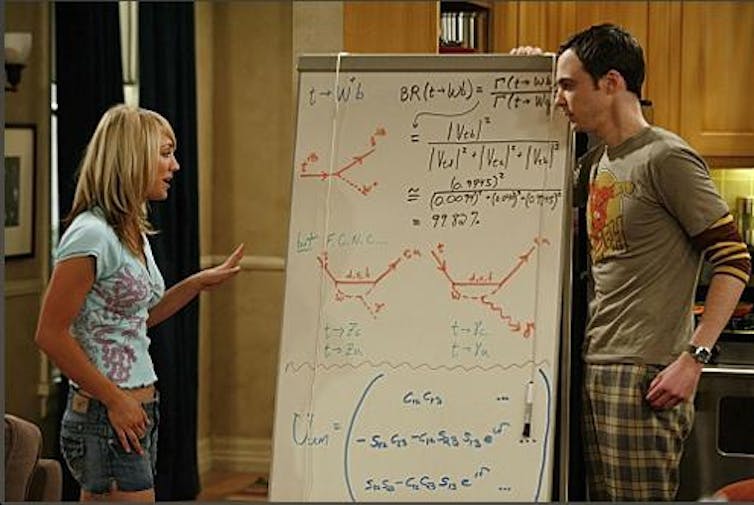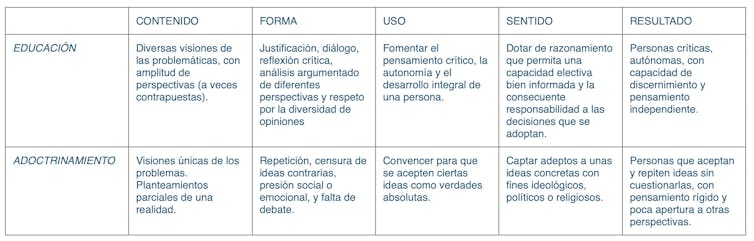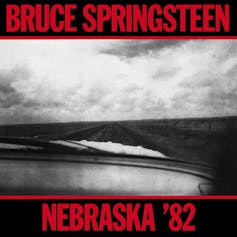Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ediberto Román, Professor of Law, Florida International University

Poco después de que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) anunciara que el rapero puertorriqueño Bad Bunny sería la estrella del intermedio de la Super Bowl, los medios de comunicación conservadores y los funcionarios de la administración Trump saltaron al ataque.
La directora de Seguridad Nacional, Kristi Noem, prometió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (el ICE) “estaría atento a la Super Bowl”. El presidente Donald Trump calificó la selección como “absolutamente ridícula”. El comentarista de derechas Benny Johnson lamentó el hecho de que Bad Bunny “no tenga canciones en inglés”. El rapero, se quejó la comentarista conservadora Tomi Lahren, “no es un artista estadounidense”.
Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito A. Martínez Ocasio, es una superestrella, uno de los artistas más escuchados del mundo. Y como es puertorriqueño, también es ciudadano estadounidense.
Sin duda, Bad Bunny cumple muchos requisitos que irritan a los conservadores: apoyó a Kamala Harris para la presidencia en 2024, tiene un guardarropa que desafía los estereotipos de género, ha criticado duramente las políticas antiinmigración de la administración Trump y ha rechazado hacer giras por el territorio continental de Estados Unidos por temor a que algunos de sus fans puedan ser perseguidos y deportados por el ICE. Además, sus letras explícitas, la mayoría de las cuales están en español, harían temblar incluso al más ferviente defensor de la libertad de expresión.
Sin embargo, como expertos en cuestiones de identidad nacional y políticas de inmigración de EE. UU., creemos que los insultos de Lahren y Johnson dan en el clavo sobre por qué el cantante ha desatado tal tormenta en la derecha. El espectáculo de un rapero hispanohablante actuando durante el evento deportivo más visto de la televisión estadounidense es un rechazo directo a los esfuerzos de la administración Trump por ocultar la diversidad del país.
La colonia puertorriqueña
Bad Bunny nació en 1994 en Puerto Rico, un territorio no incorporado de Estados Unidos que el país adquirió tras la guerra hispano-estadounidense de 1898. Es el hogar de 3,2 millones de ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Si fuera un estado, sería el trigésimo más grande en población, según el censo de Estados Unidos de 2020.
Pero Puerto Rico no es un estado, sino una colonia de una época pasada de expansión imperial. Los puertorriqueños no tienen representantes con derecho a voto en el Congreso y no pueden participar en la elección del presidente de los Estados Unidos. También están divididos sobre el futuro de la isla. Una gran mayoría busca ser un estado más del país o adquirir una forma mejorada del actual estatus de Estado Libre Asociado, mientras que una pequeña minoría lucha por la independencia.

Mario Tama/Getty Images
Pero hay algo que todos los puertorriqueños tienen claro: son de una tierra no soberana, con una cultura latinoamericana claramente definida, una de las más antiguas de América. Puerto Rico puede pertenecer a los Estados Unidos –y muchos puertorriqueños aceptan esa relación especial–, pero la isla en sí no suena ni se siente como el resto de la nación.
Los más de 5,8 millones de puertorriqueños que residen en los 50 estados complican aún más el panorama. Aunque legalmente son ciudadanos estadounidenses, estos en general no suelen verlos de esa manera. De hecho, una encuesta de 2017 reveló que solo el 54 % de los estadounidenses sabía que los puertorriqueños eran ciudadanos de su mismo país.
La paradoja del ciudadano extranjero
Los puertorriqueños viven lo que describimos como la “paradoja del ciudadano extranjero”: son estadounidenses, pero solo los que residen en el territorio continental disfrutan de todos los derechos de ciudadanía.
Un informe reciente del Congreso afirmaba que la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños no es “igualitaria, permanente e irrevocable, protegida por la 14ª Enmienda… y el Congreso se reserva el derecho de determinar la disposición del territorio”. Cualquier ciudadano estadounidense que se traslade a Puerto Rico deja de poseer todos los derechos que tiene en el territorio continental.
La selección de Bad Bunny para el espectáculo del descanso de la Super Bowl ilustra esta paradoja. Además de las críticas de figuras públicas, hubo llamamientos generalizados entre los influencers de MAGA (siglas del movimiento Make America Great Again) para deportar al rapero.
Esta es solo una de las formas en las que se recuerda a los puertorriqueños, así como a otros ciudadanos latinos, que son los “otros”.
Las detenciones del ICE de personas que simplemente parecen ser inmigrantes, una táctica que recientemente ha recibido la aprobación del Tribunal Supremo, son un ejemplo de su condición de extranjeros.
Y la mayor parte de las redadas del ICE se han producido en comunidades predominantemente latinas de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Esto ha obligado a muchas de ellas a cancelar las celebraciones que tenían planeadas para el Mes de la Herencia Hispana.
¿Quiere recibir más artículos como este? Suscríbase a Suplemento Cultural y reciba la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música, seleccionados por nuestra editora de Cultura Claudia Lorenzo.
El alcance global de Bad Bunny
El fervor xenófobo contra Bad Bunny ha llevado a líderes políticos como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a pedir una figura más adecuada para la Super Bowl, como el artista de música country Lee Greenwood. Refiriéndose a Bad Bunny, Johnson dijo: “Parece que no es alguien que atraiga a un público amplio”.
Pero los hechos contradicen esa afirmación. El artista puertorriqueño ocupa los primeros puestos de las listas de música mundiales. Tiene más de 80 millones de oyentes mensuales en Spotify. Y ha vendido casi cinco veces más álbumes que Greenwood.
Ese atractivo global ha impresionado a la NFL, que espera organizar hasta ocho partidos internacionales la próxima temporada. Además, los latinos representan la base de aficionados de más rápido crecimiento de la liga, y México es su mayor mercado internacional, con 39,5 millones de aficionados.
La participación de Bad Bunny en la Super Bowl puede convertirse en un momento político importante. Los conservadores, en su afán por destacar la “alteridad” del cantante –a pesar de que Estados Unidos es el segundo país con mayor número de hispanohablantes del mundo–, pueden haber educado sin querer a Estados Unidos sobre la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños.
Mientras tanto, los puertorriqueños y el resto de la comunidad latina de Estados Unidos siguen preguntándose cuándo serán aceptados como iguales en la sociedad.
![]()
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
– ref. ¿Por qué los conservadores estadounidenses no quieren que Bad Bunny actúe en la Super Bowl? – https://theconversation.com/por-que-los-conservadores-estadounidenses-no-quieren-que-bad-bunny-actue-en-la-super-bowl-268006