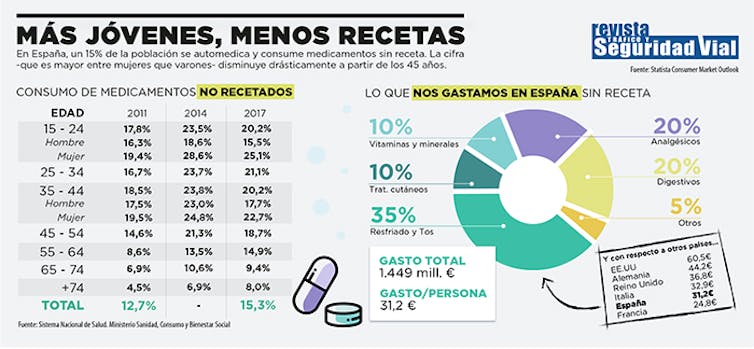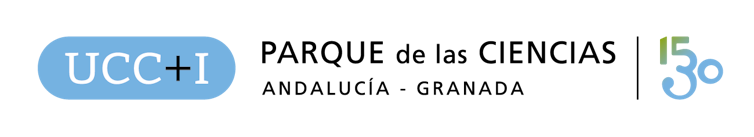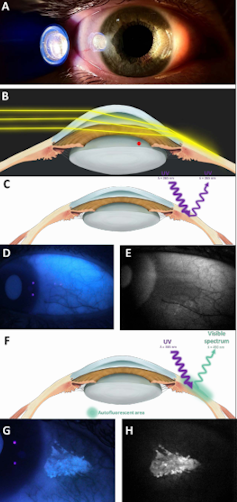Source: The Conversation – (in Spanish) – By Sofía López Hernández, Profesor de Comunicación Audiovisual. Crítico de cine, Universidad Villanueva
El Jurado de la Sección Oficial del pasado Festival de Cine de San Sebastián otorgó su gran premio, la Concha de Oro, a Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. La directora y guionista comentó, al recibir también el Premio Feroz Zinemaldia –que concede la AICE (Asociación de Informadores Cinematográficos de España)– del certamen, que “tenía mucho vértigo de que la propuesta no se entendiera” porque se trataba de algo arriesgado. Pero se entendió. Consiguió su objetivo: no solo que gustara, sino que se hablara de ella.
Los domingos narra la historia de Ainara, una chica de 17 años que debe decidir su futuro. Su familia le pregunta qué carrera elegirá. Pero la noticia de que su verdadera inquietud es ser monja de clausura les pilla por sorpresa, y esto provoca una crisis familiar.
La recepción ha sido buena por parte de personas que toman diferentes posiciones ante la vida, en este caso, creyentes y no creyentes. Y no solo le ha sucedido con Los domingos. La filmografía de Alauda Ruiz de Azúa lo confirma. Interpeló y gustó su ópera prima, Cinco lobitos (que ganó tres Premios Goya), y el año pasado la serie Querer también triunfó en los premios televisivos y entre la audiencia. Sus historias parecen llegar a todo el mundo, independientemente de sus posiciones ideológicas.
Un enfoque diferente
El éxito radica en el modo de hacer cine de Ruiz de Azua, en los temas que selecciona y, sobre todo, la forma en la que los trata, el estilo. La realizadora vasca elige asuntos cotidianos que, por su complejidad, plantean miradas poliédricas, bien sean las sombras y luces de una madre primeriza, las incomprensiones que recibe una víctima de violencia de género por parte de su familia o las diferentes posiciones vitales de la gente ante una adolescente que quiere ser monja.
En el caso que nos ocupa, arriesga un paso más. Los domingos es un espécimen verdaderamente excepcional en el panorama cinematográfico. Y no es que no haya en el cine español actual películas sobre temas religiosos, que las hay. Pero lo inusual es la seriedad, el rigor y la delicadeza del enfoque que da una realizadora que no tiene fe.
Ruiz de Azúa, en una entrevista hecha durante del Festival de Cine de San Sebastián 2025, me comentó que:
“Es una historia que escuché en la juventud, una chica que tenía vocación religiosa. Me llamó mucho la atención. Tenía curiosidad, fascinación. Me era algo muy ajeno. Después de rodar ‘Cinco Lobitos’, vi que lo podría contar desde el prisma de la familia. Y ahí sí encontré esa pregunta más compleja: ¿cómo la acompaña la familia? ¿O no la acompaña? ¿Cómo se posiciona aquí?”

BTEAM Pictures
No se trata solo de dar con la tecla, con el tema adecuado, sino también con el enfoque. A Ruiz de Azúa le atrae comenzar los procesos creativos para explorar escenarios que plantean dilemas difíciles de resolver, a ver qué se encuentra. Y lo hace con mucho respeto. Observa, investiga, pregunta, sopesa. Es meticulosa y cuidadosa con los pequeños detalles:
“Cuando me meto en universos desconocidos, intento ser muy rigurosa y muy analítica… casi como un poco antropóloga; me gusta esa perspectiva. Y luego trabajo con las sensaciones y el imaginario que eso me genera. Pero sí, el rigor me parece importante. En el amor al detalle, a lo meticuloso… sacas muchas cosas que hablan de nosotros”.
Así consigue mostrar la complejidad de las posibles miradas sin caer en el maniqueísmo. En Los domingos se plasman las diferentes posturas ante una vocación religiosa: la de la fe de Ainara contrapuesta a la ausencia de fe de su querida tía Maite. El público se puede identificar con la una o con la otra sin sentirse maltratado o ridiculizado.
“Lo que me ha enganchado del cine desde pequeña era intentar entender a otras personas. Ese era el mecanismo que activaba en mí”.
Las trascendencia del día a día
Ruiz de Azúa es gran admiradora del director de cine japonés Yasujirō Ozu, de quien bebe y con quien se identifica por una mirada austera y sutil:
“Intento que lo cotidiano de alguna manera trascienda (…). Supongo que para mí viene de un cine que me ha gustado siempre, de Ozu, las películas a las que se las denomina trascendentes, no tanto en el sentido religioso sino porque, como caen en lo cotidiano, lo elevan a un sitio un poco más profundo. Y me interesa; me parece muy difícil, pero me interesa. Creo que es una sensación que el cine puede evocar muy bien; combina elementos y de repente construye eso”.
Como Ozu, su tema fetiche es la familia. Y plasma lo de cada día; en el caso de su última película: los rituales, las comidas de los domingos, la asistencia al coro del conservatorio o las reuniones de las monjas para rezar varias veces al día. Lo hace mediante una planificación sobria y centrada en los personajes que juega con paralelismos narrativos y con el sentido del humor y la ironía. Las miradas entre los personajes y las conversaciones que mantienen ayudan a experimentar sentimientos que dan qué pensar al espectador.

BTEAM Pictures
Ruiz de Azúa busca la profundidad y el misterio también a través de la música. Los chicos escuchan temas de Quevedo y Bizarrap, pero cuando están bailando en la discoteca, de modo extradiegético, la audiencia solo oye música sacra. Especialmente relevante se torna el tema “Into my arms”, de Nick Cave, que explora la intersección entre la fe, el amor y la vulnerabilidad humana y que interpreta el coro del colegio. Ainara la canta a ratos, a solas.
En definitiva, el cine de Alauda Ruiz de Azúa respira trascendencia a través de lo cotidiano. Y, al ser tan respetuosa y abierta ante lo que plantea, “no muestra su visión personal. Se abstiene de una interpretación convencional de la realidad”, como diría el crítico y director de cine Paul Schrader.
Este es el secreto de que consiga la conexión con el espectador. Sus historias se quedan en el imaginario y se rumian interiormente; pero también se habla de ellas, se debate sobre lo que cuenta, sin generar combate. Es lo que pretende.
![]()
Sofía López Hernández no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. ‘Los domingos’: ¿por qué el cine de Alauda Ruiz de Azúa atrae tanto consenso? – https://theconversation.com/los-domingos-por-que-el-cine-de-alauda-ruiz-de-azua-atrae-tanto-consenso-268144