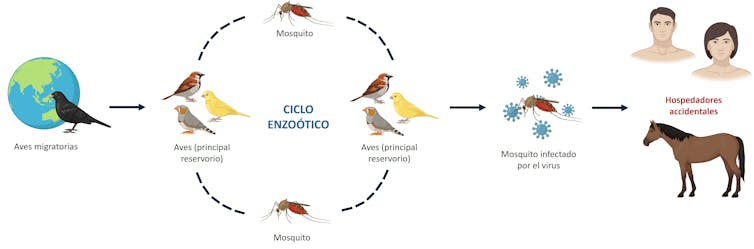Source: The Conversation – (in Spanish) – By Jorge Ferreira Barrocal, Profesor e investigador en el Departamento de Lengua Española, Universidad de Salamanca

ZonaGemelos es un canal que echó a rodar entre 2022 y 2023. Opera actualmente en YouTube, Instagram, TikTok y en la polémica Kick. Su impacto en internet queda evidenciado en el número de seguidores que suman sus cuentas.
La cifra sobrepasa el millón, y la suma no tiene en consideración el número de seguidores que indicaba el marcador de su cuenta en Twich en el momento en que fue prohibida (119 412, aunque ha subido). Recientemente emitieron un reality, La Casa de los Gemelos (cancelado después de 10 horas), que llegó a ocupar el segundo lugar en tendencias en España en X. Le siguió La gala de la Casa de los Gemelos, que llegó a concitar a 150 000 personas en YouTube. Los datos dejan fuera de toda duda que ZonaGemelos ha llegado para quedarse.
Los organizadores, los hermanos Carlos Ramos y Daniel Ramos (25 años, Getafe), han querido dejar claro que son dos chicos normales de barrio. Pero lo que vienen haciendo en los últimos tiempos trasciende todo aquello que pueda considerarse común.
¿Qué es ZonaGemelos?
El contenido de sus streams (emisiones continuadas) se podría resumir de este modo: personajes altamente dispares entre sí –muchos de ellos con algún tipo de diversidad funcional– se enzarzan en debates insustanciales que carecen de sentido alguno. Esto ha generado mares inmensos de clips que circulan a altas velocidades, sobre todo en TikTok.
El primer elemento que debe ser analizado en ZonaGemelos son los participantes. Citemos arbitrariamente los nombres de algunos de ellos: David Evil, Pájaro Azul, La Maeb, el Churumbel de Málaga, Mr. Tartaria, Misha, Mala Rodríguez, Paco Porras, Aramís Fuster, la Falete, Coto Matamoros, Pipi Estrada, Modric Shaolin, la Marrash, Manolito, Ruth “la Peke”, Skippy, etc. Los nombres de algunas de estas personas les sonarán a algunos lectores, pues varios de ellos han participado en programas televisivos como Crónicas Marcianas o Sálvame.
Leer más:
Después de 14 años, ‘Sálvame’ se va y este es el mundo que deja
También ha habido apariciones estelares de artistas musicales en el género urbano como Bryant Myers o Morad, que han jugado, lógicamente, un rol diferente al de los anteriores.
Permítasame añadir ahora una precisión sobre el modo de actuar de los personajes en el programa. Los gemelos insisten mucho en el carácter novedoso y renovador de su método, pero lo que hacen es bastante tradicional. Algunos colaboradores reciben instrucciones para enfurecer a un compañero que jamás está prevenido, y ello genera una discusión que no pasa de insultos, procacidades, etc.
Con todo, hay aspectos que se remontan aún más al pasado, pues los gemelos –claramente sin ser conscientes de ello– activan mecánicas propias de la poética clásica de lo grotesco, pues buscan generar la risa con las singularidades de sus invitados.
Desde Quevedo (el del Siglo de Oro)
Esto en el mundo clásico era conocido como turpitudo et deformitas (que podría traducirse como “fealdad moral y fealdad física”). Los factores de este binomio sustentaron también la estética de la risa en la literatura del Siglo de Oro, y fue Francisco de Quevedo quien puso nombre a las posibilidades jocosas de la fealdad con la acuñación del concepto de figura en su obra Vida de la Corte y capitulaciones matrimoniales. El escritor distinguía entre figuras naturales y artificiales:
“Los naturales son los enanos, agigantados, contrahechos, calvos, corcovados, zambos y otros que tienen defectos corporales, a los cuales fuera inhumanidad y mal uso de razón censurar ni vituperar, pues no se lo adquirieron ni compraron excepto a los que de tal defecto hacen oficio”.
“Hay figuras artificiales que usan bálsamo y olor para los bigotes, copete, guedejas y aladares, de que usan mucho jaboncillo de manos y pelotilla de cera de oídos. Su conversación es damas, caballos y caza, visten y platican degenerando de la plebe y tal vez se tientan de poesía, a que se inclinan los enamorados, a quienes no satisface menos talento que el de Lope de Vega o don Luis de Góngora, por lo que han oído. Lo superior llaman bonito: lo bueno, razonable, y a lo malo, pésimo; nada les contenta: la causa nunca la dan por ser inferioridad. […] Son grandes estadistas de la vida, cobardes en extremo; tienen rufianes que riñan sus pendencias y los saquen de afrentas; rinden vasallaje de miedo a los desalmados y zainos; sus fiscales tratan con matusalenes, a quien estafan; son amigos de olor, comen más; juran ‘a fe de hidalgo’, ‘a fe de quien soy’ y ‘como quien soy’”
Como podemos ver, Quevedo distingue entre sujetos que resultan ridículos por sus características físicas y por sus conductas sociales. En el opúsculo de Vida de la Corte, el autor sugiere que los que han de ser censurados son los segundos: “Y porque he dicho sumariamente de las figuras naturales, diremos de las artificiales, contra quien mi intento va dirigido”.
Ni nuevo ni novedoso

Wikimedia Commons
Quevedo degrada a un amplio elenco de figuras artificiales en sus entremeses ya que –y esto es muy importante advertirlo– el poeta los despreciaba profundamente. Reprueba a los maridos consentidores en Diego Moreno, a las busconas en Bárbara o La polilla de Madrid, a los tacaños en El caballero de la Tenaza o a las personas que son incapaces de asumir los deterioros del paso del tiempo en La ropavejera.
Eugenio Asensio, uno de los filólogos más agudos del siglo XX, definió con precisión este tipo de entremeses, indicando que su “encanto reside en la variedad de tipos caricaturizados […] Es como una procesión de deformidades sociales, de extravagancias morales o intelectuales”. Asimismo, la poesía de Quevedo se mofó en algunas oportunidades de las figuras naturales. Baste rememorar el soneto “Érase un hombre a una nariz pegado” o los dos que dedicó a burlarse de los calvos.
El programa de los hermanos Ramos puede equipararse sin mayores dificultades con los catálogos de figuras de Francisco de Quevedo, puesto que unos y otros buscan provocar la carcajada del público a partir de las extravagancias.
No cabe tratar aquí el debate moral que ha suscitado ZonaGemelos, pero conviene señalar que estos métodos no son ni nuevos ni novedosos. De hecho, si fuésemos estrictamente rigurosos en lo que atañe a la cronología de la historia literaria, nos tendríamos que haber retrotraído a los poemas de la Antología griega, a los epigramas del poeta romano Marcial, al Cancionero de obras de burlas provocantes a risa o la Floresta Española de Melchor de Santa Cruz.
Es decir, la cosa es básica, tópica y frecuente, porque así lo permite sustentar la evidencia literaria.
¿Quiere recibir más artículos como este? Suscríbase a Suplemento Cultural y reciba la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música, seleccionados por nuestra editora de Cultura Claudia Lorenzo.
![]()
Jorge Ferreira Barrocal no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Las figuras de Francisco de Quevedo en el ‘reality’ de internet de ZonaGemelos – https://theconversation.com/las-figuras-de-francisco-de-quevedo-en-el-reality-de-internet-de-zonagemelos-267257