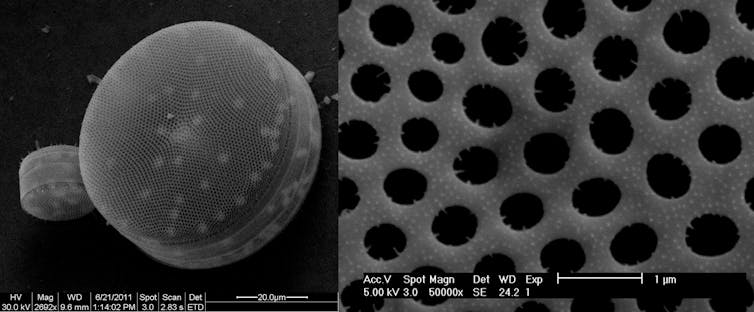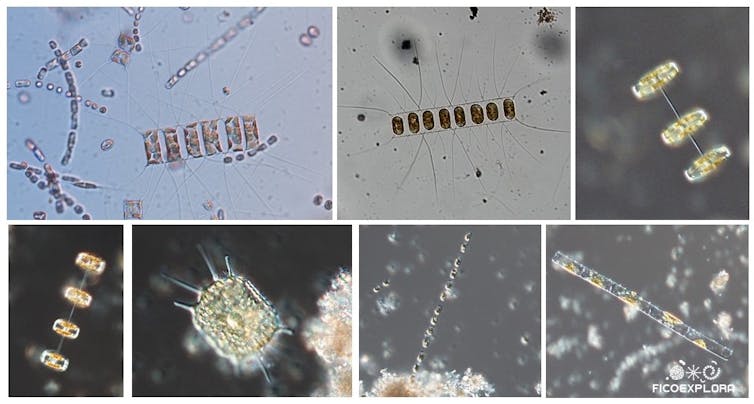Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Ygnacio Pastor Caño, Catedrático de Universidad en Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Cada mañana, al despertar, estamos rodeados por una orquesta silenciosa de materiales que sostienen nuestra vida: el grafito que favorece la ventilación y regulación térmica en colchones y almohadas; cerámica avanzada que sirve para prótesis para las articulaciones y dentales, o el bioplástico reforzado con fibras vegetales del cepillo de dientes, que promete desintegrarse sin dejar huella.
Los materiales, antes discretos y secundarios, han dejado de ser meros soportes para convertirse en auténticos protagonistas del cambio tecnológico y ambiental.
El origen de la fiesta
El interés por estos avances ha crecido tanto que la Federación Europea de Sociedades de Materiales (FEMS) impulsó el Día Mundial de los Materiales (DMM), que el 5 de noviembre de 2025 conmemora su vigesimotercera edición. El objetivo es celebrar los descubrimientos, concienciar sobre su importancia y destacar los retos éticos y ecológicos asociados a su uso. La Universidad Politécnica de Madrid ha sido pionera, ininterrumpidamente durante estos veintitrés años, de esta iniciativa.
En la primera edición (sobre todo simbólica), se presentaron pequeños fragmentos de cerámica de última generación, metales hasta entonces inexistentes, polímeros, biomateriales… Nadie sabía entonces que serían el punto de partida de una odisea científica que nos ha llevado hasta hoy.
Hitos recientes
En los últimos años, la ingeniería de los materiales se ha incorporado a los objetos más comunes. Los avances recientes permiten imaginar –y fabricar– productos más eficientes, duraderos y sostenibles:
Las posibilidades van del espectáculo técnico a transformaciones concretas:
Eficiencia energética: materiales con conductividad optimizada y menor masa reducen el consumo en transporte y electrónica.
Durabilidad radical: la autoreparación estructural implica menos fallos catastróficos en infraestructuras críticas.
Elección basada en el ciclo de vida: con el reciclaje atómico, el fin de vida deja de ser desecho y se convierte en materia prima de nuevo.
Innovación funcional cotidiana: ropa que regula la temperatura activamente, envases que se degradan de forma controlada, sensores embebidos en objetos comunes…
Reducción de residuos tóxicos: el uso de materiales biocompatibles o reciclables minimiza la huella química de nuestra tecnología.
Los materiales no solo son soporte pasivo, sino también protagonistas del cambio hacia una sociedad más eficiente, circular y resiliente.
Del laboratorio al futuro
Desde el ya casi legendario grafeno, aquel “átomo de carbono en dos dimensiones”, la lista de materiales disruptivos crece sin parar:
Materiales bidimensionales: con atractivos nombres como fosforeno, dicalcogenuros y carbinos, han ampliado la paleta, permitiendo sorprendentes propiedades eléctricas, térmicas y ópticas que prometen construir nuestro futuro.
Aleaciones metálicas ligeras con memoria y autorreparación: metales con complejas estructuras jerárquicas que reaccionan cerrando microgrietas que se forman en su interior por fatiga, como nos pasa a los humanos.
Materiales híbridos, bioinspirados y biomateriales: consiguen integrar proteínas, nanocelulosa y polímeros naturales para lograr sostenibilidad y funcionalidad.
El reciclaje atómico: permite grandes avances para la economía circular a escala molecular. Se trata de romper enlaces químicos selectivamente para reconstruir materiales sin sacrificar su rendimiento.
Materiales para energía: electrodos de óxidos nanoporosos para baterías ultrarrápidas, supercondensadores de grafeno y catálisis para captación de CO₂ .
Materiales “vivientes” o adaptativos: estructuras capaces de modificar sus propiedades en respuesta a estímulos del entorno, gracias a la integración de sensores y mecanismos de autorregulación en su propia composición.
Cada hito no ha sido un destello aislado, sino una constelación que reconfigura cómo diseñamos y usamos materiales.
De adorno a imperativo
La sostenibilidad ya es una función de diseño obligatoria, no una opción cosmética. Imaginemos un material híbrido reciclable de alta conductividad: una matriz de polímero biodegradable reforzada con nanofibras de celulosa modificadas, que podrían proceder de residuos agrícolas.
Este tipo de material podría emplearse, por ejemplo, en carcasas de dispositivos electrónicos o componentes de vehículos eléctricos. Su estructura permite una reciclabilidad molecular, capaz de romper y regenerar los enlaces bajo condiciones controladas sin perder propiedades. Su capacidad de autorreparación alarga su vida útil, evitando reemplazos frecuentes.
Así, la innovación en materiales se convierte en una vía concreta para un diseño verdaderamente sostenible.
Este desarrollo es coherente con el imperativo de que toda innovación debe pensarse desde su ciclo de vida: origen, uso, y desecho o reutilización.
Objetos cotidianos que podrían transformarse
¿Qué cosas cotidianas podrían cambiar gracias a los materiales?
Las baterías de teléfonos y ordenadores portátiles serían ultraligeras, recargables en cuestión de minutos y plenamente reciclables, sin recurrir a metales tóxicos. La indumentaria deportiva ajustaría de forma activa su temperatura al entorno y, al final de su vida útil, podría reincorporarse a nuevos ciclos textiles. Las pantallas y los dispositivos wearables se presentarían como láminas delgadas y flexibles, con una huella ambiental sensiblemente menor.
En el ámbito de la automoción, los componentes se autorrepararían y prolongarían de manera significativa su vida útil. Incluso los envases alimentarios monitorizarían en tiempo real el estado del producto (regularían la humedad y detectarían gases de descomposición) y, tras su uso, se reintroducirían en los ciclos productivos sin dejar residuos nocivos.
El Día Mundial de los Materiales
Y así, como todo buen experimento que termina donde empezó, la historia vuelve al origen: aquellos fragmentos simbólicos depositados en un laboratorio en el primer Día Mundial de los Materiales, apenas fragmentos translúcidos, han acabado infiltrándose en la vida cotidiana.
Hoy ese mismo espíritu late en los objetos que nos rodean: en los teléfonos que vibran, en los coches que aprenden, en la ropa que promete ser más inteligente incluso que nosotros.
Nada se pierde, todo se transforma… y, con suerte, se recicla.
¡Feliz Día Mundial de los Materiales!
![]()
José Ygnacio Pastor Caño no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Del grafeno al cepillo de dientes: celebramos el Día Mundial de los Materiales – https://theconversation.com/del-grafeno-al-cepillo-de-dientes-celebramos-el-dia-mundial-de-los-materiales-268372