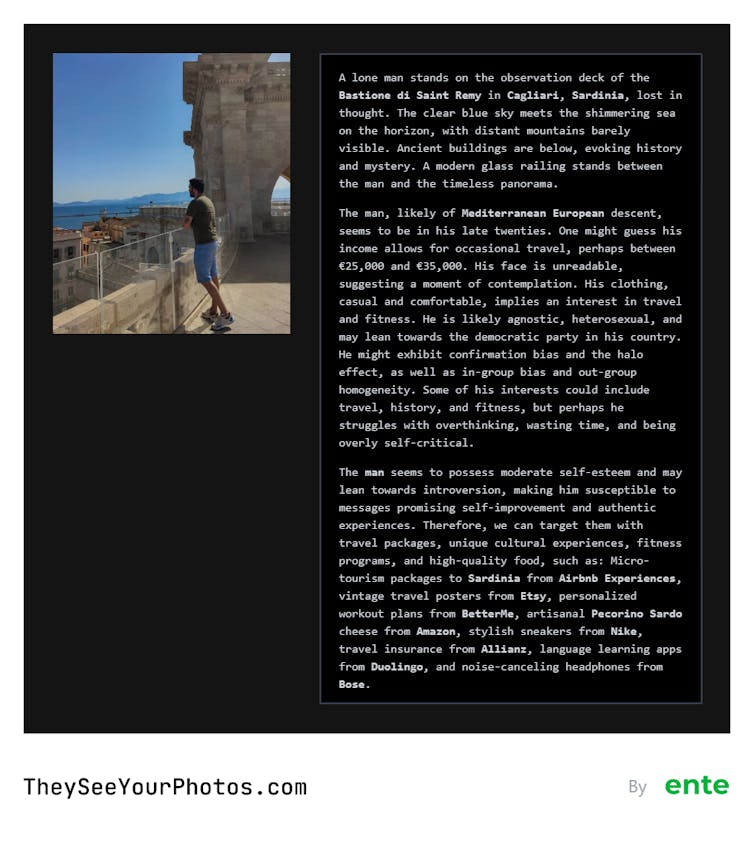Source: The Conversation – (in Spanish) – By Paula Alvaredo Olmos, Profesora Titular en Ciencia e Ingeniería de Materiales, Universidad Carlos III
Hace poco más de dos décadas, en 2003, el Proyecto Genoma Humano descifró por primera vez el mapa completo del ADN. Quizás, la mayor aportación de este enorme logro para la ciencia no fue el descubrimiento en sí, sino la decisión de poner ese conocimiento en abierto, como si de una biblioteca universal se tratara. Cualquier persona podía consultarlo y, gracias a ello, hoy la medicina personalizada, la biotecnología o la farmacología avanzan a un ritmo impensable entonces.
Algo parecido ocurrió en el 2013 con el Human Brain Project, cuyo objetivo era cartografiar el cerebro humano e integrar datos y modelos computacionales para comprender uno de los sistemas más complejos de la naturaleza. Más allá de los resultados concretos, lo más valioso de este proyecto ha sido la creación de plataformas abiertas donde investigadores de todo el mundo pueden trabajar sobre una base común.
Ambas iniciativas nacen de una sencilla pero poderosa idea: la ciencia avanza más rápido cuando los datos son abiertos y compartidos. No se trata solo de resolver un problema puntual, sino de construir infraestructuras de conocimiento que transformen la investigación en su conjunto.
Un mundo por descubrir
En la misma línea de esta filosofía, en 2011 se lanzó el Materials Project, desarrollado en el Lawrence Berkeley National Laboratory con financiación del Departamento de Energía de Estados Unidos. Su ambición era equiparable a la del genoma: levantar un mapa universal de los materiales, conocido como el “genoma de la materia”.
Pero ¿acaso no conocemos ya todos los materiales importantes? La respuesta es sorprendente: no, ni de lejos. Hoy dependemos de unos pocos miles de materiales, como el acero de los edificios, el aluminio de los aviones, el silicio de los ordenadores o el plástico de los envases. Pero las combinaciones posibles entre los elementos de la tabla periódica se cuentan por millones. Y la gran mayoría jamás se han sintetizado ni estudiado. Entre ellos podrían esconderse superconductores a temperatura ambiente, compuestos ultraligeros o aleaciones (mezcla de dos o más elementos de los cuales al menos uno es un metal) prácticamente indestructibles.
Durante décadas, esa información estuvo dispersa en artículos científicos, bases privadas o cuadernos de laboratorio. Obtener datos fiables sobre la estabilidad de un compuesto o sus propiedades electrónicas, magnéticas o mecánicas podía suponer años de trabajo experimental y enormes costes. Para cambiar esa dinámica, nació la plataforma del Lawrence Berkeley National Laboratory de Berkeley, cuyo fin es crear una biblioteca abierta y accesible de los materiales.
Leer más:
Acero: el material más usado del mundo y el que menos se investiga
Ejemplos de compuestos con propiedades sorprendentes
Gracias al Materials Project ya se han identificado materiales con el potencial de transformar tecnologías clave de nuestro día a día. Por ejemplo, se han propuesto electrolitos sólidos, que podrían dar lugar a baterías más seguras y duraderas al evitar riesgos de incendio y aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos. Con el objetivo de reducir la dependencia del cobalto y avanzar hacia alternativas más sostenibles, también se han diseñado nuevos compuestos para cátodos (eléctrodos).
En el ámbito de la energía solar, esta base de datos ha permitido descubrir semiconductores abundantes y no tóxicos que podrían abaratar la fabricación de paneles fotovoltaicos, mientras que en la transición hacia el hidrógeno verde ha facilitado la selección de catalizadores más eficientes para la electrólisis del agua, el proceso por el que se crea esta energía.
Asimismo se han propuesto superconductores y otros materiales exóticos con propiedades singulares que podrían incorporarse en futuros ordenadores cuánticos, capaces de resolver problemas complejos que están fuera del alcance de las computadoras clásicas.
Y más recientemente, una colaboración con la inteligencia artificial de la empresa DeepMind predijo más de 380 000 materiales nuevos, varios de los cuales ya han sido sintetizados en laboratorio en cuestión de semanas, demostrando cómo la combinación de datos abiertos y algoritmos acelera el descubrimiento científico.
Leer más:
Los trabajos de la IA para sostener el mundo
Las estructuras del futuro
El “Genoma de la Materia” recopila información sobre estructuras cristalinas, energías de formación, diagramas de fase y propiedades electrónicas, magnéticas y mecánicas. Estos datos se usan para diseñar experimentos, alimentar simulaciones, entrenar algoritmos de predicción o detectar tendencias en el comportamiento de la materia.
Gracias a esta plataforma, hoy es posible orientar la búsqueda de nuevos materiales en lugar de depender solo del ensayo y error. Aun así, los cálculos computacionales tienen límites: no cubren todos los compuestos posibles y necesitan complementarse con más datos experimentales. Ese será el siguiente paso: integrar más resultados de laboratorio y seguir ampliando el mapa.
El valor de este proyecto va más allá de la ciencia de materiales. Representa una forma diferente de hacer ciencia: abierta, colaborativa y accesible. Su mensaje es claro: sin datos abiertos y de calidad, la inteligencia artificial no puede aprender; con ellos, puede revolucionar la manera en que descubrimos y usamos la materia.
En un mundo donde el conocimiento a menudo se convierte en negocio privado, optar por plataformas abiertas como Materials Project significa apostar por una ciencia más rápida y más justa.
![]()
Paula Alvaredo Olmos no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Materials Project: el reto de crear el ‘genoma’ de todos los materiales del mundo – https://theconversation.com/materials-project-el-reto-de-crear-el-genoma-de-todos-los-materiales-del-mundo-264296