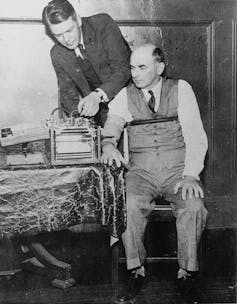Source: The Conversation – (in Spanish) – By Eva Catalán, Editora de Educación, The Conversation

La inteligencia artificial generativa llegó al mundo académico con grandes promesas de transformación (personalización de itinerarios de aprendizaje, retroalimentación en tiempo real, tutores virtuales) pero hoy, tres años después de su aparición, todavía no está claro si su impacto está siendo positivo. Lo que sabemos hasta la fecha es que su gran potencial solamente puede desarrollarse con un conocimiento profundo de su funcionamiento y que su aplicación depende casi exclusivamente de la ética personal de cada usuario.
Hablamos con José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València y presidente de la Sectorial de Digitalización de la Crue (Conferencia de rectores y rectoras de la universidad española), de esta herramienta tecnológica tan disruptiva en el mundo universitario, de la posibilidad de imponer ciertas normas comunes y de regular su uso, y de cómo pueden las instituciones de educación superior aprovechar la oportunidad y responder al desafío.
¿Qué está suponiendo la inteligencia artificial para el funcionamiento de las universidades?
Parece que la inteligencia artificial lleva diez años con nosotros, porque nos hemos acostumbrado muy rápido, pero en realidad Open AI salió hace menos de tres años. Sin embargo, ha irrumpido en la vida académica de una manera espectacular. Uno de los grandes retos que tenemos es actualizar tanto las estructuras como el personal de la universidad para entenderlas y conocerlas también nosotros, porque los estudiantes ya las están usando, y no necesariamente bien. Y eso plantea ciertos peligros.
Su postura hacia la IA es positiva, la considera una “aliada estratégica”.
No soy partidario de limitar el uso ni de prohibir. Creo que lo que hay que hacer es instruir y buscar la manera de utilizarla lo mejor posible. Todas las nuevas tecnologías, cuando llegan, necesitan de un periodo de análisis. Tenemos que entender cómo nos va a transformar y cómo podemos aprovecharla. Y estamos reflexionando sobre cómo cambiar las metodologías de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, porque no pueden seguir siendo las mismas. Quizás podamos evaluar y enseñar centrándonos más en competencias blandas. Y al mismo tiempo, dedicarnos a conocer a fondo esas herramientas de IA que evolucionan a una velocidad impresionante. Hay que incorporar estas tecnologías, aprender a usarlas, aprender qué sesgos pueden tener y, desde luego, incidir mucho en los aspectos éticos sobre su uso.
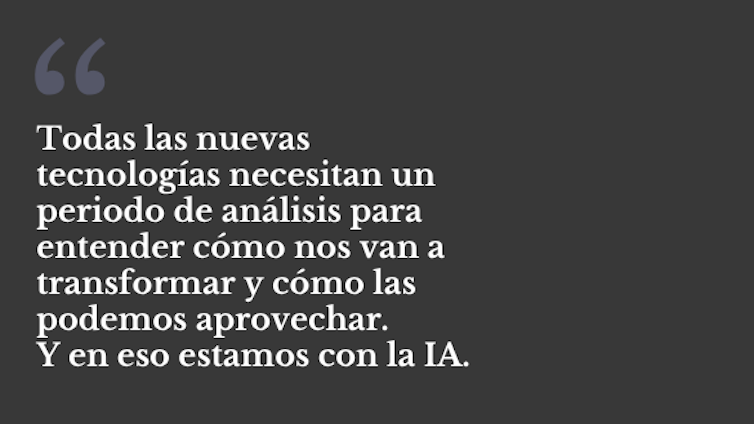
El gran peligro es la brecha que se puede crear. Antes se hablaba de brecha digital, ahora yo creo que podemos hablar de brecha de IA.
No se trataría tanto de incluir nuevas asignaturas de inteligencia artificial, sino de introducir competencias en IA dentro de las materias de manera transversal. Probablemente sí que puedan ser útiles algún tipo de microcredenciales, con instrucciones de corta duración, orientadas a todo tipo de disciplinas. Pero la revisión de los métodos de enseñanza tiene que ser transversal.
¿Es algo fácil de llevar a cabo?
Esta tecnología evoluciona mucho más deprisa que la capacidad que tenemos de modificar nuestros planes de estudios. Ese es otro gran reto: la rigidez de las normas universitarias, el marco legal, para poder actualizar los contenidos de los planes de estudios o los propios planes. A lo mejor hay algunos que tienen que desaparecer y crearse otros nuevos.
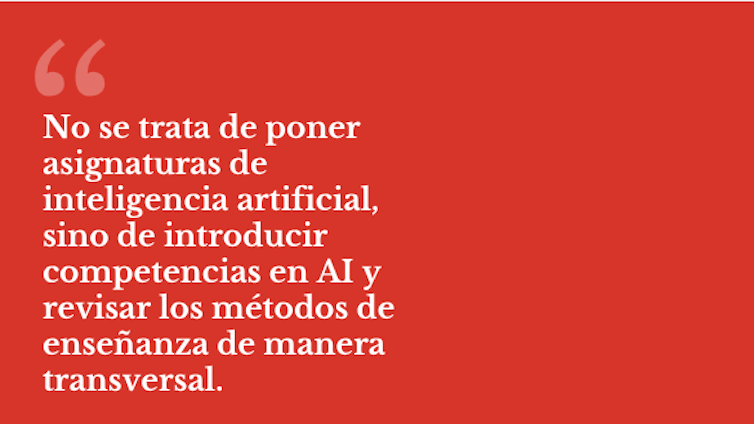
¿Existe un desfase entre lo que ofrecen los planes de estudio de las universidades y lo que necesita la sociedad?
A veces va la universidad por delante y es la propia industria la que tiene que recurrir a los grandes especialistas que están moviendo la frontera del conocimiento. Pero hay desfases, claro. Seguimos con un sistema para aprobar planes de estudios que desde que se hace una propuesta para un grado hasta que se pone en marcha y salen los primeros titulados pueden haber pasado 7 años. Y hay campos donde en siete años todo cambia radicalmente. En el ámbito de las tecnologías, necesitamos más agilidad.
Creo que la regulación es excesiva. Establecida con muy buena intención para controlar la calidad, sin duda, pero no tenemos más que compararnos con lo que pasa en el mundo anglosajón, ver la agilidad que tienen sus universidades porque no se les han impuesto estos corsés. Desde luego tiene que haber entidades independientes que puedan evaluar la calidad y hay que ser transparentes. Pero aquí hemos querido poner unas reglas que garanticen que todos lo hacemos muy bien y al final no está muy claro que lo estemos garantizando, y sin embargo, añadimos trabas para progresar.
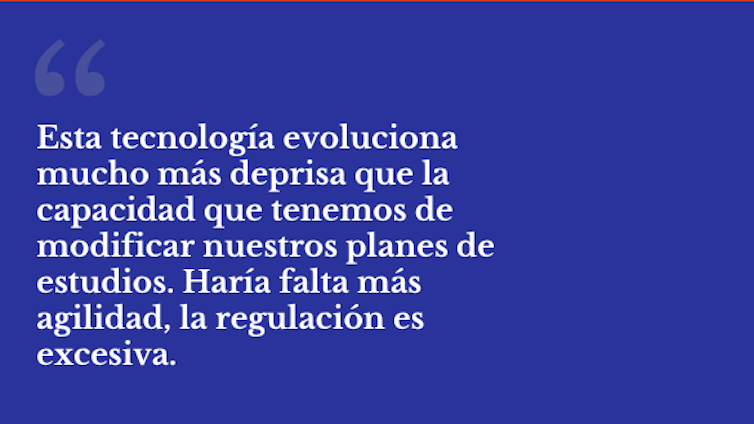
¿Cómo lo estamos supliendo las universidades? En la UPV, y sé que otras universidades lo hacen, con los títulos propios y la formación permanente. Ahí podemos dar respuesta a lo que determinadas industrias y sectores necesitan y rompemos el desfase. Por nuestra universidad, por ejemplo, pasan cada año 35 000 estudiantes en formación continua, que son distintos de los de enseñanzas regladas. Esto fomenta y enriquece la relación entre universidad y empresa.
De todas maneras, hay que tener cuidado con un utilitarismo excesivo de la formación superior: también hay que dar formación básica que no está orientada a la empleabilidad. La empleabilidad es fundamental, pero no toda la formación tiene que estar ahí. Y lo mismo pasa con la investigación: debe haber investigación básica en paralelo a la investigación aplicada. Se trata de encontrar un equilibrio. En España a nivel de investigación realmente con respecto al tamaño que tenemos somos una potencia, por la cantidad de publicaciones científicas y de calidad que aportamos. Pero si miramos la parte de patentes, ahí ya cojeamos. Eso lo tenemos que trabajar.
¿Cuáles son ahora mismo las grandes preocupaciones en la universidad española en relación con las nuevas tecnologías?
Estamos viviendo un momento crucial en cuanto a la digitalización de las universidades. La digitalización no es algo nuevo, empezó hace muchos años y las universidades estuvimos ahí desde el primer momento, lo cual no quiere decir que estemos siempre a la cabeza, porque esto es una carrera acelerada. Curiosamente, las universidades que empezaron a digitalizarse antes se encuentran con que ahora pueden estar por detrás de algunas que han empezado después pero se han incorporado con una tecnología más madura. Claramente, es preciso planificar e invertir.
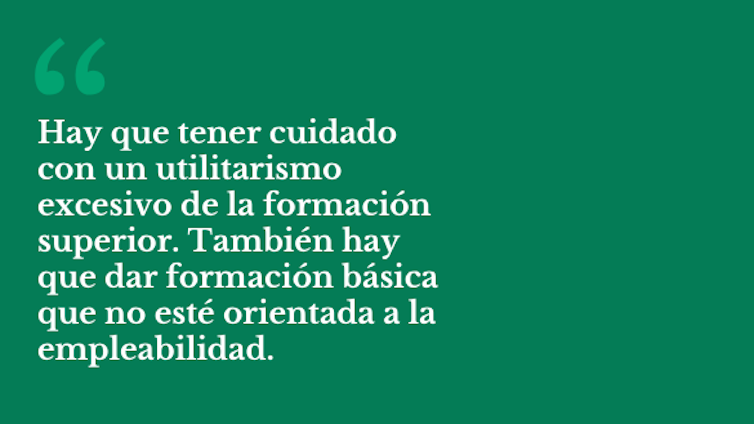
En el tema de la administración electrónica y la contabilidad analítica, en Crue estamos haciendo un diagnóstico de cómo lo están poniendo en marcha las universidades, y antes del verano ya más de la mitad tenían estrategias elaboradas, seguramente ahora sean casi las dos terceras partes. Somos un grupo muy heterogéneo: universidades de distinto tamaño, distintas especializaciones, públicas y privadas.
Las universidades somos estructuras muy complejas, con muchísimos servicios comunes, transversales, y una contabilidad analítica permite mayor transparencia y rendición de cuentas. También hemos ido desarrollando a lo largo de los años herramientas para que el investigador o profesor gestione directamente por la intranet, portales para la investigación. Todo esto es digitalización.
Y también la seguridad…
Sin duda: la ciberseguridad es una preocupación importante. Somos entidades especialmente abiertas, por fuera y por dentro, y no es fácil contar con unas estructuras suficientemente blindadas.
Tenemos cortafuegos, pero eso no evita pequeños incidentes. Estamos siempre pendientes para que no sean graves, con sistemas estructurados en función de la sensibilidad de la información, con partes más blindadas, partes más accesibles… pero en este momento es una gran preocupación. Tenemos que actualizar continuamente servidores y servicios operativos, desechar ordenadores útiles porque ya no están al día de las necesidades de seguridad que se nos plantean.
Una de las inquietudes que plantea el uso de la IA por parte del alumnado tiene que ver con la evaluación… Ahora es más complicado distinguir qué ha hecho el alumno y qué la máquina.
Así es. Existe una preocupación generalizada en las universidades con lo que ocurre con la redacción de trabajos fin de grado y fin de máster, por ejemplo. Tenemos que buscar mecanismos que garanticen la originalidad de esos trabajos. No se trata de impedir que se utilicen las herramientas de inteligencia artificial, pero debemos asegurar que hay un trabajo original del estudiante y un aprendizaje. Y cambiar cómo se les evalúa.
Hemos visto que hasta las revistas científicas han publicado artículos elaborados totalmente con una herramienta de inteligencia artificial: esto demuestra lo difícil que es de detectar, es un reto enorme.
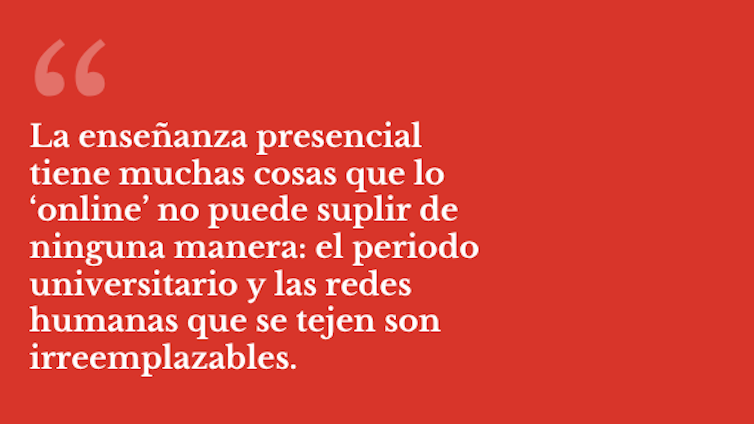
¿En qué áreas dentro de la educación superior puede ser más ventajosa la IA?
Las herramientas de inteligencia artificial nos han permitido automatizar tareas de gestión tediosas. También hay herramientas que se están desarrollando para que complementen y enriquezcan la tarea de tutorización del profesorado, y que el estudiante pueda incluso ir autoevaluándose. Bien empleada, es una herramienta utilísima.
Cuando empezó a hablarse de la enseñanza online, hace muchos años, mucha gente predecía que toda la enseñanza acabaría siendo online. Yo creo que no. La enseñanza presencial es fundamental porque tiene muchas cosas que lo online no puede suplir de ninguna manera. La IA puede ayudar, pero no sustituir. Puede mejorar la experiencia en los campus, potenciar y amplificar el rendimiento, pero habrá que ir al laboratorio, habrá que tener el contacto humano dentro del campus con el profesorado, con los investigadores, con los compañeros. El periodo de enseñanza presencial en la universidad es básico: construyen redes de relaciones humanas que luego en lo personal y en lo profesional se mantienen toda la vida. Todo eso es irreemplazable.
Peter Thiel, empresario tecnológico fundador de Paypal y Palantir, recomienda a los jóvenes que no vayan a la universidad. Ha puesto en marcha un programa para financiar a los que dejen los estudios universitarios y pongan en marcha empresas. ¿Qué opina?
El otro día, en una reunión con funcionarios de la UNESCO, nos hablaron del fenómeno de la desconfianza hacia las instituciones de educación superior. Me parece muy preocupante. En muchos aspectos nos tenemos que reinventar para estar siempre pegados a la realidad de la sociedad y las necesidades de la economía. Es verdad que las oportunidades de aprendizaje que hay ahora son innumerables, pero eso no significa que no sean necesarias las universidades. Sí creo que tenemos la obligación de trabajar muy pegados a la realidad, no se nos puede ir de la cabeza, de nuestras estrategias. Los doctorados industriales, las prácticas en empresas, la formación dual, cada vez van a ser elementos más importantes en la educación universitaria.
![]()
– ref. José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de Valencia: “La IA nos obliga a revisar cómo enseñamos y cómo evaluamos” – https://theconversation.com/jose-capilla-rector-de-la-universitat-politecnica-de-valencia-la-ia-nos-obliga-a-revisar-como-ensenamos-y-como-evaluamos-269149