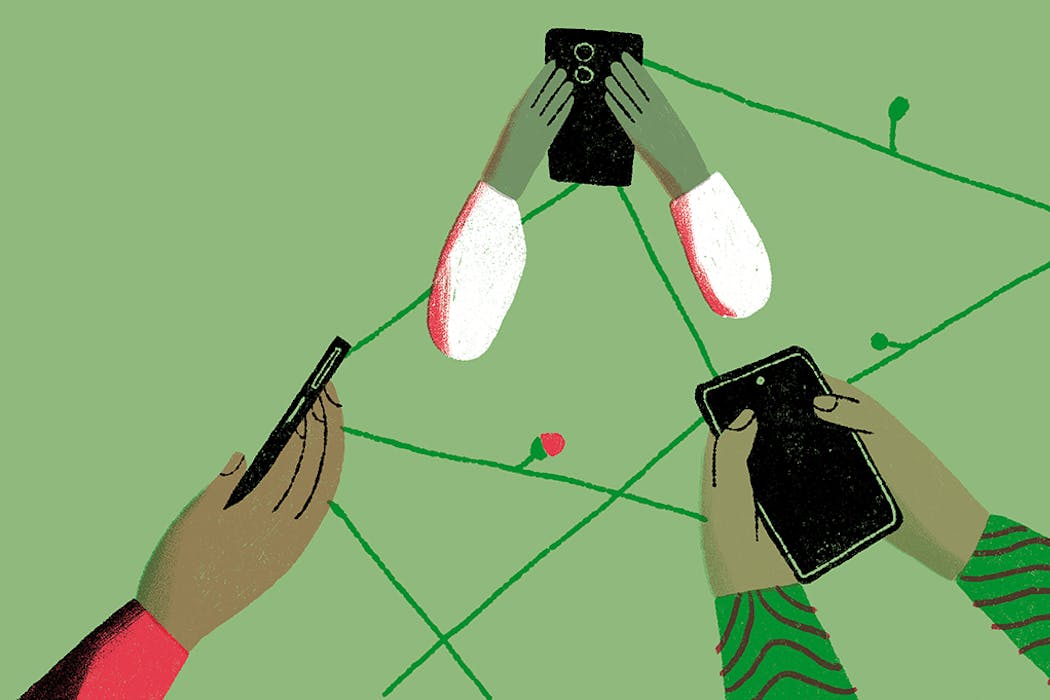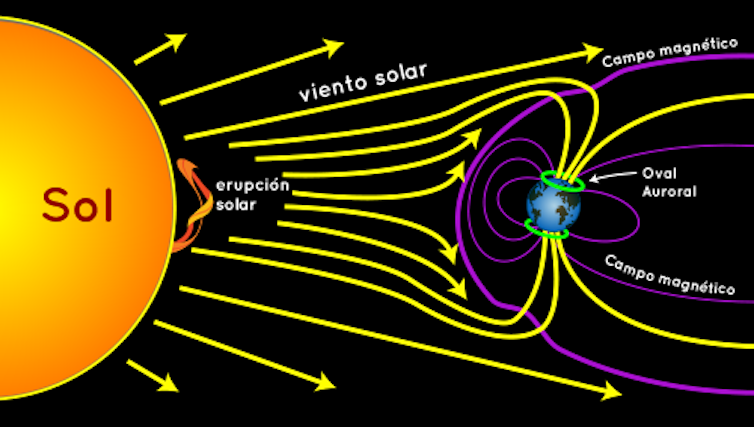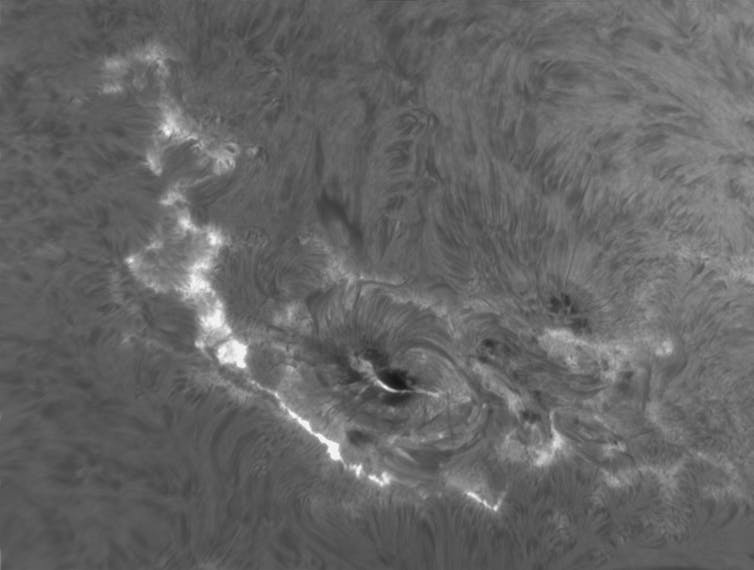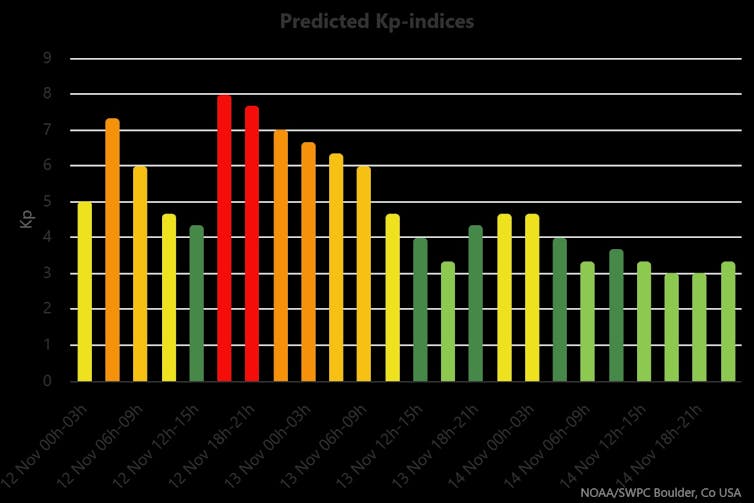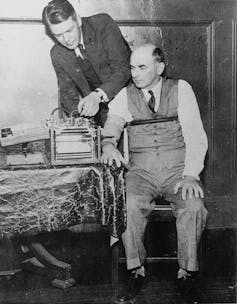Source: The Conversation – (in Spanish) – By Manuel Lozano Relaño, Profesor Titular del Área de Nutrición y Bromatología, Universitat de València

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y, aun así, estar expuestos a sustancias tóxicas sin saberlo? La respuesta, según nuestro último estudio, es afirmativa. Y no por aditivos artificiales ni de pesticidas, sino por compuestos naturales producidos por hongos: las llamadas micotoxinas.
En nuestro laboratorio de la Universitat de València y de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO) llevamos años investigando contaminantes invisibles en los alimentos.
No obstante, incluso nosotros nos sorprendimos con este hallazgo: el 81 % de las mujeres analizadas presentaba micotoxinas en su organismo.
¿Qué son las micotoxinas y dónde se encuentran?
Los hongos están presentes de forma natural en el ambiente. Cuando encuentran condiciones de temperatura y humedad adecuadas, especialmente durante la cosecha o el almacenamiento, producen micotoxinas.
Estas sustancias, que llevamos décadas ingiriendo en pequeñas cantidades sin darnos cuenta, no se eliminan completamente con el cocinado ni con los procesos industriales. Por eso pueden aparecer en productos cotidianos como cereales, pan, pasta, galletas, frutas, zumos, frutos secos, cerveza, vino y otras bebidas fermentadas e incluso en comida “saludable” como alimentos integrales o ecológicos.
Algunas micotoxinas están reguladas porque se sabe que pueden causar cáncer, como las aflatoxinas, capaces de contaminar alimentos como cereales, cacahuates, semillas y frutos secos. Pero existe otro grupo menos conocido: las micotoxinas emergentes. Y aquí empieza la preocupación.
Leer más:
¡Alerta, micotoxinas! Se acabó lo de quitar solo la parte con moho de los alimentos
¿Qué analizamos en nuestro estudio?
Nuestro equipo de investigación forma parte del Proyecto INMA (Infancia y Medio Ambiente), una gran cohorte española que sigue a madres e hijos desde el embarazo para entender cómo el entorno influye en la salud infantil.
Lo que hicimos fue analizar 524 muestras de orina de mujeres de la Comunitat Valenciana cuando sus hijos tenían 4 años. Para ello, utilizamos una técnica altamente sensible (HPLC-Q-TOF-MS) capaz de detectar múltiples micotoxinas y sus metabolitos (sustancias generadas por el metabolismo). Nuestro objetivo era saber cuántas mujeres están expuestas a estos agentes y qué factores (dieta, entorno, nivel socioeconómico) influyen en esa exposición.
¿Y qué encontramos?
Lo primero que arrojó la investigación es que la exposición de estos tóxicos provenientes de la dieta es muy alta en las mujeres: hasta el 81 % de ellas presentaba al menos una micotoxina detectable y el 29 % niveles cuantificables. Muchas de ellas estaban expuestas a varias al mismo tiempo.
También descubrimos que las micotoxinas emergentes son las más frecuentes, y entre ellas destacaba la enniatina B, no regulada por la legislación europea. En estudios celulares y animales, se ha asociado con efectos neurotóxicos, genotóxicos (capaces de ocasionar daño en los genes) y alteraciones en las mitocondrias.
Estos agentes pueden además atravesar barreras biológicas, lo que significa que si una mujer embarazada está expuesta, el feto también podría estarlo, lo que debería preocuparnos. El cerebro en desarrollo es extremadamente sensible a sustancias tóxicas y algunas micotoxinas emergentes pueden alterar la comunicación neuronal, inducir inflamación, dañar el ADN e interferir en la producción de energía celular.
Todavía no tenemos pruebas concluyentes en humanos, pero la señal de alerta es evidente. Si se combinan con factores como dieta, contaminación o estrés, podrían contribuir al desarrollo de problemas del neurodesarrollo infantil, como dificultades cognitivas o de conducta. Por eso necesitamos investigar más, y rápido.
Leer más:
Los periodos críticos del cerebro y cómo favorecer un neurodesarrollo óptimo
¿Quién está más expuesto a estas toxinas?
Los [datos de nuestro estudio] revelaron tres patrones clave. Por un lado, vivir en zonas rurales implica una mayor exposición a micotoxinas emergentes. Y entre las posibles causas destaca el almacenamiento tradicional de alimentos, las condiciones agrícolas o el menor control industrial.
La investigación también concluyó que el nivel socioeconómico bajo es un factor determinante. De acuerdo con los resultados, las mujeres con menos recursos presentaban niveles más altos de estas sustancias. Lo que sugiere desigualdad ambiental y alimentaria, es decir, no todas las personas pueden acceder a alimentos igual de seguros.
Por otro lado, la dieta importa (y sorprende). Encontramos que alimentos como productos derivados de cereales y frutas y bebidas como cerveza, zumos y refrescos light aumentan la exposición a las toxinas emergentes. Y, que por el contrario, las carnes procesadas como salchichas o embutidos otros la disminuyen.
¿La razón? Estos productos se someten a secado, salado o tecnologías que reducen la humedad y frenan el crecimiento de hongos. No obstante, no se trata de recomendar comer más embutidos, sino de entender que la tecnología alimentaria influye en la seguridad.
¿Y qué hay de los alimentos “saludables”?
Frutas, verduras o productos integrales pueden contener trazas de micotoxinas, pero también antioxidantes y compuestos protectores. De hecho, algunos estudios sugieren que estos nutrientes podrían reducir el daño causado por micotoxinas.
Por tanto, la solución no es dejar de comer sano, sino mejorar los controles de calidad y diversificar la dieta para evitar exposiciones repetidas.
Leer más:
Más allá de los alarmismos: nuestra seguridad alimentaria nunca ha estado en mejores manos
Implicaciones para la salud pública
Nuestro estudio pone sobre la mesa varias cuestiones urgentes. La población general está expuesta a estos agentes tóxicos sin saberlo y las micotoxinas emergentes, no reguladas, son muy frecuentes. Lo más grave es que éstas podrían
afectar al neurodesarrollo infantil. Además, como evidencia nuestro trabajo, existen desigualdades sociales en la exposición a estos tóxicos y algunos alimentos concretos merecen vigilancia especial.
¿Y qué se puede hacer? Lo primero sería incluir las micotoxinas emergentes en la legislación alimentaria y mejorar el almacenamiento agrícola y la vigilancia. Se debe, además, estudiar la exposición combinada a varias micotoxinas e incorporar el embarazo y la infancia en la evaluación de riesgos. Por último, hay que reducir las desigualdades: entender que la seguridad alimentaria es igual a justicia social.
Los ciudadanos también podemos jugar un papel clave como consumidores. No se trata de alarmarse, sino de actuar con conciencia. ¿Cómo? Variando nuestra dieta, almacenando bien los alimentos, priorizando productos de origen fiable y exigiendo transparencia a la industria.
Un mensaje final
Cuando iniciamos este estudio esperábamos encontrar cierta exposición en nuestra muestra. Lo que no imaginábamos era descubrir que hasta 8 de cada 10 mujeres presentaban micotoxinas, que las no reguladas eran las más frecuentes y que las clases sociales más vulnerables están más expuestas.
Nuestro trabajo es solo el principio para acabar con un gran problema de salud pública. Para ello necesitamos más investigación, más regulación y más conciencia social. La seguridad alimentaria no solo consiste en asegurar que un alimento no nos haga daño hoy, sino en que no comprometa la salud de las próximas generaciones.
![]()
El proyecto INMA del que Manuel Lozano Relaño forma parte, recibe fondos de la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Universidades, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).
– ref. Nuevo estudio: muchas mujeres podrían vivir con toxinas de hongos procedentes de alimentos – https://theconversation.com/nuevo-estudio-muchas-mujeres-podrian-vivir-con-toxinas-de-hongos-procedentes-de-alimentos-267806