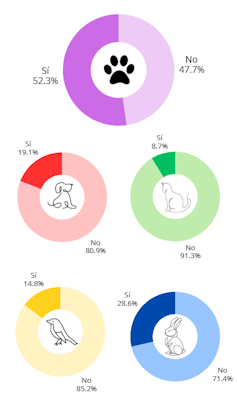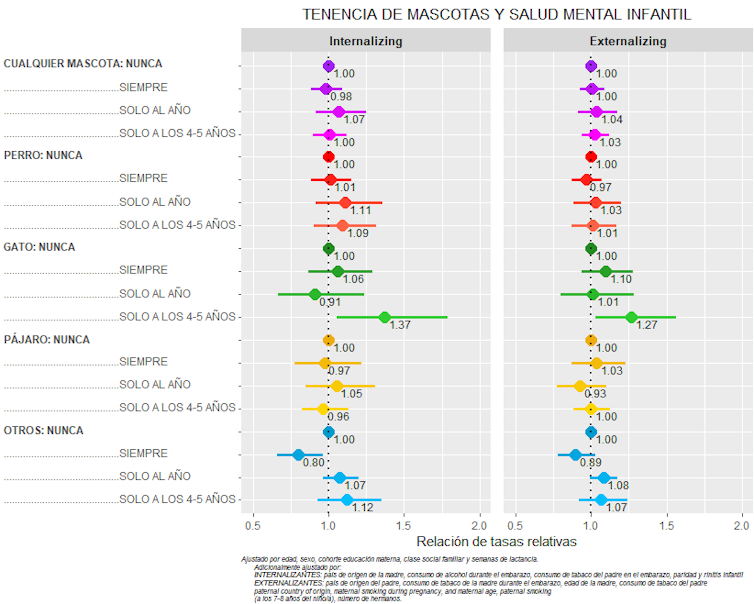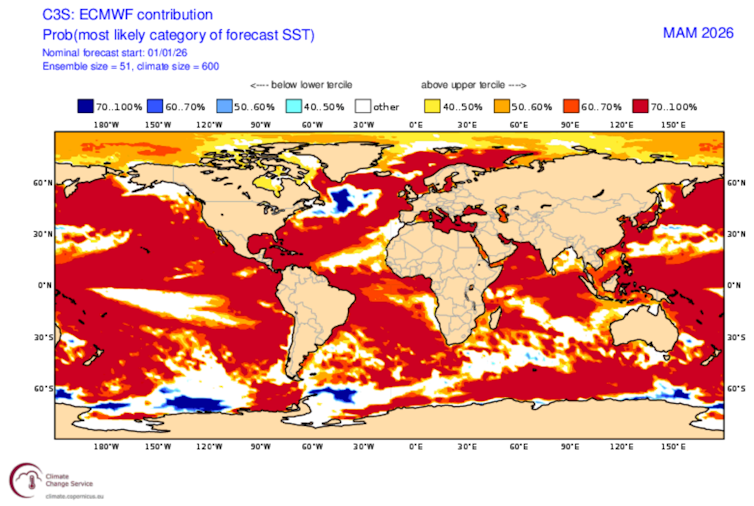Source: The Conversation – (in Spanish) – By Félix Valdivieso, Chairman of IE China Observatory, IE University

Las buenas películas cumplen muchas funciones: entretienen, hacen pensar y suelen dejar tras de sí el gusanillo de volver a verlas. Pero hay un paso más. Cuando una película, además de estar bien contada, despliega varias capas de sentido que admiten lecturas diversas deja de ser simplemente una buena película para convertirse en una obra de arte. Eso es, ni más ni menos, lo que ocurre con Marty Supreme.
Abran paso
A primera vista –y eso es parte del truco– es la historia de un granuja judío neoyorquino que se quiere abrir paso en la vida exprimiendo su talento con el tenis de mesa, del que quiere ser campeón del mundo.
El director Josh Safdie abre el telón en una zapatería familiar del Lower East Side con su protagonista, Marty Mauser (Timothée Chalamet), intentando encajar un pie en un zapato que no es de su talla. Esto parece ser ya una metáfora de su propia vida: la de un futuro de pequeño burgués que no se corresponde con el tamaño de su esperanza.
A partir de aquí se pone la bola en juego y asistimos al ir y venir de Marty con la misma rapidez que va y vuelve una pelota de pimpón. Roba, embaraza a su antigua novia (ya casada), juega y apuesta. Todo, con el único propósito de reunir dinero para viajar a Londres, donde pretende enfrentarse al campeón mundial de tenis de mesa, el japonés Koto Endo.
Sueños nacionales
Hasta aquí, uno puede pensar que está viendo una película sobre un deporte en el que se va a batir épicamente un récord. Se baten récords, sí, pero no son los deportivos los más interesantes. En el campeonato londinense, Marty, aparte de verse las caras con el mejor jugador del mundo, seduce a una rica exestrella de cine. Si alguien está buscando consuelo moral o amoroso, que se olvide. La película es cruda, como la vida misma.
Por una décima de segundo, el espectador podría engañarse y pensar que lo que mueve a Marty es algún ideal amoroso o una versión más o menos bastarda del sueño americano, ese que preconiza que a través del trabajo duro, la determinación y la iniciativa propia, cualquier persona, sin importar su origen, puede alcanzar el éxito, la prosperidad y una mejor calidad de vida.
Pero el propio Marty se encarga pronto de desmentirlo. Lo que realmente le interesa es el dinero. Tal vez sea esta versión descarnada y sin épica del sueño americano, que luce músculo antiemigrante y poder bruto (como ocurre en estos días), lo que haya conectado con el público contemporáneo estadounidense, especialmente el menor de 35 años.
Esta lectura del sueño americano tiene su eco y antítesis en otro relato aspiracional: el sueño chino, que sustituye el ascenso individual por la eficiencia, la disciplina y el éxito colectivo.
En cualquier caso, lo que sabemos es que pocas cosas exaltan más que los colores nacionales en el deporte, aunque el deporte en cuestión sea uno menor, como el tenis de mesa. Así que tendremos varios sueños proyectados, incluso fuera de las pantallas.
Sueños, poder y deporte
Todos los sueños políticos, y el americano y el chino lo son, necesitan de campeones que los encarnen. Por eso los políticos siempre han hecho suyos a los deportistas, y no pierden oportunidad de sacarse una foto con ellos en cuanto baten cualquier récord. Se sabe que el récord encarna la nación, y toda nación es la encarnación de un sueño.
Durante décadas, el éxito olímpico de China no ha sido fruto solo del azar o del talento individual, sino de una estrategia deportiva claramente planificada. Desde los años noventa, el sistema chino ha priorizado disciplinas con “alta rentabilidad olímpica”: deportes que concentran muchas pruebas, exigen una elevada especialización técnica, son muy compatibles con un sistema de detección temprana de talento y entrenamientos centralizados, y con un muy limitado número de países realmente competitivos.
El objetivo no ha sido tanto dominar los deportes más populares a escala global como maximizar el número de medallas dentro del marco olímpico.
Pimpón, paradigma deportivo
El ejemplo más evidente es el tenis de mesa, donde China ha alcanzado un dominio casi absoluto. En los Juegos de Pekín 2008, el país ganó las cuatro medallas de oro posibles y, en algunas pruebas, ocupó la totalidad del podio. Algo similar ha ocurrido con los saltos de trampolín, considerados durante años una auténtica “fábrica de oros”: en Atenas 2004 y Pekín 2008, China se llevó seis y siete de las ocho medallas de oro disponibles.

Celso Pupo/Shutterstock
Otros deportes menos visibles para el gran público han sido igualmente clave. En halterofilia, gracias a la multiplicación de categorías por peso y al fuerte desarrollo del deporte femenino, China ha conseguido resultados extraordinarios con equipos relativamente pequeños. En tiro deportivo, un deporte silencioso y poco mediático, llegó a obtener ocho oros en Atenas 2004. El bádminton representa otro caso extremo: en Londres 2012, el país asiático ganó los cinco oros en juego, hasta el punto de que el COI tuvo que intervenir por la falta de competitividad real en algunas pruebas.
Lógica imperial
Esta lógica estratégica se hizo explícita con Project 119, un programa lanzado para los Juegos de Pekín 2008 con el fin de sumar medallas en deportes donde China no había destacado tradicionalmente, como la natación, el remo o la vela. Aunque no logró transformar disciplinas como el atletismo, sí permitió ampliar el medallero (hasta 122, tres por encima del objetivo inicial) y consolidar el liderazgo chino como país anfitrión.
Es revelador el contraste con deportes globales como el fútbol, el baloncesto o el atletismo, disciplinas con enorme competencia internacional, menos pruebas y resultados mucho más imprevisibles. Desde una lógica puramente instrumental, resultan menos eficientes para el sistema chino, que mide el éxito en términos de medallas.
Más que una apuesta por “deportes menores”, lo que revela el caso chino es una visión pragmática del deporte como herramienta de prestigio nacional, donde la planificación, la eficiencia y el control del riesgo pesan más que la popularidad o el espectáculo. Una estrategia discutible desde algunos puntos de vista, pero innegablemente eficaz dentro del sistema olímpico.
La diplomacia blanda
Volviendo a nuestro filme, aunque el archirrival de Marty es japonés, uno no puede dejar de pensar en que las relaciones sino-americanas, en su forma contemporánea, nacieron bajo el signo amable de la “diplomacia del pimpón”, una modalidad más de poder blando aplicado por China en tiempos de la Guerra Fría.
El episodio fundacional tuvo lugar en 1971, durante el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa celebrado en Nagoya (Japón), cuando un gesto aparentemente trivial desencadenó un cambio histórico.
El jugador estadounidense Glenn Cowan, tras perder el autobús de su equipo, fue invitado a subir al vehículo de la delegación china. Allí, Zhuang Zedong, triple campeón del mundo y figura legendaria del deporte chino, se acercó a saludarlo y le regaló un retrato en seda de las montañas Huangshan. El intercambio fue captado por fotógrafos japoneses y difundido al mundo entero.
Bienvenidos a China
En el enrarecido clima ideológico de los tiempos de la Guerra Fría y la Revolución Cultural, aquella imagen de cordialidad entre un atleta chino y uno estadounidense resultó explosiva. De aquel encuentro casual, amplificado por los medios, surgió una invitación oficial al equipo estadounidense para visitar China.
El pimpón, convertido en lenguaje diplomático, abrió así una grieta por la que pronto se colarían el presidente estadounidense Richard Nixon, su secretario de Estado, Henry Kissinger, y el deshielo estratégico entre dos potencias hasta entonces irreconciliables. Esa grieta de diplomacia deportiva parece que la quieren explotar ahora los países árabes, entre otros.
Leer más:
Mundial de Catar: Desmontando a una FIFA que escapa de sus propias reglas
Aquel gesto no sería solo un accidente feliz ni una anécdota sentimental de la Guerra Fría. El pimpón finalmente operó como un dispositivo geoestratégico de poder blando, esa “capacidad de moldear preferencias ajenas sin recurrir a la coerción” sobre la que en 1990 teorizaría el politólogo estadounidense Joseph Nye.
China ensayaba entonces una fase diplomática basada en la desdramatización del conflicto, en el intercambio reglado y simbólicamente igualitario: pasarse la pelota como metáfora de una relación no competitiva (en apariencia), paciente, reversible y cuidadosamente coreografiada. Esa fase conviviría más tarde con otras estrategias de seducción estatal, como la diplomacia del panda, orientada a construir una imagen de benignidad cultural y excepcionalismo civilizatorio.
El ciclo ha mutado y el registro ha cambiado: la pedagogía del gesto ha sido sustituida por la afirmación explícita de intereses, y la actual diplomacia de los lobos guerreros marca el paso de un poder insinuado a un poder verbalmente agresivo, menos interesado en atraer que en delimitar. La mesa de pimpón ya no está en el centro: el juego continúa, pero en otro tablero, con otras reglas y en un tono radicalmente distinto.
Marty Supreme invita a pensar sobre todo esto y muchas cosas más (antisemitismo, antihéroes…).
![]()
Félix Valdivieso no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. El pimpón más allá de ‘Marty Supreme’: un deporte y una forma de diplomacia – https://theconversation.com/el-pimpon-mas-alla-de-marty-supreme-un-deporte-y-una-forma-de-diplomacia-274442