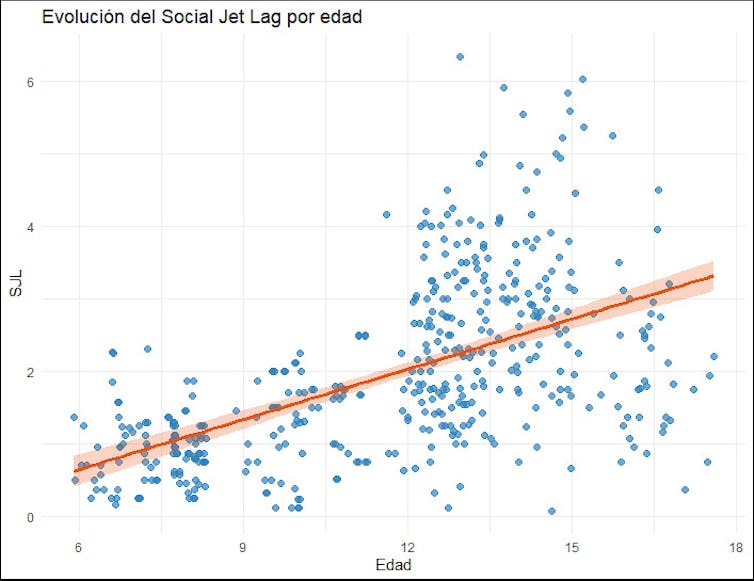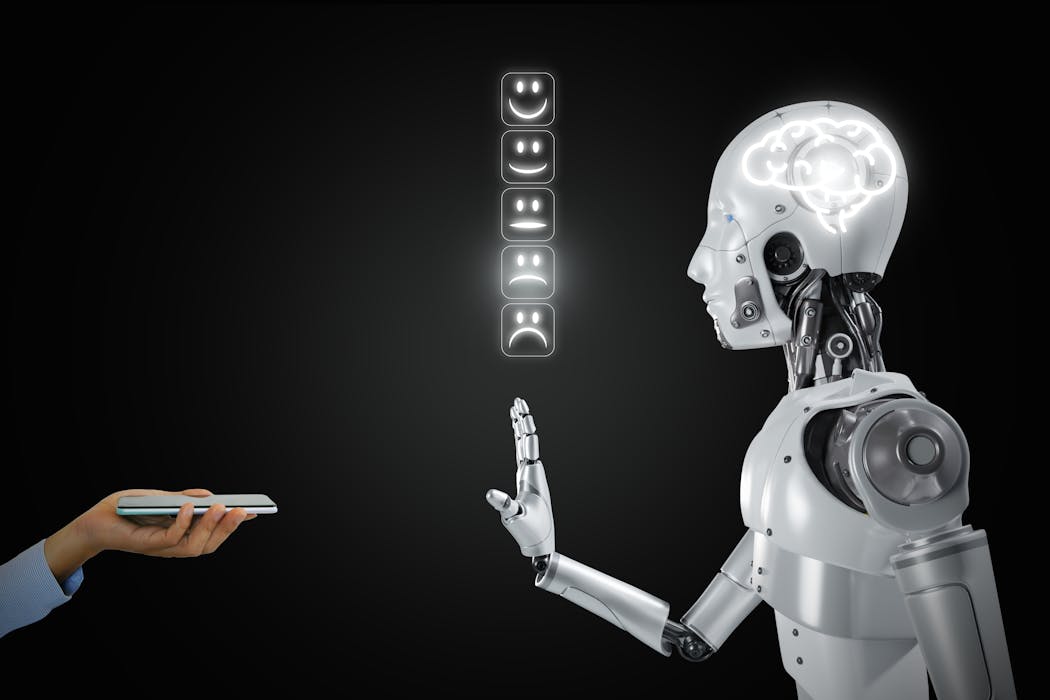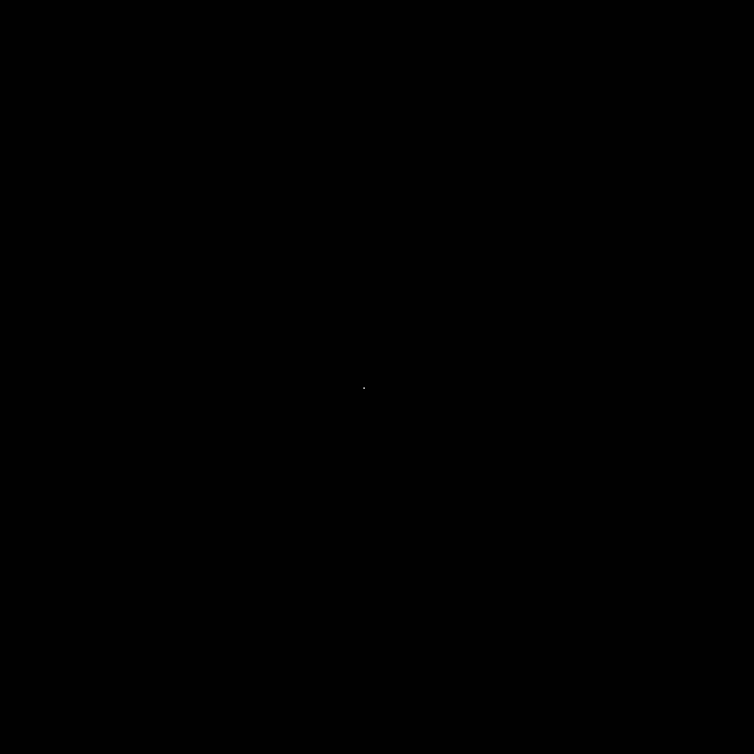Source: The Conversation – (in Spanish) – By David Elustondo Valencia, Catedrático en Tecnologías del Medioambiente y director científico del Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente, Universidad de Navarra

Las montañas cubren cerca de una cuarta parte de la superficie terrestre. Además de su valor ecológico, sostienen directa o indirectamente a más de la mitad de la población mundial proporcionando servicios fundamentales: abastecen de agua dulce a grandes ciudades y regiones agrícolas, regulan el clima local y regional, almacenan carbono en bosques y turberas, conservan una biodiversidad única y ofrecen recursos esenciales para la cultura, el ocio y el bienestar.
Sin embargo, en las últimas décadas, estos ecosistemas se han convertido en uno de los escenarios donde el cambio climático se manifiesta con mayor intensidad y rapidez. Lejos de ser territorios remotos o inmutables, están experimentando una transformación profunda con consecuencias ecológicas, económicas y sociales de gran alcance.
Territorios vulnerables al cambio climático
Estos territorios son especialmente sensibles al calentamiento global, que en las zonas de montaña supera ampliamente la media global.
Este aumento de temperatura está provocando la pérdida acelerada de nieve y el retroceso de glaciares, con efectos directos sobre la regulación hidrológica.
Muchos de los ríos más importantes del mundo dependen del equilibrio nival y glaciar para mantener sus caudales. La reducción del manto de nieve y el deshielo prematuro están alterando los flujos estacionales de agua, generando una mayor circulación de agua en invierno y menor en verano, cuando aumenta la demanda agrícola y urbana. Por tanto, este desequilibrio no solo afecta a la biodiversidad, sino también al abastecimiento humano, la producción hidroeléctrica y la seguridad alimentaria.
El calentamiento global ejerce además una fuerte presión sobre la biodiversidad de alta montaña, una de las más singulares y frágiles del planeta. Muchas especies se desplazan hacia cotas superiores en busca de temperaturas más frías, pero en los sistemas montañosos ese margen altitudinal es limitado.
En consecuencia, especies adaptadas a ambientes fríos, desde plantas alpinas hasta aves, insectos y anfibios, se encuentran cada vez más acorraladas y, en algunos casos, al borde de la extinción local.
A ello se suman desajustes en los ciclos fisiológicos –los ritmos de funciones biológicas– que generan una creciente asincronía entre especies que dependen unas de otras. Estos cambios repercuten en procesos ecológicos esenciales como la polinización, el control de plagas o el ciclado de nutrientes.

Benny Trapp/Wikimedia Commons, CC BY-SA
Impacto de las actividades humanas
A estas presiones se suma una creciente influencia humana. El aumento del turismo, la urbanización de valles, la construcción de infraestructuras y la demanda creciente de agua y energía están transformando aceleradamente los ecosistemas de montaña. Este incremento de usos favorece el desplazamiento de especies nativas y altera el equilibrio ecológico, especialmente en zonas de alta sensibilidad ambiental.
Existe, además, un factor menos visible pero igualmente determinante: el depósito atmosférico de contaminantes, especialmente nitrógeno y fósforo. Aunque a menudo se perciben como espacios aislados, las montañas reciben cantidades crecientes de nutrientes procedentes de actividades humanas situadas a grandes distancias.
En muchos sistemas oligotróficos (es decir, adaptados a niveles muy bajos de nutrientes) como turberas, praderas alpinas, suelos de alta montaña y lagos glaciares, estos aportes superan la cantidad que pueden soportar, alterando la química del agua, favoreciendo proliferaciones algales y desplazando especies nativas adaptadas a ambientes pobres en nutrientes. Como consecuencia, disminuye la capacidad de estos ecosistemas para depurar agua, almacenar carbono o mantener su biodiversidad característica.
Centinelas del cambio global
El impacto del cambio global en las zonas de montaña es, por tanto, claramente multifactorial. El efecto combinado del cambio climático, la disminución de la ganadería extensiva, la contaminación atmosférica y el aumento de la presión constructiva está incrementando la frecuencia e intensidad de eventos extremos e incendios forestales y transformando elementos icónicos del paisaje. Los glaciares desaparecen, las turberas se degradan, los bosques ascienden en altitud o cambian de composición y los lagos de alta cota experimentan alteraciones químicas y biológicas sin precedentes.
Este conjunto de cambios afecta de forma directa a actividades clave para las comunidades locales, como la ganadería extensiva, el turismo, la producción de alimentos y el abastecimiento de agua. La intensificación de la presión humana amplifica estos efectos y acelera la degradación de unos ecosistemas frágiles por naturaleza. De mantenerse esta tendencia, las regiones de montaña se enfrentarán a retos profundos para lograr mantener sus pilares económicos y el modo de vida de sus comunidades.
Por su sensibilidad y su papel estratégico en el funcionamiento del planeta, las montañas se han convertido en centinelas del cambio global. Lo que ocurre en ellas anticipa escenarios climáticos y ecológicos que afectarán a otras regiones en las próximas décadas.
Leer más:
¿Por qué estudiar los efectos del cambio climático en los escarabajos de montaña?
Proteger estos ecosistemas y reforzar su resiliencia es esencial para garantizar los servicios ecosistémicos que sostienen a millones de personas y para preservar un patrimonio natural de valor incalculable. En este contexto, en los próximos años será imprescindible consolidar y ampliar estrategias transfronterizas de mitigación y adaptación en regiones de montaña, siguiendo el ejemplo de iniciativas pioneras en Europa como la Estrategia Pirenaica del Cambio Climático (EPiCC) y el proyecto LIFE Pyrenees4Clima, que impulsa su implementación.
![]()
David Elustondo Valencia no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. El cambio climático y la actividad humana están transformando las montañas en todo el mundo – https://theconversation.com/el-cambio-climatico-y-la-actividad-humana-estan-transformando-las-montanas-en-todo-el-mundo-271773