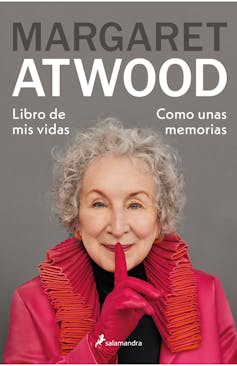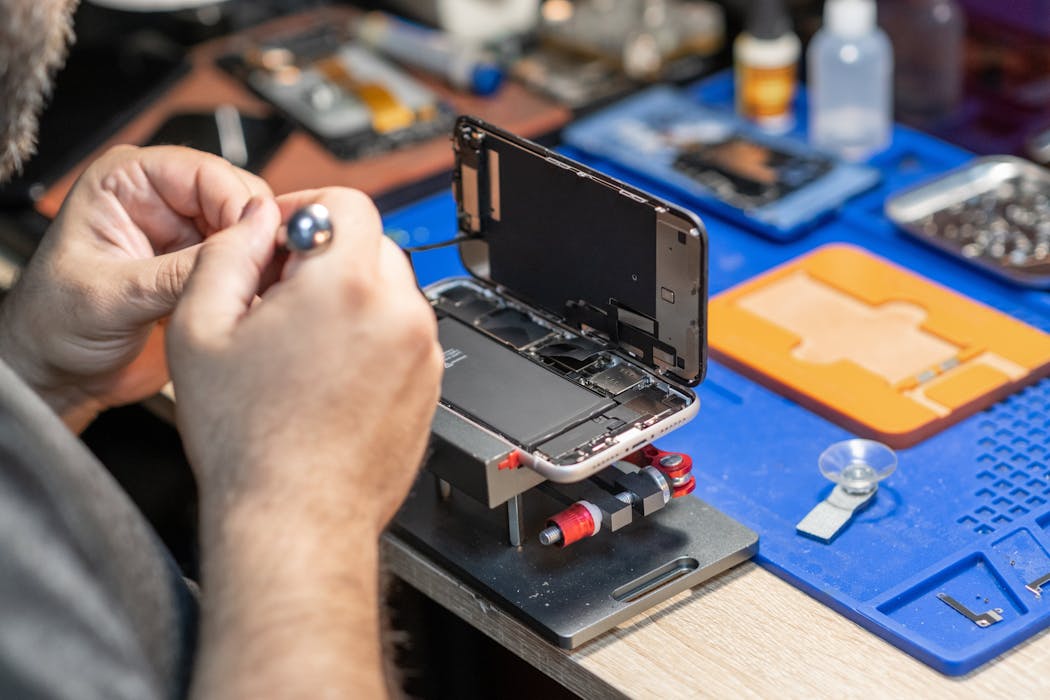Source: The Conversation – (in Spanish) – By Luis Manuel Martínez Domínguez, Profesor Titular en Teoría de la Educación, Universidad Rey Juan Carlos
Imaginemos a un astronauta en el espacio. Flota, no siente peso: sus músculos están por lo tanto a salvo de daños relacionados con esa presión. Sin embargo, sin la resistencia del peso de la gravedad, sus músculos se atrofian y sus huesos pierden densidad a una velocidad alarmante. Para mantenerse fuerte, el cuerpo humano necesita la carga de la gravedad.
Ahora traslademos esta idea a la educación. Ante el aumento de la ansiedad y el empeoramiento de la salud mental, podemos caer en el error de convertir las aulas y los hogares en cápsulas de “gravedad cero”, eliminando “pesos” o dificultades para que el niño no sufra.
Si combinamos esto con los enfoques modernos sobre crianza y pedagogía, que se alejan de la disciplina o la autoridad impuesta, podemos llegar a una situación de excesiva protección. Una posible solución sería avanzar hacia una “resiliencia sensible” o creativa.
Para entender cómo aplicarla, veamos tres enfoques distintos de educar.
1. La educación de invernadero
Nuestro instinto de protección básico nos hace acompañar al niño como a un brote tierno. Y está bien: se debe proteger la fragilidad de lo íntimo y evitar toda violencia o abuso.
Pero si solo hacemos esto, nos convertimos en “educadores invernadero”: los menores están bien mientras todo sea perfecto y predecible. Pero en cuanto salen al mundo real y sopla un poco de viento (un suspenso, una crítica, un “no” de un amigo), se marchitan. Al quitarles el estrés, les hemos quitado el crecimiento.
Leer más:
Los peligros de la infantilización en la etapa universitaria
2. La educación de muralla y veleta
Otras corrientes se centran en criar niños fuertes, “resilientes”, que resistan los golpes de la vida. Líneas de investigación destacadas en este sentido son la educación del carácter o ‘grit’ (en inglés, determinación o tenacidad) y la mentalidad de crecimiento.
Se enseña a los niños que la frustración no es una señal para detenerse, sino parte del proceso de aprendizaje. Se normaliza el esfuerzo “incómodo”.
Por ejemplo: un niño o una niña se apuntan a judo o piano. A las dos semanas, se aburren o les cuesta, y quieren dejarlo. Desde este planteamiento se les invita a resistir: “Entiendo que es difícil, pero es mejor no dejar las cosas a la mitad. Te comprometiste por un trimestre. Cuando acabe el trimestre, puedes dejarlo, pero hoy vas a ir y vas a intentar hacerlo lo mejor posible”. El niño aprende que puede sobrevivir al aburrimiento y a la dificultad.
Se cambia también la forma de elogiar. Nunca se elogia el talento innato (“Qué listo eres”), sino el proceso y la estrategia (“Qué bien te has esforzado”).
Pero esta fortaleza y adaptabilidad deberían ir acompañadas de una sensibilidad propia, y no convertirse en una desconexión de sí y de los demás. En este segundo caso, sobrevivir a la tormenta no nos ayuda a aprender nada de ella y corremos el riesgo de educar niños resistentes por su dureza (muralla) o por su adaptabilidad (veleta).
Leer más:
‘Los patitos feos’ de Cyrulnik y el concepto de resiliencia
3. La educación de la intemperie
Al igual que el sistema inmunológico no mejora en un entorno sin gérmenes, sino expuesto a la intemperie, el estudiante necesita realidad. Cuando enfrenta un virus o un problema, no solo lo “aguanta”, sino que aprende y se fortalece: es la resiliencia creativa.
Los niños y adolescentes necesitan estas “vacunas afectivas”: pequeñas dosis de adversidad y reto. Si les evitamos este clima real, les robamos la oportunidad de crear sus propias defensas.
Tres claves prácticas: las fases de la luna
¿Cómo llevamos esto al aula sin pasarnos de duros ni de blandos? La clave no es buscar un “término medio”, sino saber alternar entre distintas intensidades, igual que la Luna cambia de fase, para fomentar esta resiliencia creativa.
Estas intensidades o “estados lunares” se pueden ir alternando según la edad y la materia, y también dependiendo de los factores genéticos, ambientales y actitudinales del menor.
-
Luna llena (seguridad radical): para que un niño se atreva a saltar al vacío, primero necesita saber que hay una red debajo. En esta fase, el educador debe estar totalmente presente y ser radicalmente protector. En la escuela, lo fundamental de esta fase es que cada estudiante se sienta aceptado incondicionalmente, por quien es y no por lo que hace.
Hace falta establecer normas claras y reciprocidad empática. El acoso, la burla o la falta de respeto no se negocian. El estudiante siente que nadie se va a reír si falla, que está a salvo. Si no hay seguridad psicológica, el cerebro se bloquea y no puede aprender. Aunque nos podemos ayudar de pantallas en momentos puntuales, predomina la lectura en papel y la escritura a mano. Los momentos de “baja tecnología” calman la mente y dan estabilidad para concentrarse.
-
Fase de cuarto creciente (el entrenamiento): corregimos la técnica, animamos y exigimos esfuerzo, pero nunca levantamos la pesa en su lugar. Es el momento de introducir la adversidad: pequeños contratiempos a propósito. Por ejemplo, cambiar alguna norma: “Tenéis diez minutos menos para el examen”, o “En lugar de usar dos caras del papel, tenéis que terminar en una sola cara”.
No es para fastidiar, sino entrenar la adaptación. Validamos su queja (“Sé que molesta”), pero exigimos la solución (“¿Cómo lo arreglamos?”). Podemos sustituir algunos exámenes tipo test por defensas orales, para que el estudiante salga a la pizarra y defienda su trabajo ante las preguntas de los compañeros. El estrés de hablar en público, una vez superado, genera un orgullo real que sube la autoestima más que cualquier nota.
-
Fase de Luna Nueva (saber desaparecer): Cuando un estudiante levante la mano (“Profe, no lo entiendo”, “Profe, no me sale”), no acudimos inmediatamente a rescatarlo. La norma podría ser: “Antes de llamarme, tienes que intentarlo tres minutos más tú solo”. Así eliminamos la dependencia y obligamos a su cerebro a buscar sus propios recursos.
También es el momento de introducir tareas con consecuencias reales cuya evaluación dependa del éxito externo: escribir un carta a una empresa y conseguir que les regalen algo. Organizar un mercadillo solidario. Observar las consecuencias reales de su trabajo ayuda a madurar y contextualizar el aprendizaje.
Oscilar como la luna
Educar no es envolver a los niños en plástico de burbujas; es darles la confianza necesaria para que superen sus propias batallas.
No buscamos crear un entorno perfecto para que parezca que crecen, sino prepararles para crecer en el mundo real, con todas sus imperfecciones. No se trata de buscar un equilibrio estático, sino dinámico. La resiliencia creativa supone saber oscilar como la luna: a veces protegemos y a veces exponemos, para que aprendan a brillar con luz propia.
![]()
Luis Manuel Martínez Domínguez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Tres pautas para fomentar una resiliencia sensible en la escuela – https://theconversation.com/tres-pautas-para-fomentar-una-resiliencia-sensible-en-la-escuela-271027