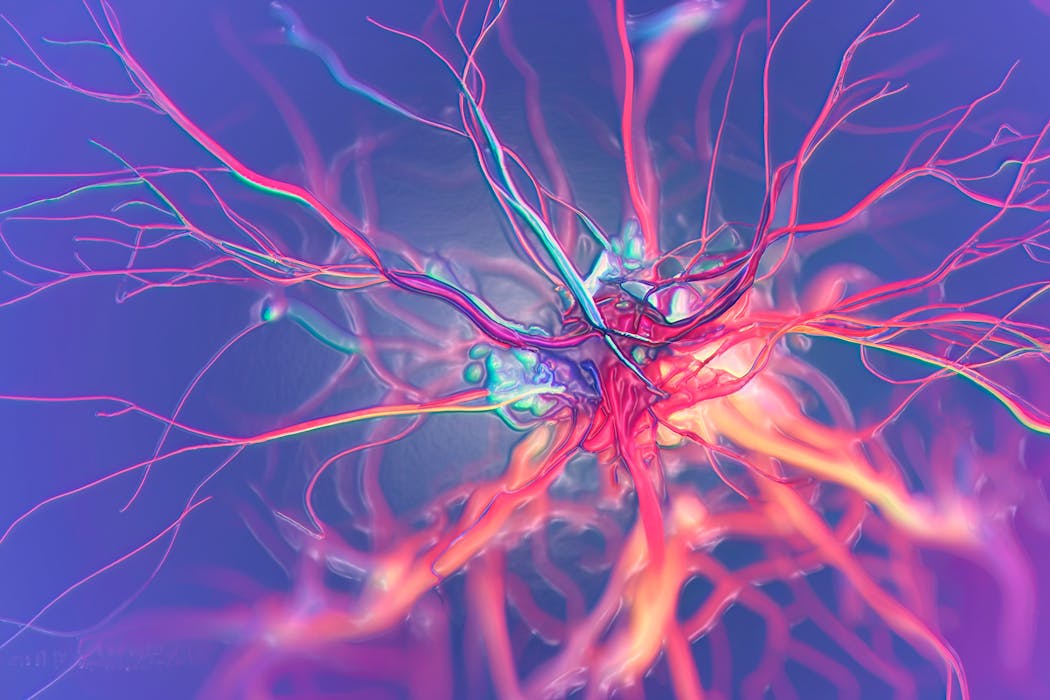Source: The Conversation – (in Spanish) – By Pedro Romero Vidal, Investigador Biología de la Conservación, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)

A estas alturas, pocos dudan del profundo impacto que el ser humano está teniendo sobre el planeta. Basta con mirar a nuestro alrededor: encontrar un rincón no alterado por la acción humana resulta prácticamente imposible. Se estima que alrededor del 75 % de la superficie terrestre ha sido transformada por nuestras actividades, y no parece que nuestra especie esté pensando en bajar el ritmo.
Se habla con frecuencia del cambio climático, la pérdida de hábitats o la contaminación por plásticos, pero estos fenómenos son solo una parte de un problema mucho más amplio. Los impactos de las actividades humanas sobre los ecosistemas alcanzan hoy una magnitud comparable a las grandes crisis de biodiversidad que ha sufrido la Tierra a lo largo de su historia.
Comercio de fauna silvestre
El comercio de fauna silvestre representa una de las formas más perversas de sobreexplotación de la biodiversidad. Ya sea legal o ilegal, esta práctica tiene el potencial de provocar descensos drásticos en las poblaciones de numerosas especies. Y, a menudo, la frontera entre ambos tipos es difusa.
En lonjas de Cataluña, por ejemplo, se han detectado al menos cuatro especies de raya protegidas vendidas como si fueran legales, y la anguila europea –catalogada como en peligro crítico– continúa comercializándose con normalidad al amparo de la ley. En el caso del comercio ilegal, el reto es aún mayor: como cualquier otra actividad ilícita, es más difícil de controlar y extremadamente rentable.
Leer más:
La anguila: el animal más misterioso podría extinguirse antes de que logremos entenderlo
Al hablar de comercio ilegal de fauna, solemos pensar en elefantes abatidos por su marfil o en rinocerontes cazados por sus cuernos. Sin embargo, si atendemos al número de individuos traficados anualmente, cualquier mamífero se queda corto frente a los loros.
Captura y venta ilegal de loros

Pedro Romero Vidal, CC BY-SA
Antes de la entrada en vigor de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula el comercio global de especies amenazadas, se exportaron legalmente millones de loros, muchos de los cuales están hoy al borde de la extinción.
Aunque actualmente la captura y comercio de loros de origen salvaje está prohibida en casi todo el mundo, cada año se siguen extrayendo ilegalmente millones de ejemplares para abastecer la demanda internacional o local de mascotas.
Solo en Bolivia, se estima que podrían capturarse entre 300 000 y 500 000 ejemplares anualmente. Si hablamos de América Latina, esta práctica tiene raíces profundas, anteriores a la llegada de los europeos, y sigue muy arraigada en la cultura local.
Leer más:
El comercio ilegal de loros es una amenaza mucho mayor de lo que pensábamos
Costa Rica: un ejemplo de conservación
Cuando se habla de países exitosos en la protección de la biodiversidad, Costa Rica suele aparecer en lo alto de la tabla. Este pequeño país centroamericano se considera un modelo a escala mundial: más del 26 % de su territorio está bajo alguna figura de protección.
Gracias a políticas pioneras de pago por servicios ambientales, a la creación de un amplio sistema nacional de áreas protegidas y a una firme apuesta por el ecoturismo, el país logró algo poco común en el trópico: detener la deforestación y, con el tiempo, invertir la tendencia. Hoy, los bosques cubren de nuevo una parte sustancial del territorio, convirtiendo a Costa Rica en un referente internacional en materia de gestión ambiental.
Aunque solemos pensar que basta con declarar un área protegida para garantizar la conservación de la biodiversidad que alberga, la realidad es muy distinta. Estos espacios, por más extensos que sean, no están aislados de lo que ocurre en su alrededor: la caza furtiva, la tala y el comercio ilegal siguen penetrando en ellos. Y en este aspecto, lamentablemente, Costa Rica no es una excepción.
Proteger los hábitats es necesario, pero insuficiente
En un estudio reciente realizado en Costa Rica, un equipo de investigadores de distintos centros y universidades españolas hemos analizado el estado de las poblaciones de loros nativos. Los resultados muestran que, pese a las políticas de conservación y la extensa red de áreas protegidas, el comercio ilegal de loros sigue muy presente.

(Eupsittula canicularis) capturados en una jaula.
Pedro Romero Vidal, CC BY-SA
A lo largo de casi 2 000 kilómetros de recorridos de censo, detectamos loros nativos mantenidos como mascotas en cerca del 90 % de las localidades visitadas. Y no se trata de casos aislados: en el 80 % de las viviendas encuestadas se habían tenido –o aún se tenían– ejemplares capturados ilegalmente. Muchos pertenecían a especies amenazadas, como guacamayos y amazonas, extraídos de la naturaleza muy por encima de su disponibilidad en el medio silvestre. Este patrón podría empujar a sus poblaciones hacia un punto de no retorno, como ya ocurrió con el guacamayo de Spix –la especie que inspiró la película Río–, desaparecido en estado salvaje en parte por la captura ilegal.
La conservación de la fauna silvestre no puede reducirse a trazar líneas en un mapa y declarar áreas protegidas. Proteger los hábitats es necesario, pero insuficiente si no se afrontan también las actividades humanas responsables de la pérdida de especies, como la captura y el comercio ilegal de fauna.
De hecho, muchas de las localidades donde se registraron mascotas ilegales se encontraban junto a áreas protegidas. En ellas, los vecinos se mostraban orgullosos de las políticas ambientales del país, incluso mientras mantenían en sus hogares ejemplares de especies nativas capturadas ilegalmente, a veces a escasos metros de carteles que advertían sobre este delito. Un recordatorio claro de que conservar la naturaleza no depende solo de leyes y reservas, sino también de educación ambiental y, en el caso de América Latina, de ofrecer alternativas a una costumbre tan profundamente arraigada como tener perros y gatos en Europa.
![]()
Pedro Romero Vidal no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. La captura ilegal de loros en Costa Rica nos enseña que crear áreas protegidas no basta para preservar la fauna silvestre – https://theconversation.com/la-captura-ilegal-de-loros-en-costa-rica-nos-ensena-que-crear-areas-protegidas-no-basta-para-preservar-la-fauna-silvestre-266689