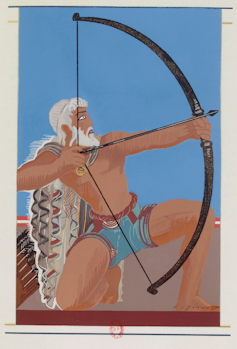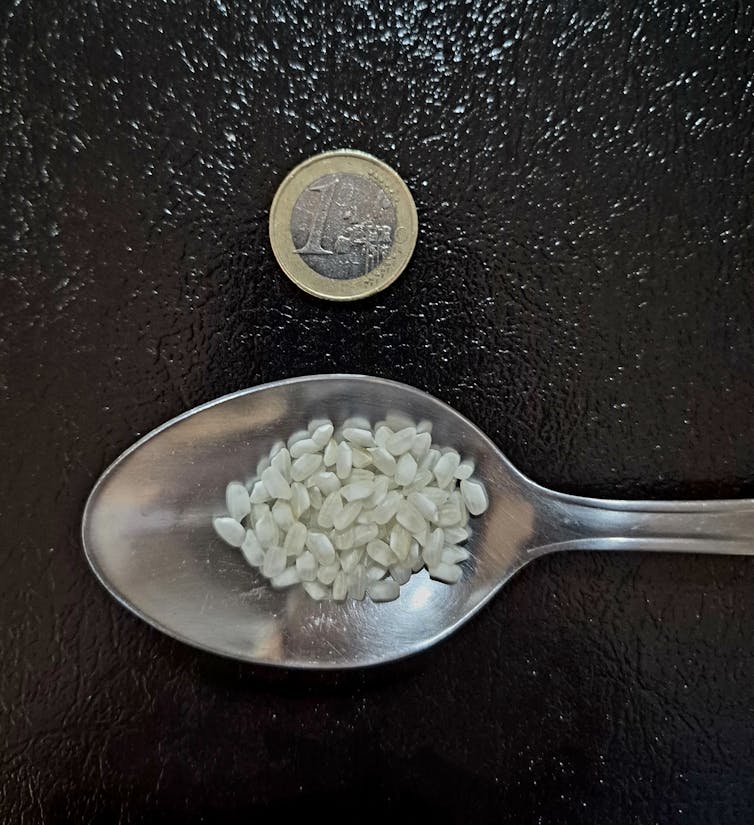Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ángeles Terol Cazorla, Doctoranda en Psicología de la Educación, Universidad Autónoma de Madrid

La Navidad está a la vuelta de la esquina y muchos abrimos el navegador en busca del regalo ideal. Basta teclear “juguetes para niños” y “juguetes para niñas” para que el algoritmo haga su magia: coches, construcciones y juguetes de acción para ellos y cocinitas, muñecas y juguetes de fantasía para ellas.
Esta escena también se repite en las campañas publicitarias navideñas: las niñas protagonizan anuncios de muñecas y los niños aparecen en anuncios de vehículos y construcción.
Pero ¿quién dice, y por qué, que un muñeco o una cocinita de juguete solo pueden interesar a una niña, o que un coche o una construcción a un niño? ¿Y qué pasa con los libros infantiles? Desde muy temprano, los adultos podemos, sin desearlo, transmitir mensajes estereotipados sobre lo que supuestamente “corresponde” a cada sexo. Pero también podemos esforzarnos por evitarlo.
Estereotipos en la escuela
Al llegar al colegio, los estereotipos se expresan de otras maneras. Pequeñas diferencias en cómo el profesorado orienta o anima a su alumnado pueden hacer que los niños se alejen de la lectura o la escritura, y las niñas pierdan interés por las matemáticas y la tecnología. A menudo, se refuerzan expectativas distintas: mientras a ellos se les anima a imaginarse como científicos, a ellas se les suele elogiar por su habilidad para escribir.
Estas señales, a veces imperceptibles, influyen en lo que los propios escolares creen que “debe gustarles” y en lo que piensan sobre sus propias capacidades.
Leer es “cosa de chicas”
Socialmente, y en los ámbitos educativos, existe la percepción, apoyada por los datos, de que las niñas son mejores en Lengua, Literatura, y en materias relacionadas con la capacidad de comunicación y la comprensión lectora; de ahí que, en algunos ámbitos, se puede llegar a instalar la idea de que “leer es cosa de chicas”.
Pero ¿son peores los niños en la asignatura de Lengua? ¿O estas diferencias se van consolidando desde la infancia dentro de un sistema educativo que, a veces sin proponérselo, refuerza expectativas distintas? Lo cierto es que estas brechas acaban reflejándose en los hábitos y en los resultados académicos: los niños terminan leyendo menos y obteniendo peores resultados. En el promedio de la OCDE-18, hay países en los que las niñas superan hasta 10 puntos a los niños en comprensión lectora.
Leer más:
¿Estamos consiguiendo educar en igualdad?
Y cuanto menos leen, más se convencen de que no les gusta o de que no se les da bien. Las niñas, en cambio, suelen mantener un interés alto por la lectura incluso sin un apoyo especial. Es una buena noticia, pero también refuerza la idea de que leer es “de chicas”, lo que termina limitando a unos y encasillando a otras.
¿Existen los “libros para niños”?
Para fomentar la lectura en los niños, es habitual ofrecerles cómics, manuales de videojuegos o libros de no ficción. La intención es positiva, pero detrás hay una idea discutible: que los niños no elegirían por sí solos la fantasía o la poesía, porque es lo que “leen las niñas”.
La poesía es un ejemplo claro. A menudo se asocia con la ternura o el amor, emociones que la masculinidad tradicional suele evitar. Por eso, cuando se trabaja poesía con niños, muchas veces se enfoca desde la fuerza, los héroes o el valor. Sin querer, se mantienen los mismos estereotipos que intentamos romper: ¿por qué no habría de interesar a un niño una historia de amor, o emociones como la ternura?
Cuando un niño rompe la norma
Cuando un niño elige lo que sus compañeros y la sociedad en general consideran un “libro para niñas”, pueden llegar a hacerse comentarios de burla o incluso insultos con tono homófobo.
Este control no viene de la autoridad adulta, sino de sus propios compañeros. Es lo que algunas investigaciones llaman vigilancia de la masculinidad, una especie de policía informal que cuida que nadie se aleje del guión de cómo “debe ser un hombre”. Curiosamente, esta presión social suele ser más intensa con los niños que con las niñas.
Leer más:
¿Existen las camisetas para niños y las camisetas para niñas? Lamentablemente, sí
Ahora bien, no todos los niños lo viven igual. Los considerados “populares” suelen tener más margen. Si el grupo ya los percibe como muy masculinos, pueden saltarse algunas normas sin que nadie cuestione su identidad. Parece una masculinidad más abierta, pero es una versión “reempaquetada” en la que solo los más valorados pueden permitirse desafiar las reglas.
Los niños también quieren ser princesas
Los libros pueden reforzar estereotipos… o desmontarlos. Todo depende de cómo se usen. La literatura crea espacios donde los niños pueden imaginar, preguntarse cosas y explorar quiénes quieren ser.
Un ejemplo es el libro My Princess Boy, que cuenta la historia de un niño a quien le encantan los vestidos brillantes y las coronas. Muchos adultos pensarían que este libro no interesa a los niños, pero una investigadora lo utilizó en una lectura guiada con resultados muy distintos.
Durante la sesión, los niños escucharon, miraron las ilustraciones y comenzaron a hacer preguntas. Hablaron de ropa, de gustos y de lo que significa “ser niño” o “ser niña”. Algunos, que al principio se reían o incomodaban, terminaron diciendo que cualquiera puede vestirse como más le guste.
Lo valioso no fue solo el mensaje final, sino el camino recorrido. El libro abrió un espacio seguro para pensar sin miedo, para poner palabras a emociones calladas y para cuestionar ideas que parecían intocables.
Actividades similares, como juegos de roles guiados, muestran algo parecido. En un clima seguro, muchos niños se atreven a expresarse como realmente quieren, sin miedo a las burlas. No solo amplían su forma de jugar; también desarrollan valores relacionados con la igualdad y los derechos LGTBIQ+ desde la infancia.
Regalar algo más que un juguete
Los estereotipos no desaparecen solos. Se transmiten a través de juguetes, libros y pequeños gestos del día a día. Pero también pueden transformarse con decisiones conscientes.
Las fiestas navideñas son una buena oportunidad para hacerlo. Los regalos no son solo entretenimiento: también dicen algo sobre lo que esperamos de quienes los reciben. Por eso, elegir un libro o un juguete sin etiquetas es una forma de decirles que sus gustos importan y que no tienen que encajar en moldes rígidos.
![]()
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
– ref. Libros ‘para niñas’ y libros ‘para niños’: ¿tiene sentido esta división? – https://theconversation.com/libros-para-ninas-y-libros-para-ninos-tiene-sentido-esta-division-271026