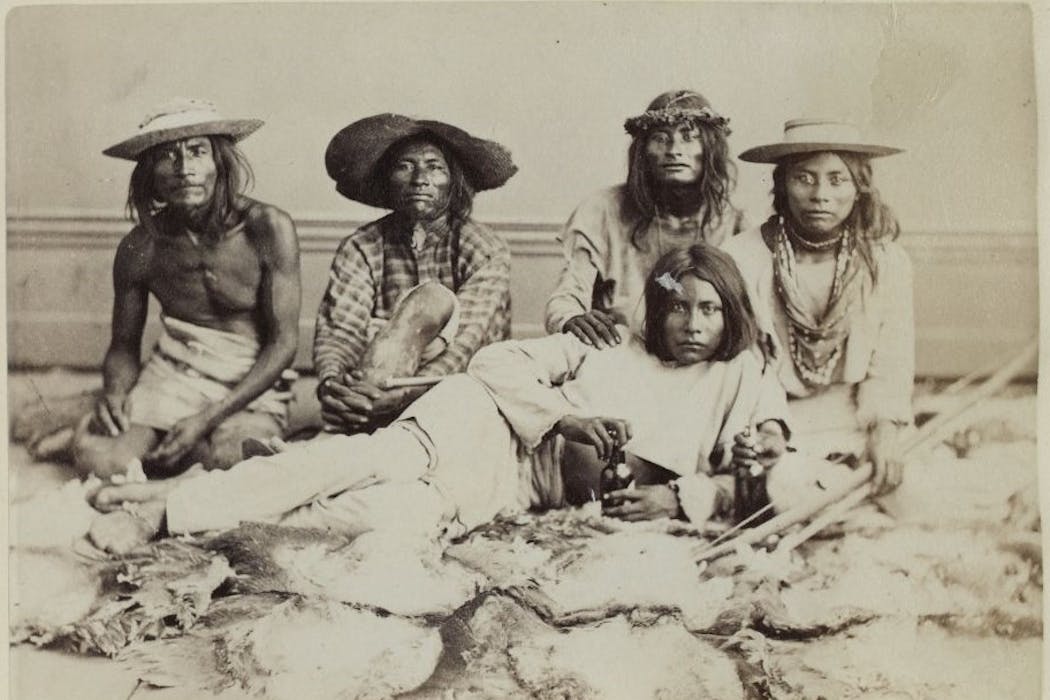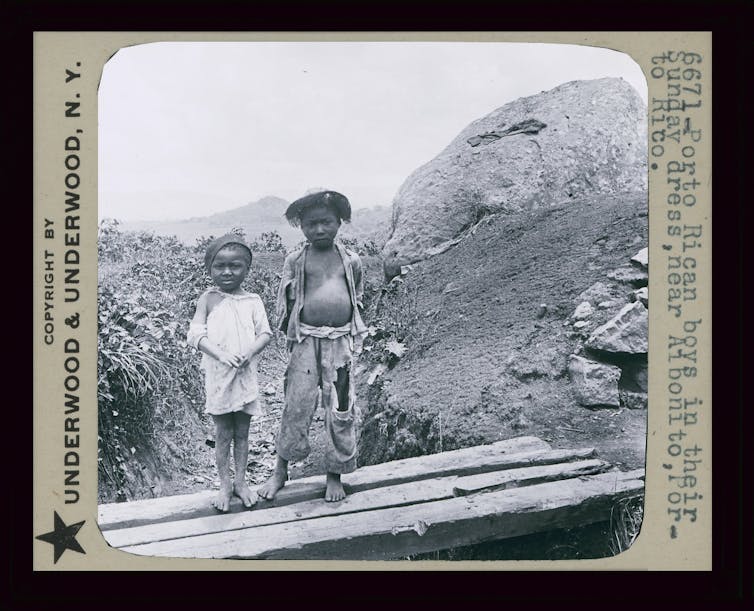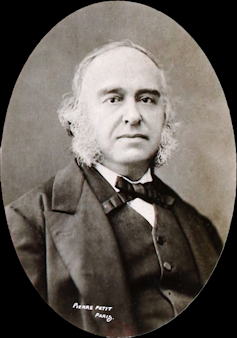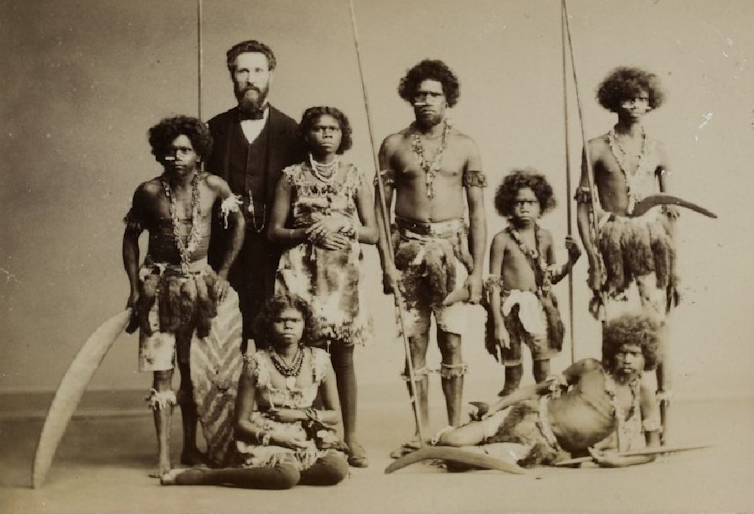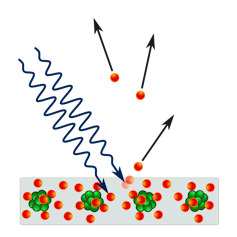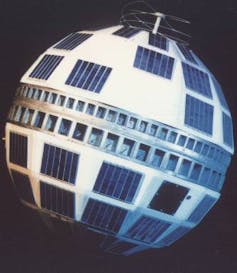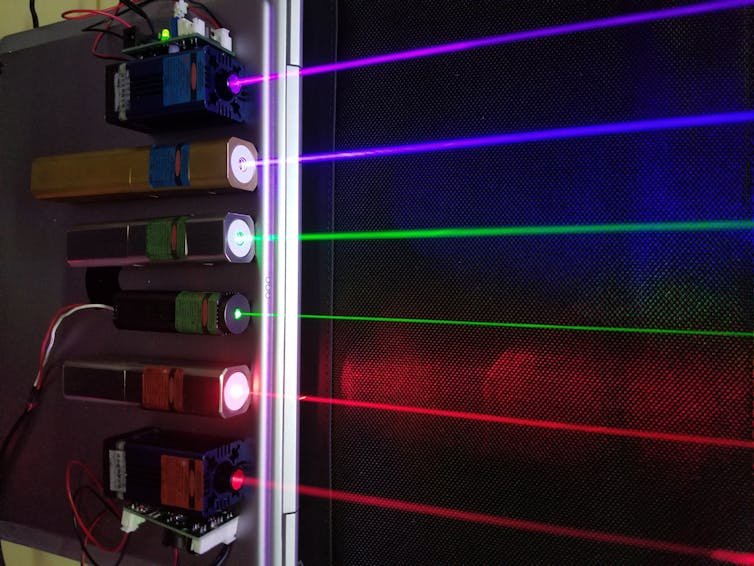Source: The Conversation – (in Spanish) – By Iria Bello Viruega, Filología Inglesa, Universitat de les Illes Balears

En Una habitación propia (1929), Virginia Woolf imaginó a Judith Shakespeare, la hermana ficticia de William. Igual de talentosa que su hermano, Judith no tuvo acceso a la educación ni a una carrera como escritora. Aislada y frustrada, acabó quitándose la vida.
Aunque inventada, la historia de Judith refleja la de muchas mujeres reales que quisieron participar en el mundo del conocimiento y no pudieron. Una de ellas fue Maria Winkelmann, astrónoma alemana del siglo XVIII.
Winkelmann trabajó junto a su marido, el astrónomo Gottfried Kirch. Una noche, mientras él dormía, observó un cometa que su esposo no había visto. Juntos descubrieron estrellas y compartieron investigaciones. Pero cuando Kirch murió, la Academia de Ciencias de Berlín rechazó la solicitud de Winkelmann para ocupar su puesto, pese a estar cualificada y contar con apoyos. Era mujer. Y eso bastaba para excluirla.
Chocar contra muros
Su caso no fue excepcional. Durante siglos, las mujeres interesadas en la ciencia se encontraron con muros institucionales y sociales. La Royal Society británica, considerada la sociedad científica más antigua del mundo, no admitió a mujeres como miembros de pleno derecho hasta 1945. Las dos primeras fueron la cristalógrafa Kathleen Lonsdale y la microbióloga Marjory Stephenson.

Wikimedia Commons, CC BY
Antes de ellas, incluso las científicas más brillantes solo podían ser “miembros honorarios”, como Caroline Herschel, otra astrónoma que trabajó junto a su hermano y firmaba con su nombre.
Desde la Edad Media, las universidades se habían convertido en guardianas del saber. Pero las puertas estaban cerradas a ellas. En instituciones como Oxford o Cambridge se exigía celibato y se pensaba que las mujeres distraían a los profesores. El acceso a bibliotecas e instrumentos científicos estaba restringido. La ciencia, como profesión y como comunidad, era un mundo de hombres.
Otros caminos hacia el conocimiento

Wikimedia Commons, CC BY
Paradójicamente, la idea de que las mujeres comenzaron a participar en la ciencia solo en el siglo XX es un mito… del siglo XIX. Las universidades sí estuvieron cerradas hasta bien entrado el siglo XX, pero en épocas anteriores existieron otros caminos hacia el conocimiento. Por ejemplo, algunos monasterios permitieron a mujeres nobles llevar vidas dedicadas al estudio. Mujeres como Hildegarda de Bingen, en el siglo XII, escribieron tratados médicos, filosóficos y musicales.
Con la Reforma protestante, muchos conventos se cerraron, y eso dificultó más el acceso de las mujeres a los centros del saber. Y aunque solemos pensar que la Europa protestante fue más progresista en cuestiones de género, la historia dice lo contrario. Italia, país católico, dio más oportunidades a las mujeres en el ámbito científico. Allí obtuvieron títulos universitarios Bettisia Gozzadini, Elena Cornaro Piscopia, Laura Bassi, Maria Agnesi o Anna Manzolini.
Además, el conocimiento no estaba concentrado solo en las universidades durante el Renacimiento. También florecía en las cortes, donde los príncipes ofrecían mecenazgo a científicos, artistas y filósofos. Las mujeres nobles tenían acceso a estos espacios, y muchas participaron activamente en los círculos intelectuales. La alfabetización entre las clases altas aumentó, y con ella la posibilidad de que las mujeres estudiaran y discutieran ideas.
Más adelante, en el siglo XVIII, surgieron los salones, sobre todo en París, como espacios alternativos de intercambio. Allí, las anfitrionas organizaban encuentros entre científicos, artistas y filósofos. En Inglaterra, el círculo de las Bluestockings –mujeres cultas como Elizabeth Montagu o Frances Boscawen– permitió a algunas mujeres ganar visibilidad en el mundo del pensamiento.
Retroceso en el siglo XIX

Wikimedia Commons, CC BY
Sin embargo, con la Revolución Científica llegaron las academias, que comenzaron a sustituir a las cortes como lugares privilegiados de saber. Aunque prometían racionalidad y universalidad, muchas mantuvieron la exclusión de las mujeres. Margaret Cavendish, duquesa de Newcastle, fue invitada a participar en la Royal Society, pero nunca fue admitida. En cambio, algunas academias italianas sí contaron con mujeres como miembros, algo inusual en el resto de Europa.
La profesionalización de la ciencia en el siglo XIX supuso un retroceso. A medida que las universidades se consolidaron como únicos centros científicos y el “científico” se convirtió en profesor universitario, las mujeres quedaron relegadas. Aunque algunas siguieron participando en historia natural, filosofía experimental o medicina, sus contribuciones fueron silenciadas, negadas o firmadas por otros.
¿Por qué fueron tan invisibles? Por al menos tres razones. La primera, la presión social. Filósofos y moralistas defendían que ellas debían quedarse en casa. Con la teoría de la “complementariedad sexual”, se argumentaba que hombres y mujeres eran distintos por naturaleza y no debían competir en el mismo terreno. Una mujer interesada en la ciencia era vista como una anomalía, o incluso como una amenaza.
La segunda, la clase social. Las mujeres nobles, que no tenían que cuidar directamente de sus hijos ni trabajar, contaban con más tiempo y recursos para estudiar. Por eso muchas de las figuras destacadas eran aristócratas. Margaret Cavendish, por ejemplo, fue escritora, filósofa y pionera en debatir ideas científicas gracias a su posición privilegiada.
Y la tercera razón: el tipo de actividades que realizaban. Muchas mujeres no eran autoras de tratados, pero sí traductoras, editoras, comentaristas o ayudantes. Hoy lo llamaríamos “mediación del conocimiento”. Traducir un texto científico requería conocimientos profundos del tema. Elizabeth Craven, Maria Ardinghelli, Anna Maria Lenngren y otras ayudaron a difundir ideas clave en Europa. Su trabajo fue fundamental, aunque raramente reconocido.
También hubo mujeres que trabajaron junto a maridos, hermanos o padres sin figurar nunca en los créditos como las ya citadas Caroline Herschel o Maria Winkelmann. Eran ayudantes invisibles, sí, pero no inexistentes.
Además, muchas desarrollaron saberes prácticos que hoy consideramos científicos. Las comadronas, por ejemplo, fueron durante siglos las responsables de la atención médica de las mujeres. Y figuras como Florence Nightingale transformaron la enfermería en una profesión científica y moderna.
La historia de las mujeres en la ciencia no es solo la de las que triunfaron, sino también la de todas aquellas que quedaron fuera. Es la historia de las Judith Shakespeare reales. Pero también es la historia de cómo, incluso sin permiso, muchas pensaron, observaron, tradujeron, enseñaron y descubrieron. Y de cómo, poco a poco, dejaron de estar en la sombra.
Este artículo resultó ganador del VI Concurs de Divulgació Científica de la Universitat de les Illes Balears en la categoría Dona i Ciència.
![]()
Iria Bello Viruega no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Sin permiso y sin nombre: las mujeres que también hicieron ciencia – https://theconversation.com/sin-permiso-y-sin-nombre-las-mujeres-que-tambien-hicieron-ciencia-269948