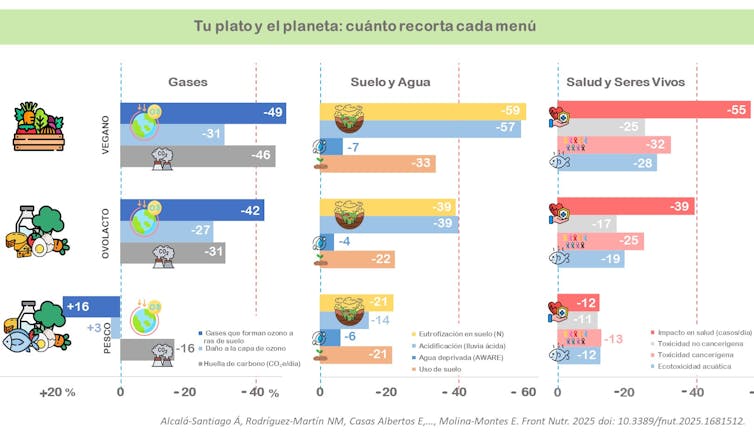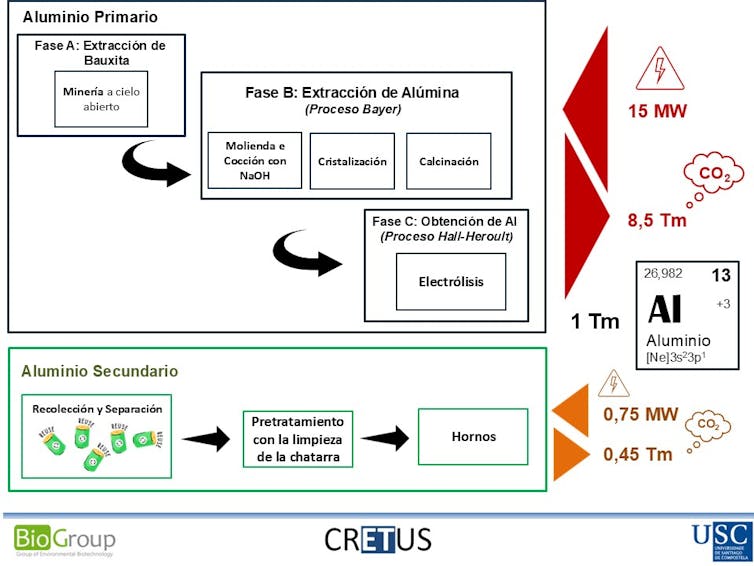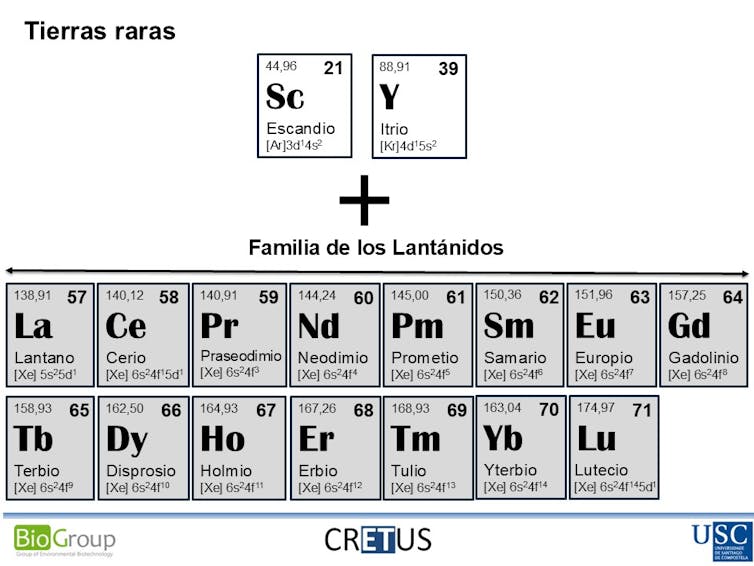Source: The Conversation – (in Spanish) – By Elisa Brey, Profesora en sociología y opinión pública, experta en migraciones y vida urbana, Universidad Complutense de Madrid
En España hay cada vez más personas que viven solas en su casa, en hogares unipersonales. Estos pasaron de cinco millones en enero de 2021 a más de 5,5 millones en julio de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística. Esto supone un aumento del 10,8 % entre ambas fechas. Mientras tanto, los hogares de dos personas crecían un 9 %, los de tres apenas crecían un 1,6 % y los de cuatro o más personas disminuían muy ligeramente (-0,3 %).
En julio de 2025, España contaba con 19,6 millones de hogares. De este total, un 29 % eran de dos personas; un 28 %, unipersonales; un 23 %, de cuatro y más personas, y un 20 %, de tres. A pesar de su claro aumento, en España los hogares unipersonales no son la forma más habitual de vivir, pero podría serlo en los próximos años: aunque en julio de 2025 era más habitual vivir en hogares de dos personas, solo había 130 520 más de este tipo en comparación con los unipersonales. Y esta diferencia se ha reducido respecto a enero de 2021.
Diferencias por comunidades
Estamos cada vez más solos en casa, pero existen diferencias marcadas entre comunidades autónomas. Los datos muestran dos tendencias. En todo el arco mediterráneo, las Islas Baleares y Madrid predominan los hogares de dos personas sobre los hogares unipersonales. Un 26,7 % de la población vive en hogares unipersonales en esa áera, una de cada cuatro personas.
Mientras, en las zonas más rurales del norte de España, las dos Castillas, Extremadura y Canarias prevalecen los hogares unipersonales sobre los hogares de dos personas. En este caso, un 31,2 % de las personas vive en los primeros (una de cada tres).
Hay varios motivos por los cuales vivimos cada vez más solos en casa. El primero tiene que ver con la estructura por edad y sexo de la población y la esperanza de vida. España es un país con un cierto grado de envejecimiento. Desde 2022, más del 20 % de la población tiene más de 65 años. Además, la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres: 86,3 años para ellas, frente a 81,1 años para ellos, en 2025.
Mujeres viudas y parejas separadas
Por ello, muchas personas que viven solas son mujeres, posiblemente viudas, que pasan a vivir en un hogar unipersonal después de perder a su pareja. Estos casos generan preocupación cuando derivan en soledad no deseada.
Existen otros motivos vinculados a la diversificación de las formas de convivencia. Aumentan tanto los divorcios y las separaciones como las parejas que viven juntas, pero separadas, es decir “cada cual en su casa”.
La formación de hogares unipersonales queda supeditada entonces a dos condiciones. El primer factor es que los hijos o las hijas de esta nueva o antigua pareja ya no vivan con sus padres. El segundo factor que condiciona la formación de ese tipo de hogares es la existencia de recursos suficientes para afrontar el coste de dos viviendas.
La edad, el género, el ciclo vital y el precio de la vivienda, además del cambio en las formas de convivencia condicionan de este modo la formación o no de hogares unipersonales. Estos factores explican las dos tendencias antes observadas.
Población envejecida y menor precio de la vivienda
Donde la forma más habitual de vida son los hogares unipersonales, la población está más envejecida y el precio de la vivienda es menor. Aunque habría que analizar los mismos fenómenos con microdatos, así lo observamos en las zonas del norte de España, las dos Castillas y Extremadura.
A nivel regional, la proporción de personas de 65 años y más es de las más altas del país. Oscila entre un 20,1 % en Castilla La Mancha y un 28,4 % en Asturias. También se confirma la relación entre una mayor proporción de hogares unipersonales y unos menores precios de la vivienda.
Según el Observatorio de Vivienda Asequible de la oenegé Provivienda, en todas las regiones del norte, las dos Castillas, Extremadura y Canarias, los precios del alquiler alcanzaban un máximo de 500 euros en 2022, siendo de los más bajos de España.
En cuanto a los precios de la compra de vivienda, en 2025, según el mismo observatorio, eran menores en las regiones antes señaladas, donde predominan los hogares unipersonales.
¿Y nuestros vecinos europeos?
Si bien es cierto que aumentan los hogares unipersonales en España, su proporción no alcanza la media europea. En 2024, en la Unión Europea un 35 % de los hogares estaban formados por una sola persona, frente a un 28 % en España. Desde 2015, en todos los países la tendencia de este tipo de hogares es al alza, aunque hay cuatro excepciones: Eslovaquia –donde la proporción de hogares unipersonales ha disminuido de forma marcada entre 2015 y 2024– Hungría, Irlanda y Polonia, en los que la disminución fue mínima, según Eurostat.
Es cierto que vivimos cada vez más solos en casa en España, si bien hay dos factores clave que ralentizan esta tendencia. La primera es el coste de la vivienda, que sube por encima de los ingresos desde hace varios años. La segunda es la existencia de un régimen de bienestar “familista”, en el cual la familia y, por extensión, las redes locales de apoyo aportan soluciones y recursos donde el Estado y el mercado no llegan.
Siempre y cuando contemos con esta red familiar y vecinal extensa de apoyo, vivir solos en casa no necesariamente será sinónimo de estar solos.
![]()
Elisa Brey no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Cada vez más solos en casa: el auge silencioso de los hogares unipersonales – https://theconversation.com/cada-vez-mas-solos-en-casa-el-auge-silencioso-de-los-hogares-unipersonales-267937