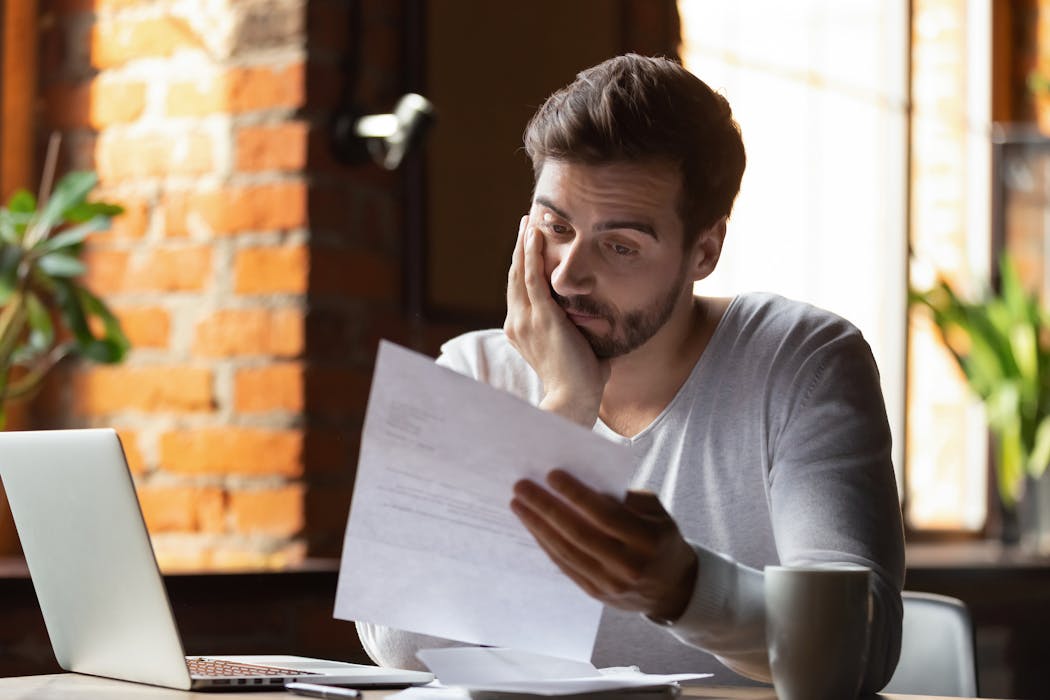Source: The Conversation – (in Spanish) – By Tulio Alberto Álvarez-Ramos, Profesor/Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Jefe de Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello

La guerra declarada por Trump contra el narcotráfico tiene una dimensión geopolítica que tensiona los límites del derecho internacional. En el caso venezolano, la destrucción de embarcaciones presuntamente vinculadas al denominado Cartel de los Soles plantea interrogantes sobre la facultad presidencial para declarar conflictos sin autorización legislativa, así como sobre la diferencia entre los carteles mexicanos y el fenómeno venezolano.
¿Puede Trump declarar la guerra sin intervención del Congreso?
La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra, mientras que el presidente ejerce el mando operativo de las fuerzas armadas. No obstante, en la práctica, los presidentes han iniciado operaciones militares sin declaración formal, como en Vietnam, Siria o Libia.
La orden de Trump se apoya en una combinación de práctica política y legislación: la War Powers Resolution de 1973 permite al presidente iniciar hostilidades por hasta 60 días, siempre que informe al Congreso en las primeras 48 horas. Este esquema se traduce en un marco jurídico ambiguo.
Jurisprudencia decimonónica
La ofensiva marítima contra embarcaciones venezolanas ha suscitado interrogantes sobre la legalidad de tales intervenciones. Aunque Estados Unidos no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de EE. UU. ya reconoció en 1900, con el caso The Paquete Habana, la compatibilidad entre el derecho internacional y el orden interno.
En abril de 1899 dos barcos pesqueros con bandera española zarparon de La Habana y, durante su ausencia, se declaró la guerra hispano-estadounidense. A la vuelta, con el cargamento de pescado vivo, fueron interceptados por los escuadrones de bloqueo estadounidense. Los pesqueros apresados no llevaban armas ni municiones, desconocían el estallido de la guerra y el subsiguiente bloqueo de las costas cubanas, no opusieron resistencia a su captura y no había pruebas de que colaborasen con el bando español.
De ahí la sentencia del Supremo estadounidense de que la captura de buques pesqueros como botín de guerra violaba el derecho internacional consuetudinario (normas no escritas que surgen de la práctica uniforme y constante de los Estados previstas en el artículo 38.1.b del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), y que, además, este forma parte integrante del derecho estadounidense.
El derecho del mar establece límites precisos al derecho de inspección de embarcaciones con pabellón extranjero. Según el artículo 110 de la CONVEMAR, un buque de guerra solo puede detener otro buque en alta mar si existe sospecha fundada de piratería, trata de esclavos, emisiones no autorizadas, tráfico de estupefacientes o si el buque carece de nacionalidad. Fuera de estos supuestos, cualquier intervención constituye una violación del principio de inmunidad soberana.
Persecución en caliente
El derecho de persecución en caliente (hot pursuit) solo es válido si la infracción se inicia en aguas jurisdiccionales del Estado que persigue, y debe cesar al ingresar a la jurisdicción de otro Estado. En este contexto, la retención arbitraria de buques con bandera venezolana, sin base jurídica clara, podría configurar un acto ilícito internacional. Un hecho que contraviene los principios que rigen la libertad de navegación en alta mar.
El uso sistemático del derecho de inspección para bloquear el transporte marítimo de exportaciones carece de respaldo jurídico fuera de un conflicto armado declarado o de una resolución multilateral del Consejo de Seguridad de la ONU. El manual de San Remo sobre el Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados en el Mar (1994) establece que todo bloqueo naval debe ser declarado efectivo, no discriminatorio y compatible con el acceso humanitario. En ausencia de guerra o sanción multilateral, tal acción constituye una forma de coerción económica unilateral, lo que desdibuja los principios del orden jurídico internacional.
Si se alega que estas intervenciones responden a actos de piratería, el derecho marítimo establece un marco para ello. Los hechos deben tener carácter violento y han de ser cometidos por actores privados, sin vínculo estatal. Es decir, no resulta aplicable de forma automática a embarcaciones abanderadas.
En este contexto, toda operación militar debe regirse por protocolos que exigen identificación precisa de la amenaza y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Diferencias en el caso de los carteles mexicanos
A diferencia del caso venezolano, los carteles mexicanos –Sinaloa o Jalisco Nueva Generación– operan en un entorno marcado por la fragmentación territorial, la violencia organizada y una economía criminal transnacional. Aunque ejercen control sobre regiones específicas, no se presentan como actores estatales ni buscan legitimidad política, como lo pretendió Pablo Escobar con el Cartel de Medellín.
La confrontación ha sido con las autoridades mexicanas y por medio de una intervención limitada de la DEA. Todo ello sujeto a acuerdos bilaterales, como el vigente desde julio de 1990. Un escenario que el presidente Trump ha intentado alterar mediante presiones económicas.
En cualquier caso, la calificación jurídica de estos grupos como organizaciones terroristas sigue siendo objeto de debate.
Tampoco existe una narrativa de beligerancia internacional ni una estrategia de estrangulamiento político. Los carteles son tratados como estructuras criminales, no como enemigos militares. La narrativa estadounidense con Venezuela es la de un combate contra un cartel presuntamente vinculado al aparato estatal. Algo que transforma el conflicto en una disputa de carácter geopolítico.
¿Guerra contra el Cartel de los Soles o contra el régimen?
La narrativa bélica contra el Cartel de los Soles se configura como una herramienta de presión política, más que como una operación legítima de lucha contra el narcotráfico. Al caracterizarlo como amenaza transnacional, Estados Unidos justifica acciones militares, sanciones y operaciones encubiertas que desbordan el marco penal convencional. Esta lógica remite a la doctrina de los “enemigos no estatales”, utilizada en la guerra contra el terrorismo y proyectada ahora sobre el contexto latinoamericano.
Los carteles de droga no cumplen con los criterios de beligerancia establecidos por los Convenios de Ginebra –control territorial efectivo, capacidad militar sostenida y voluntad de respetar las leyes de la guerra–. Reconocerlos como parte beligerante implica el estatuto de combatientes, un contrasentido que desdibuja los límites entre conflicto armado y criminalidad organizada.
Si el fuego ya consume las bardas venezolanas, México haría bien en revisar los cimientos de su política antidrogas antes de que la llama se extienda bajo el mismo pretexto.
![]()
Tulio Alberto Álvarez-Ramos no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. ¿Puede Estados Unidos destruir lanchas como parte de su guerra contra los carteles? – https://theconversation.com/puede-estados-unidos-destruir-lanchas-como-parte-de-su-guerra-contra-los-carteles-266914