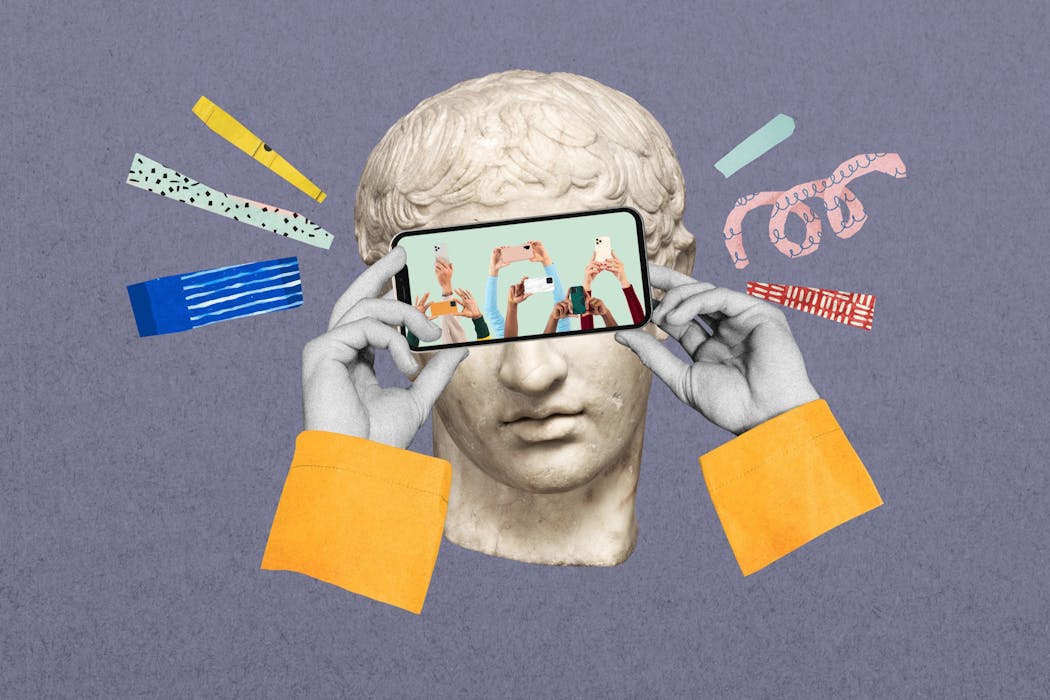Source: The Conversation – (in Spanish) – By Claudia Lorenzo Rubiera, Editora de Cultura, The Conversation
Es una verdad universalmente reconocida que el fin de año y las festividades navideñas necesitan un resumen. Por eso estamos aquí.
Allá por los años 80, cuando el cineasta Martin Scorsese estaba en uno de sus abismos psicológicos, su amigo Robert De Niro fue a verle para convencerle de que le dirigiese en un proyecto que le encantaba. Tanta turra debió darle que incluso en el estado emocional lamentable en el que se encontraba Scorsese le dijo que sí, que la haría. Pero, como hablante minucioso y pulcro del lenguaje audiovisual, le pidió “paciencia”. No porque fuese a tardar mucho en arrancar la filmación, sino porque esta iba a ser precisa y rigurosa; alcanzar la excelencia que se exigía requería repeticiones, tiempo y entereza. La película era Toro salvaje y esta anécdota se cuenta en la estupenda serie documental dirigida por Rebecca Miller Mr. Scorsese.
Paciencia. Tiempo. Las cosas no salen bien porque se hagan rápido. Tal vez no sea necesariamente lentitud lo que buscamos, pero sí una mente calmada. Así, en medio de esta voluntad por huir de las prisas y el ajetreo diario, les invitamos a subirse con nosotros al tren de la filósofa Simone Weil y “suspender el pensamiento”.
Del baile a la mística
La narración comienza con un golpe de cadera y una búsqueda espiritual. Dos nombres han ocupado los titulares musicales del año, en un momento en el que es raro que hablemos de alguien durante más de día y medio.
En enero, Bad Bunny lanzó DeBÍ TiRAR MáS FOToS, un álbum en el que recuperaba los ritmos de su tierra, Puerto Rico. Al rescatar melodías tradicionales consiguió seducir a una parte de la población que había ignorado hasta entonces sus canciones. No ha sido un pionero –desde Rozalén hasta La M.O.D.A., desde Nathy Peluso a Rodrigo Cuevas, los artistas han rebuscado en el pasado para encontrar inspiración– pero ha arrasado en escuchas, conciertos e influencia. De hecho, es el encargado del espectáculo del intermedio de la Super Bowl y se convertirá en el primero que haga ese show en español. A mí me queda la satisfacción de constatar que sí, que gracias a estas recuperaciones la salsa ha vuelto… y el baile también.
La de Rosalía ha sido la fiebre del otoño, un fenómeno que nos ha servido para analizar (y conocer) términos como el bricolaje lingüístico o el christiancore. Y si llevamos semanas repitiendo mentalmente la letra de “La perla”, es un consuelo saber que hay una explicación neurocientífica a esta manía de nuestro cerebro de agarrarse a una canción y no soltarla.
Cerramos este relato de puro disfrute con la combinación de cuerpo y alma, misticismo y baile, y la voluntad de dejarse llevar por el ritmo. O, lo que es lo mismo, nos acercamos al fenómeno cinematográfico español del año –Sirat– y a las múltiples dimensiones de la cultura rave.
Todo el cine y el mundo
No será la letra de “Bad Romance”, pero lo que sí suelta el cerebro, y en ocasiones con más rapidez de la que nos gustaría, son nuestros recuerdos sobre las series de televisión. Acostumbrados a darnos verdaderos atracones audiovisuales, igual que vemos, olvidamos. Afortunadamente, el cerebro es plástico y si estamos presentes y dejamos de consumir contenido audiovisual como quien se empacha de polvorones, conseguiremos que las tramas y los personajes se asienten en la cabeza.
Merece la pena hacerlo, porque el poder de las historias es infinito. Aunque leamos eternos reportajes sobre datos y hechos, ponerle cara a un relato hace que inevitablemente nos impliquemos con él. Es reseñable que el cine, por ejemplo, ponga el foco en los menos desfavorecidos, los habitantes de la Franja de Gaza, y nos cuente directamente sus vidas y sus muertes.
Y mientras intentamos entender cómo es posible que los palestinos resistan, ante la mirada del mundo entero, en esas condiciones, la historia nos enseña que no siempre fue así. Si en el pasado hubo paz, podría haberla en el futuro… un futuro en el que, como dice Omar El Akkad con cierta ironía, todos habremos estado siempre en contra del genocidio.
El revuelto de la historia
Quien tiene siempre prisa por hacer y por contarlo es Donald Trump. El presidente de Estados Unidos parece desear que la posteridad se acuerde de él con tanta admiración como la que él despliega ante ese idílico pasado de la Humanidad que fue mejor, más boyante, más exitoso, más… imperial.
Han sido muchos los historiadores que han analizado su insistencia en hacerse eco de lo que sucedía en la antigua Roma de forma errónea, y aquí hemos desmontado algunos de los empeños de Trump, y de la ultraderecha, por apropiarse de un periodo histórico que, aunque muy avanzado, tenía sus aristas.
Lo interesante es que la antigua Roma nunca se acaba. Los romanos nos demuestran que tener una relación cercana con las mascotas, protestar contra los turistas o prevenir incendios no es algo que hayamos puesto de moda en este siglo. Ni en el pasado.
Las grandes autoras
2025, como indica mi inicio de artículo, ha sido el año Austen. Se cumplían 250 años del nacimiento de la autora inglesa y, aunque en español no hemos superado ni la intensidad de los fastos británicos ni la amplia cobertura de nuestros compañeros de The Conversation Reino Unido, sí que hemos reunido a un amplio grupo de investigadoras que desglosaron matices de sus novelas para invitar a los lectores a zambullirse en sus historias.
En España también ha sido el centenario de dos grandes de la literatura: Ana María Matute y Carmen Martín Gaite. Las hemos homenajeado como se merecen aunque siempre me queda la espinita de descubrir que son las investigadoras –mujeres– las que siguen explicándonos a las escritoras –mujeres–, como si solo las leyésemos nosotras.
Por cierto, despedimos también al último Premio Nobel de Literatura en español: Mario Vargas Llosa. Tal vez sea hora de que los suecos añadan otro (u otra) a la lista.
La urgencia tecnológica
Se acaba de estrenar –con gran alegría para la taquilla cinematográfica– la tercera entrega de Avatar, probablemente una de las pocas películas que aprovechó a su favor aquel fenómeno acelerado y capitalista que fue el cine en 3D (igual que llegó, se desinfló). Esta burbuja recuerda que, aunque la tecnología siempre ha ayudado al avance de la cultura (desde la imprenta hasta el cine sonoro o el tocadiscos), ella por sí sola nunca ha logrado dar grandes saltos humanistas. Está ahí para arrimar el hombro pero no para sustituir.
Por eso está bien no entrar en pánico cuando aparecen nuevas herramientas como la inteligencia artificial (que creativamente todavía está en pañales) y utilizar el arte y el pensamiento para plantearnos, una vez que las tenemos, qué queremos hacer con ellas.
Ha habido otros nombres que han pasado por la sección de Cultura este año: Robert Redford, Francis Scott Fitzgerald, Diane Keaton, Cervantes… Pero como no queremos acelerar al final y aturullar al personal, simplemente recuerdo que en 2025 lanzamos el Suplemento cultural, un boletín quincenal en el que recopilamos muchos de los artículos e investigaciones a los que hago referencia para que los que se suscriban puedan leer, de forma calmada, los mejores textos de la sección.
Ya lo decía Scorsese: “paciencia”. A ver si ejercitándola más abrimos huecos en el tiempo y encontramos un espacio en silencio para pensar.
![]()
– ref. Cultura 2025: dejar atrás la prisa – https://theconversation.com/cultura-2025-dejar-atras-la-prisa-272451