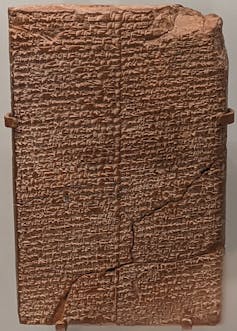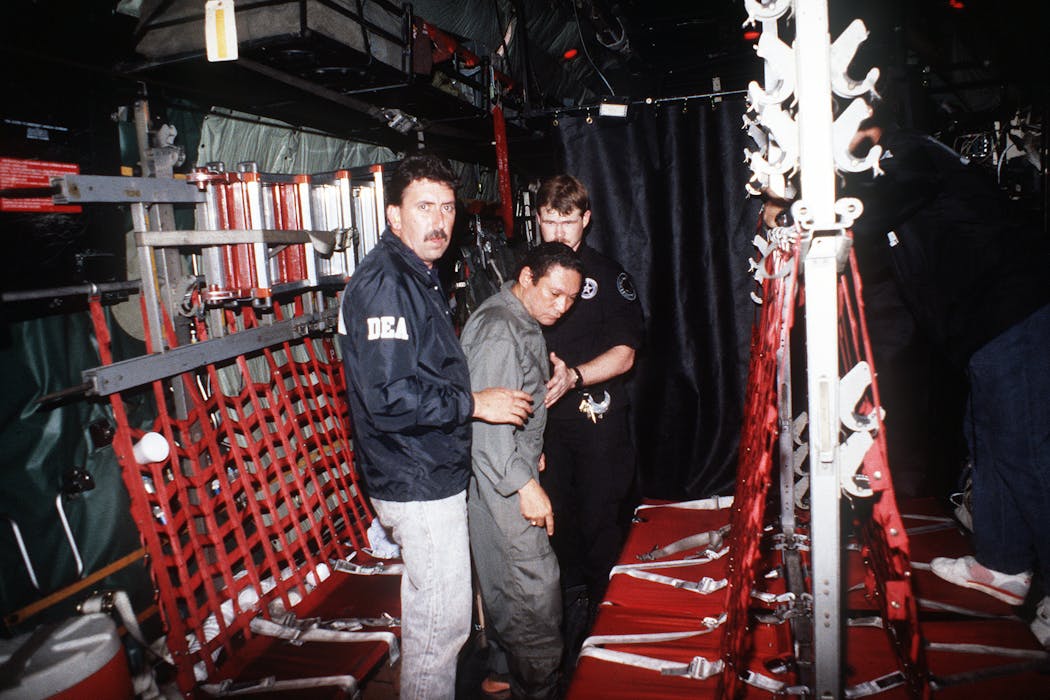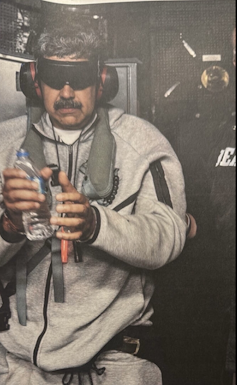Source: The Conversation – (in Spanish) – By Claudia Lorenzo Rubiera, Editora de Cultura, The Conversation
Bienvenidos a 2026 y a la “marujomanía”, o “mallomanía”, como bautizó Estrella de Diego a este movimiento en la entrevista que le hicimos hace unos días. Con la catedrática de Historia del Arte no hablamos solo de Maruja Mallo (de hecho, hablamos mucho más de la exposición que ha comisariado en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, y que sigue abierta hasta el 25 de enero Warhol, Pollock y otros espacios americanos), pero sí que le preguntamos cómo creía ella que debíamos denominar a la gallega: ¿era el arte de Mallo surrealista? ¿O lo surrealista era ella misma?
En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se puede ver hasta el 16 de marzo la exposición Máscara y compás, una retrospectiva de la carrera de la artista. Tras pasear por la magnífica muestra uno comprende, como dice De Diego, a “un personaje complejo, culto y con un control en sus obras que era todo menos surrealista”. Almudena Baeza Medina, por su parte, defiende que, de todas las etiquetas que se le ocurren para definir a Maruja Mallo, la que más le gusta es la de “cibernética”, porque sus obras “son propuestas liberadoras lanzadas al espacio para que surjan comunicaciones inesperadas con minerales, vegetales, animales o humanos”.
Tanto Warhol, Pollock y el arte estadounidense del siglo XX como Maruja Mallo son dos opciones fabulosas que visitar si están en Madrid en las próximas semanas. Y si no, acérquense al museo de su localidad; siempre hay algo interesante en ellos. Le robo a Estrella de Diego otra de sus frases para recibir este año: “cada día que uno se levanta es una buena noticia, una buena noticia para aprender en general y para aprender para enseñar”. Aprendamos con alegría, pues.
La directora
Ya ha pasado el Concierto de Año Nuevo y todos hemos dado las tradicionales palmas al ritmo de la Marcha Radetzky. Pero este 2026, además, la Orquesta Filarmónica de Viena ha incluido en su repertorio, por segundo año en su historia (el primero fue 2025), obras compuestas por mujeres. En concreto, dos.
Una de las que sonaron en la Sala Dorada del Musikverein fue la estadounidense Florence Price. La otra, la austriaca Josephine Weinlich, fundó la primera orquesta de mujeres en Europa. Es bastante fascinante constatar la labor de creadoras como ella que no solo abrieron espacios para nosotras, sino que directamente los fabricaron. Y lo hicieron en una época en la que la señora que llevaba la batuta podía recibir una crítica (y no me la invento) que decía “sobre todo ello reina la atenta ama de casa, perdón, directora, con mano segura y ojo rápido”.
Pues eso.
‘Selfie’ aquí y ‘selfie’ allá
Vivimos rodeados de imágenes. Tal vez demasiadas. En mi móvil he acumulado más fotos en cinco años que las que había hecho en los 35 anteriores. Y cada una de ellas quiere decir algo, independientemente de la calidad que tenga.
La fotografía siempre ha tenido ese poder. Cuando Robert Capa retrató al miliciano en la guerra civil española, creó un icono, una metáfora del sufrimiento y la aleatoriedad de la contienda. ¿Realmente el hombre acababa de ser derribado por la bala? Los estudios actuales dicen que no, pero la imagen provocó lo que Capa quería que provocase.
Es decir, una imagen no es inocua. Tampoco lo fue en los inicios de esa nueva tecnología, aunque todavía se estuviese probando su utilidad. Por eso cuando sociólogos, científicos y curiosos decidieron dirigir sus objetivos a los pueblos indígenas, el retrato que hicieron de ellos decía más de quien estaba tomando la foto que de quien posaba para ella.
Las aventuras de Ulises
2026 también será el año de la Odisea. No lo digo yo, ni siquiera Homero desde donde quiera que esté. Lo dicen las expectativas que Hollywood ha puesto sobre el nuevo proyecto de Christopher Nolan (recordemos que el anterior, Oppenheimer, mano a mano con Barbie, reventó las salas de medio mundo).
Esta vez, el director británico ha decidido atreverse con el poema épico por excelencia, aunque las imágenes que se están publicando del rodaje y las declaraciones que están haciendo sus responsables han empezado a poner a la audiencia (y a los amantes del mundo clásico) a la defensiva. Habrá que esperar a julio para saber qué sucede en la pantalla.
Mientras tanto, recomendamos leer (o releer) una de las obras fundacionales de la literatura. Pero no porque forme parte del canon, sino porque no deja de ser una gran historia de aventuras, y una narración plagada de voces femeninas.
![]()
– ref. Suplemento cultural: 2026, un buen momento para la ‘marujomanía’ – https://theconversation.com/suplemento-cultural-2026-un-buen-momento-para-la-marujomania-272578