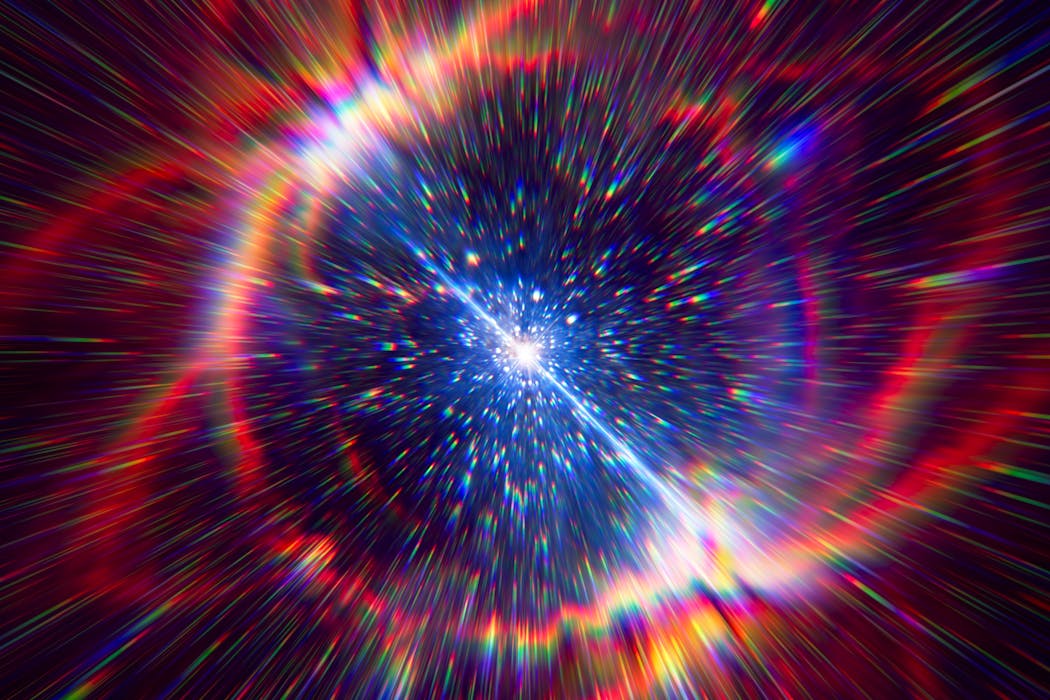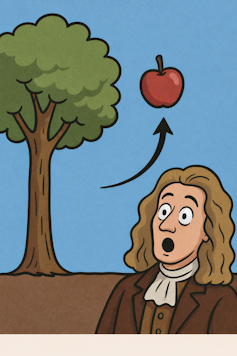Source: The Conversation – (in Spanish) – By Lourdes Gaitán Muñoz, Co-directora revista científica complutense Sociedad e Infancias, Universidad Complutense de Madrid

La figura de Janusz Korckzak es reconocida como una de las más influyentes en lo que se refiere a la consideración de niños y niñas como seres humanos, merecedores de amor, atención, respeto y derechos.
Resulta difícil definir a Korczak en una sola dimensión: médico pediatra, pedagogo, activista, locutor de radio, escritor… Escribir para él era una costumbre en la que se inició desde la escuela y siguió practicando hasta la víspera de su muerte.
Sin embargo, muy poco de su extensa obra está traducido al español, lo que dificulta, pero no impide, que sus ecos lleguen a los ámbitos de la pedagogía y la educación de tiempo en tiempo.
Existe en especial un pequeño texto titulado El derecho del niño al respeto (1928) en el que el autor vuelca las ideas fundamentales que surgen de sus largos años dedicados a observar, cuidar y tratar de comprender a los niños. En este texto podemos encontrar reflexiones como la siguiente, referida a la manera en que las personas adultas perciben a las niñas y niños:
Es como si hubiera dos tipos de vida: una seria y respetada, otra tolerada y menos valorada. Decimos que son personas del futuro, futuros trabajadores, futuros ciudadanos. Que lo serán, que su vida empezará de verdad más tarde, que no es seria hasta el futuro. Permitimos con indulgencia que se entretengan, pero estamos más cómodos sin ellos.
Nos vienen estas frases a la memoria a propósito del anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. Presentado el pasado septiembre por el Ministerio de Igualdad de España, tipifica la violencia vicaria como delito en el marco de la protección contra la violencia de género. La creadora del término, Sonia Vaccaro, define esta violencia “como su nombre indica: una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer”.
Víctimas principales y secundarias
Más allá de la dudosa división entre víctimas principales (las mujeres) y víctimas secundarias (las personas sobre quienes ejerce violencia el maltratador), este término ha encontrado fácil acomodo en la costumbre de encerrar fenómenos complejos en etiquetas de fácil repetición y recuerdo –tan apreciadas por la cultura mediática– y que rápidamente se instalan en el pensamiento colectivo, llegando a convertirse en fenómenos en sí mismos.
Siendo tan grave por sí toda forma de violencia infligida a las mujeres, no necesitaría desviar el foco de la gravedad de las personas que sufren en su propio ser y en su propia carne esa violencia, es decir, las hijas e hijos de la mujer a quien se desea causar el mayor daño posible.
La doctrina jurídica y el propio diccionario de la RAE ya contienen la definición de figuras que ponen nombre a los delitos cometidos contra los propios hijos, o contra otros niños, con resultado de muerte. Son conceptos como “filicidio”, “neonaticidio” o “infanticidio”, que cuentan con décadas de investigación empírica y perfiles criminológicos bien estudiados. Del mismo modo lo están los conceptos de abuso o maltrato psicológico o físico ejercidos sobre niños y niñas.
El pensamiento, las prácticas y las enseñanzas de Janusz Korczak fueron una de las fuentes de inspiración de la primera Declaración Universal de los Derechos del Niño –la conocida como Declaración de Ginebra, de 1924–, si bien él mismo la criticaba por su indefinición y falta de compromiso. Mas esta indefinición quedó superada por la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 1989, que establece sin dudas el “principio del superior interés”. Esta expresión debe interpretarse como que, ante cualquier situación, es prioritario velar por el bienestar y la protección del niño, niña o adolescente, por encima de cualquier otro interés.
Los derechos de los niños deben funcionar de manera independiente
Esto significa que los derechos de los niños deben tomarse en consideración de forma independiente, sin quedar subordinados a los derechos, necesidades o intereses de las personas adultas, sean estas madres, padres, autoridades o instituciones.
El derecho al propio nombre, a ser nombrado como protagonista de la muerte propia, es un derecho que no puede ser negado a los niños cuando son víctimas de asesinato o maltrato. Son víctimas directas de esa agresión mortal, como lo son de otras formas de abuso y maltrato que hace tiempo fueron reconocidas por las leyes como tales.
Empatizar con el terrible dolor que sufre una madre a la que le arrebatan a sus hijos de manera trágica, no justifica que se desvíe la atención sobre la gravedad de un hecho, el infanticidio, que nunca es menos terrible que el feminicidio. Tristemente, la utilización del término “violencia vicaria” parece hacerle el juego al victimario, en cuanto que se reafirma la subordinación de la infancia, a la que se considera como un medio y no como un fin en sí misma, en el estricto sentido de la ética kantiana.
La asimilación de un término como “violencia vicaria” por parte de una sociedad bien intencionada y sensible frente a la violencia contra las mujeres no deja de representar la manifestación de un adultismo rampante; ese que considera a la persona adulta como superior, como medida de todas las cosas, mientras los niños y niñas son vistos como cargas que se acarrean, propiedades que se reclaman o daños colaterales que conlleva la violencia en las relaciones entre personas adultas.
Es consecuencia de admitir que, como decía Korczak, habría dos formas de vida: una seria y respetada (la de las mujeres adultas) y otra tolerada y menos valorada (la de los niños y niñas).
![]()
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
– ref. Violencia vicaria: ¿acaso son los niños “menos” víctimas que sus propias madres? – https://theconversation.com/violencia-vicaria-acaso-son-los-ninos-menos-victimas-que-sus-propias-madres-270546