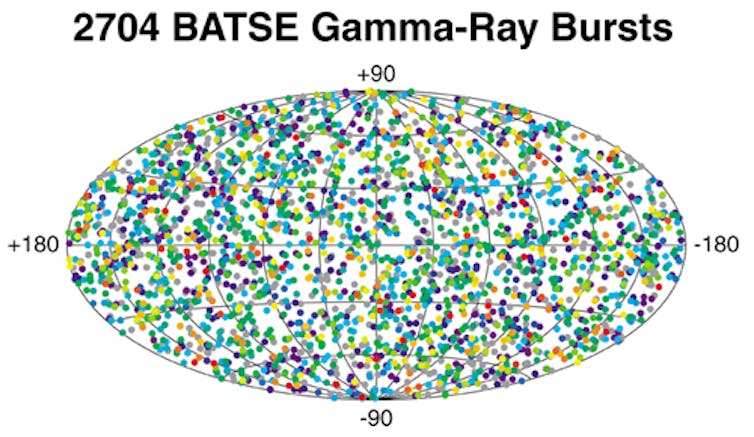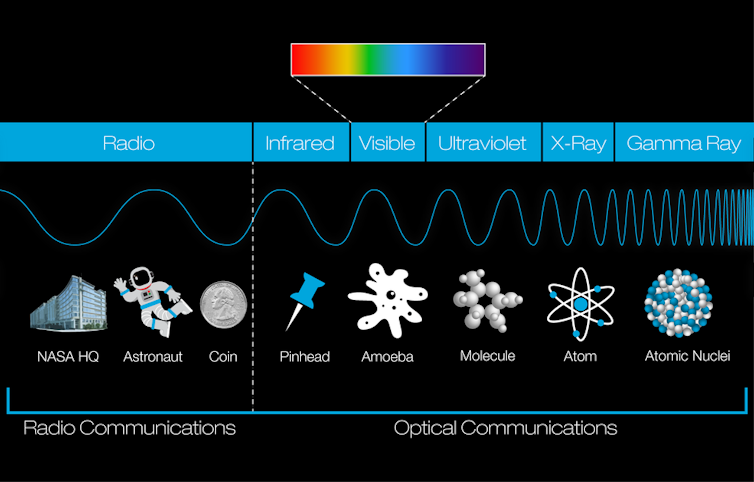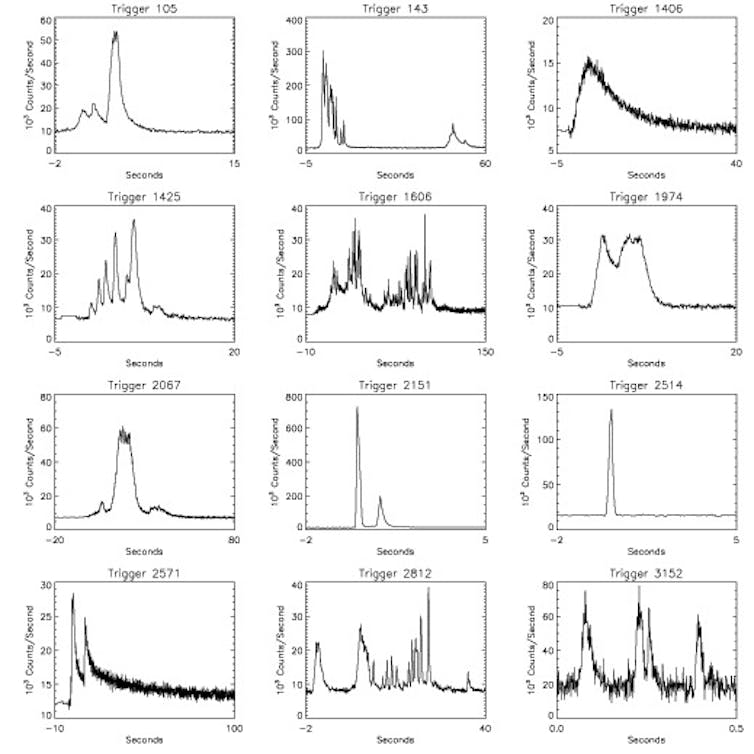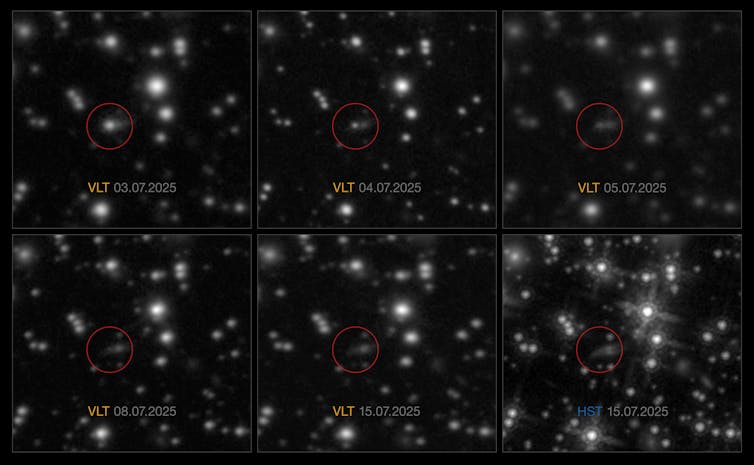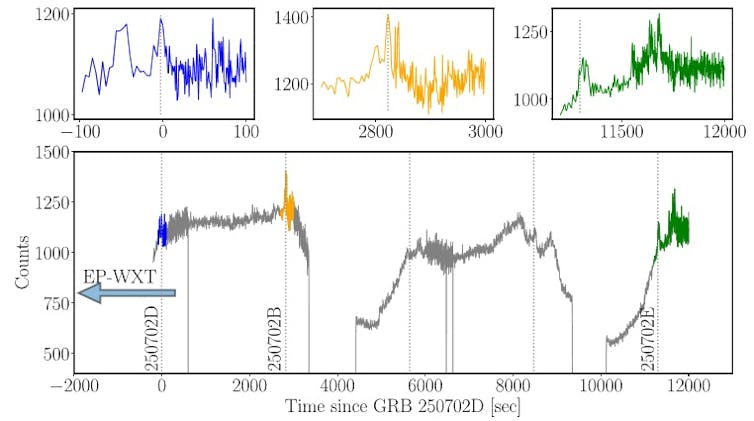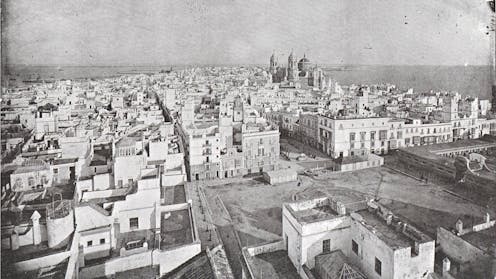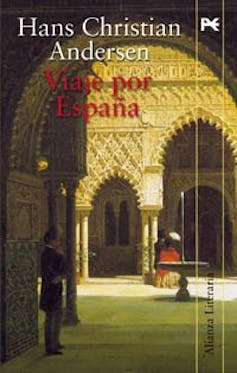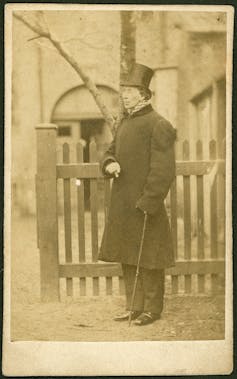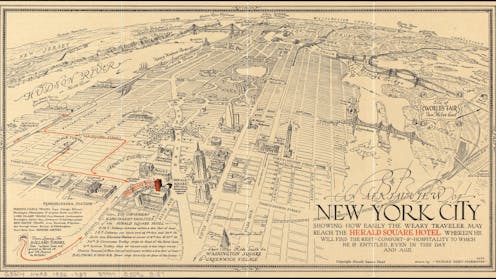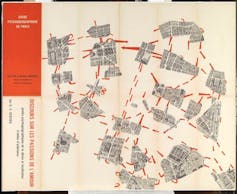Source: The Conversation – (in Spanish) – By Luis Díaz Balteiro, Catedrático de Ordenación de Montes y Valoración Agraria, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Las trágicas noticias sobre los incendios que han asolado España en este verano han traído multitud de reflexiones y comentarios. En muchos de ellos se señalaba a la gestión forestal sostenible como un potencial freno a esta lacra. Pero ¿se conocen realmente los fundamentos y el contexto de lo que constituye la gestión forestal?
Desde los albores de la humanidad, hemos gestionado los bosques de acuerdo con sus objetivos y necesidades. Y tras muchos siglos y civilizaciones, esto nos ha llevado a la situación actual, donde tenemos en España unos montes que, en su inmensa mayoría, han sufrido la constante acción del hombre.
Entender primero cómo funcionan los sistemas forestales
Los sistemas forestales se caracterizan por ser un medio complejo, frágil, con ciclos vegetativos amplios. Además, proporcionan un amplio número de servicios ecosistémicos a la sociedad (beneficios que los ecosistemas nos ofrecen de forma gratuita), aunque con una rentabilidad comercial escasa.
Por otro lado, con independencia del caso considerado, ya sea un bosque, un cambio de uso de la tierra o la situación después de un incendio, los sistemas forestales necesitan planificar las actuaciones a realizar tanto en el tiempo (los horizontes pueden superar fácilmente la vida humana) como en el espacio. Y, como cualquier proyecto de ingeniería, están sujetas a una componente económica.
Leer más:
Incendios en España: ¿por qué ahora? ¿Por qué allí?
En España sólo el 23,6 % de la superficie forestal presenta un plan de gestión, con diferencias apreciables entre las distintas comunidades autónomas. Sin embargo, es preciso recordar que más del 70 % de dicha superficie es privada y que, en muchas ocasiones, estas extensiones no alcanzan unas dimensiones mínimas que justifiquen un documento de planificación.
¿Qué define y caracteriza a la gestión forestal?
Forest Management, un libro norteamericano que es referente sobre el tema, menciona que “la gestión forestal implica el uso de los bosques para cumplir los objetivos del propietario y de la sociedad”. Este uso debe cumplir una condición básica: la persistencia del sistema forestal. Es decir, la planificación debe asegurar que la superficie forestal que se está explotando en la actualidad permanezca cubierta de árboles en el futuro.
La definición anterior engloba el término “sostenible”, ya que, aunque mucha gente lo desconoce, este concepto fue definido por primera vez en 1713 en un contexto forestal. Es decir, la gestión se plantea siempre como sostenible, atendiendo a los tres pilares clásicos del concepto: ecológico, económico y social, así como a los distintos servicios ecosistémicos ofertados por cada monte.
Requisitos administrativos para la ordenación de montes
La gestión forestal u ordenación de montes se manifiesta en España a través de un documento técnico donde se plantean decisiones a corto, medio y plazo. Esta planificación a nivel monte la realizan los técnicos forestales según diferentes normativas autonómicas, y los requisitos de cada documento de gestión varían según ciertas características, como el tamaño de la propiedad.
Con el fin de lograr resultados, se debe asegurar que se implemente lo planificado y que exista una supervisión en el futuro, con ciertas revisiones periódicas que permitan corregir situaciones no previstas o, simplemente, cambios en los objetivos iniciales de la gestión.
En este plan se proponen los trabajos a seguir en los próximos años, como pueden ser las intervenciones que se van a ejecutar con el fin, por ejemplo, de repoblar alguna zona o definir el momento en que se va a cortar la masa, lo que se conoce como el turno forestal. También se incluye el método de ordenación propuesto, y todas estas decisiones deben estar justificadas desde el punto de vista técnico y sujetas a revisiones constantes.
Por otro lado, existe una figura específica que aborda la gestión a un nivel más agregado que el de la propiedad, que es el comarcal. Se trata de los Planes de Ordenación de Recursos Forestales, con un éxito dispar desde su implantación entre provincias, y que podrían marcar pautas para promover una gestión a nivel de paisaje.
Factores que una buena gestión forestal no debe pasar por alto
Además de la importancia de la selvicultura, el arte del cuidado de los bosques
con el fin de obtener una diversidad de bienes y servicios, conviene resaltar la necesidad de disponer de valoraciones de los diferentes servicios ecosistémicos presentes en cada monte.
Estas valoraciones no se pueden ceñir sólo a la producción de madera, sino que disponer de estimaciones homogéneas de aspectos como el carbono, la conservación de la biodiversidad, recreo, etc. son de gran ayuda para una correcta toma de decisiones.
Existen muchos actores o grupos sociales que se van a ver influenciados por las medidas que se propongan, sobre todo en montes de titularidad pública. Por eso resulta muy recomendable que dichas medidas recojan, en la medida de lo posible, sus demandas. Sin embargo, conviene resaltar que no existe ningún método aceptado universalmente para agregar las preferencias de dichos grupos sociales.
Leer más:
Los propietarios de terrenos forestales, los grandes olvidados en los mercados de carbono
Grandes desafíos ante escenarios complejos
La planificación forestal se vuelve imprescindible si se piensa que la edad de los sistemas forestales puede exceder, con facilidad, la vida media humana. Y conlleva una visión multidisciplinar, desde abordar el mayor número de servicios ecosistémicos posibles hasta recopilar múltiples informaciones necesarias para una correcta toma de decisiones. Al mismo tiempo debe ser flexible para responder a escenarios cambiantes, como el cambio climático, plagas, etc.
Todo lo anterior acarrea grandes desafíos. Además de los ya mencionados, el técnico rara vez puede ver los resultados de las medidas propuestas, y, como resulta fácil suponer, los objetivos de la propiedad y de la sociedad se pueden modificar en el tiempo. Por eso, no existe un método universal de gestión forestal que se pueda aplicar a todos los montes de España.
Son los técnicos forestales quienes deben diseñar la planificación en cada caso, atendiendo, entre otras cuestiones, las características de cada monte en particular, tal como ejerce un médico su trabajo: no hay una praxis homogénea y universal para todos los pacientes.
![]()
Luis Díaz Balteiro no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Los grandes desafíos de la gestión forestal en España – https://theconversation.com/los-grandes-desafios-de-la-gestion-forestal-en-espana-264099