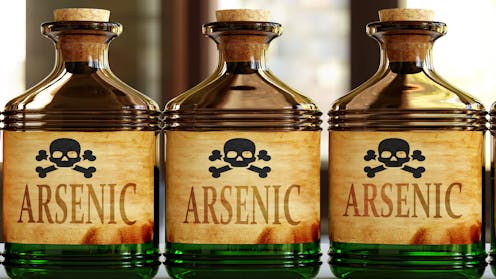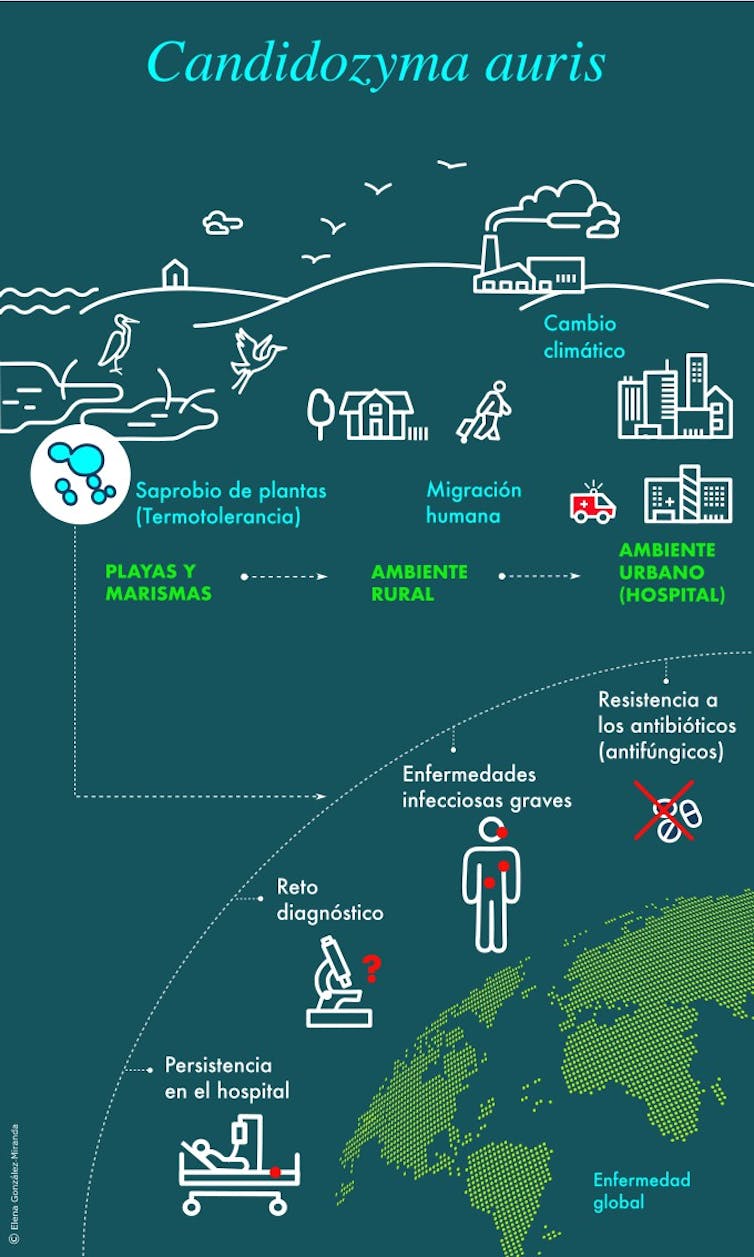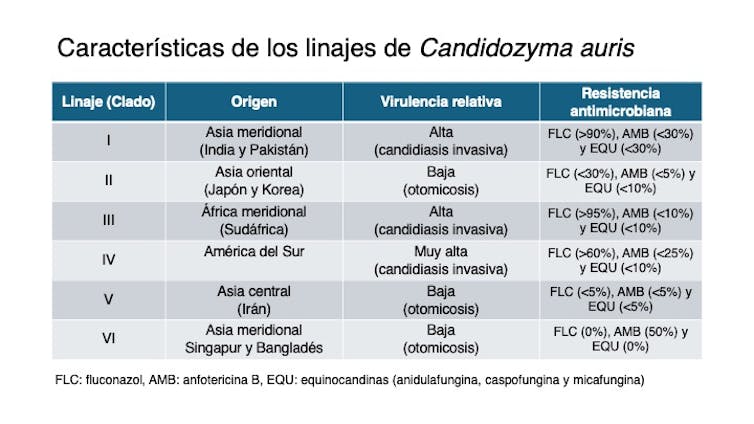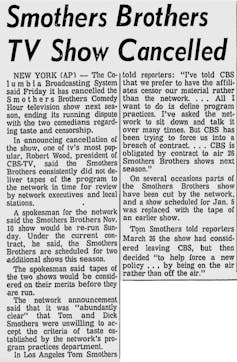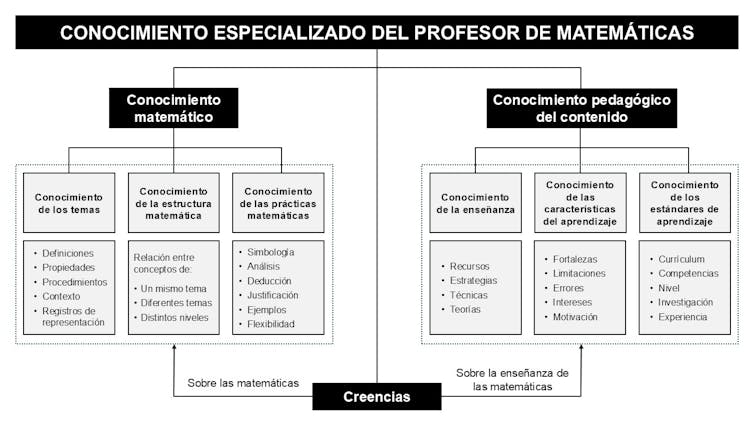Source: The Conversation – (in Spanish) – By Jesús María Frades Payo, Profesor TU del Dpto. de Ing. Química, Universidad de Castilla-La Mancha

Las propiedades del plástico, como su ligereza, resistencia y características aislantes, hacen de él la primera opción para numerosos usos, por lo que se ha convertido en un material omnipresente hoy en día. Sin embargo, es el origen de diversos problemas ambientales; por ejemplo, al ser ingerido por animales en el medio natural. Pero ¿cómo podemos abordar esta situación sin prescindir totalmente de él?
Microplásticos y componentes tóxicos
Generalmente, el plástico tarda cientos de años en degradarse, pero las condiciones ambientales hacen que se desmenuce formando pequeñas partículas denominadas microplásticos. Este material está compuesto por un polímero, normalmente inerte, y aditivos, como los pigmentos y los plastificantes, que sirven para mejorar sus propiedades, pero que suelen dificultar el reciclado.
Algunos de estos aditivos son tóxicos. En ese caso, la legislación puede limitarlos, como ha ocurrido con algunos ftalatos (plastificantes) para tetinas y chupetes en muchos países. No obstante, la presencia de algunos componentes debería controlarse más, como el bisfenol A, prohibido ya en la Unión Europea, pero solo si tiene contacto con alimentos.
Aunque la mayoría de los plásticos provienen del gas natural y el petróleo, no son los principales responsables de su agotamiento, pues representan alrededor del 6 % del consumo.
El peor problema provocado por los plásticos es que un gran porcentaje de ellos, desechados como residuos, terminan en el medio ambiente.
Con el plástico hemos topado
En España, la concienciación sobre la necesidad de reducir el uso de este material y reciclarlo es todavía insuficiente, al igual que la gestión. Los porcentajes de residuos de envases reciclados por material en 2023 (último año con datos disponibles del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) fueron: 79,18 % del papel, 69,81 % del vidrio y 46,15 % del plástico. El informe sobre envases de plástico de un solo uso refleja un porcentaje todavía peor: 41,3 %, lejos del objetivo establecido del 70 %.
A nivel mundial y centrándonos en los plásticos, aunque hay diferencias entre las zonas, el problema es general: se estima que solo aproximadamente el 9 % del plástico producido es reciclado.
La contaminación por este material no tiene fronteras, y gran parte de los residuos termina en los océanos. Alrededor del 80 % de la basura marina está compuesta de plástico.
Un reciente estudio estima que hay unas 3 200 kilotoneladas flotando, e indica que llegan al mar unas 500 kilotoneladas de plásticos por año; casi la mitad tiene su origen en la pesca.
Acumulación en el océano
Desde hace años oímos hablar de la “isla de plástico”, una expresión que no se corresponde con la realidad. La existencia de una isla de plástico sólida sería, de hecho, ideal, pues facilitaría su recogida.
Aunque no hay tal isla, sí se localizan grandes acumulaciones de basura en los cinco grandes sistemas de corrientes marinas (o giros océanicos) subtropicales, que se encuentran en el norte y sur del Atlántico, el océano Índico y el norte y sur del Pacífico. Se trata, sobre todo, de elevadas concentraciones de microplásticos que flotan suspendidos desde la superficie al fondo marino.
Tras analizar datos de diversos estudios, entre ellos la Expedición Malaspina 2010, el investigador Carlos Duarte y otros colegas estimaron que la cantidad de plástico que flota en la superficie del océano solo representa el 1 % de todo el que hay en los mares. Por tanto, parece producirse una pérdida de plástico que puede deberse a su fragmentación, la precipitación en el fondo y la ingesta por parte de los seres vivos, entre otras causas.
Los plásticos llegan a los océanos por distintas vías y a causa de diferentes actores. Por tanto, se pueden poner en marcha cambios para evitarlo.
Un reciente estudio señala que más del 80 % de los residuos en el Ártico son de plástico, y su origen es la pesca. En otra publicación se estimó una pérdida anual del 2 % de los equipos de pesca en el mundo. No se pretende demonizar esa actividad, pero sí señalar un sector que podría actuar mejor, existiendo ya alguna normativa e iniciativas al respecto.
Otro trabajo señala que los diez ríos con cuencas más pobladas (como el Yangtsé, el Indo y el Amarillo) transportan más del 90 % de los plásticos que llegan al mar. Si bien deducimos una pésima gestión de la basura en esas zonas, no toda es generada allí. En 2018, China prohibió la importación de residuos plásticos porque los países desarrollados se los enviaban incluso con compuestos tóxicos, pero esa exportación sigue existiendo hacia otros países, como Tailandia, Vietnam, Malasia, etc.
Leer más:
Cómo poner freno al comercio ilegal de residuos plásticos
Las cifras anteriores muestran que realmente el problema no lo generan solo habitantes de una parte del mundo, como a veces se interpretó malintencionadamente, sino que todos tenemos cierta implicación. Y, por tanto, todos tenemos la posibilidad de hacer algo al respecto.
Erre que erre con las tres erres
De las tres erres (reutilizar, reducir, reciclar) de la regla de la ecología, fallamos mucho a la hora de reducir. Si bien ha aumentado la concienciación de la población, necesitamos normas que obliguen a la reducción del consumo de plástico. Sirvan de ejemplo normativas europeas como aquellas que limitan los envases y residuos de envases.
Asimismo, el reciclado, escasísimo, debe fomentarse con normas, ayudas y tasas. Una medida eficaz recién implantada por 19 países europeos es el sistema de depósito, devolución y retorno de botellas de plástico y latas de bebida.
El 14 de agosto de 2025 finalizó un encuentro organizado por la ONU para conseguir el primer tratado de la historia contra la contaminación de los plásticos, que fracasó. No se acordó reducir la producción, y se dejó al arbitrio de los países controlar los aditivos peligrosos y facilitar el reciclaje con el diseño.
Para que las erres hagan efecto a nivel mundial, además, se precisa educar, legislar, invertir y ayudar a las regiones menos avanzadas en gestión de residuos, porque el beneficio de reducir la contaminación por plásticos repercutirá en todos.
![]()
Jesús María Frades Payo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. ¿Podemos atajar el problema de la contaminación por plásticos sin prescindir totalmente de ellos? – https://theconversation.com/podemos-atajar-el-problema-de-la-contaminacion-por-plasticos-sin-prescindir-totalmente-de-ellos-263139