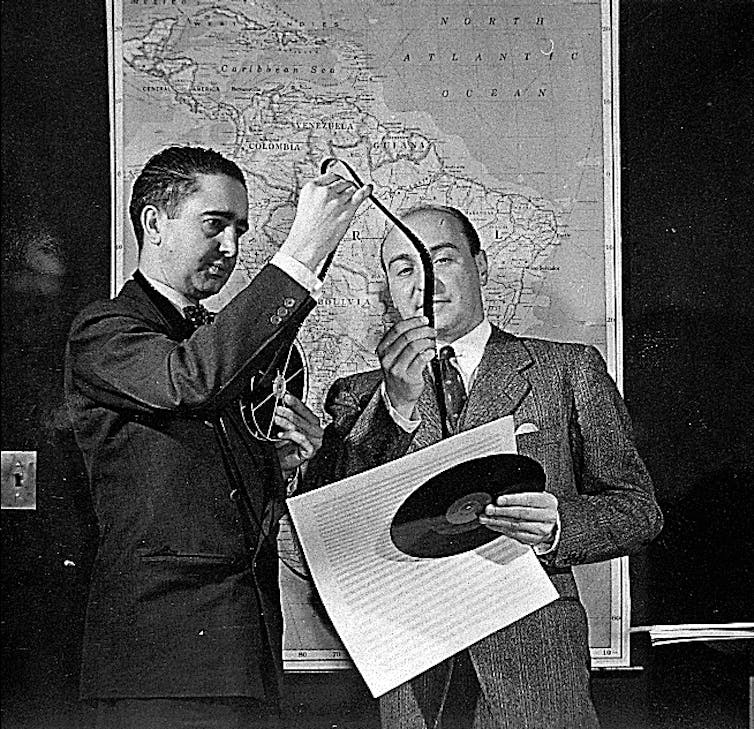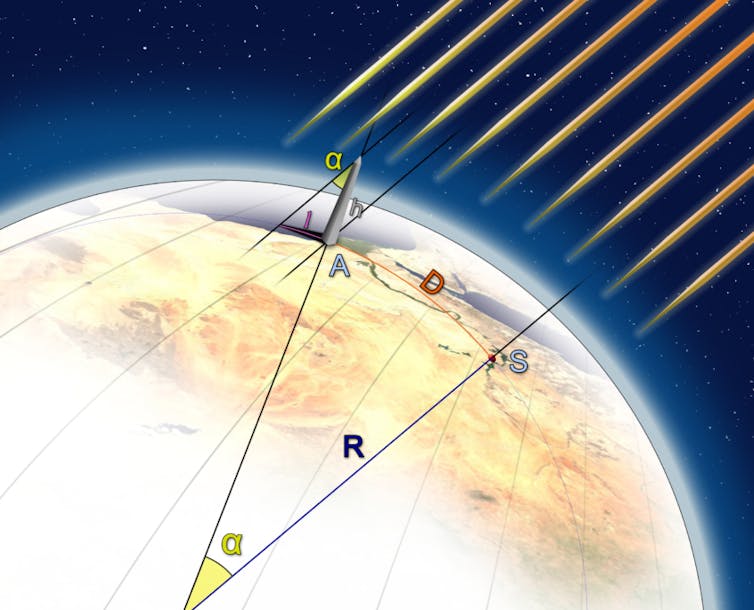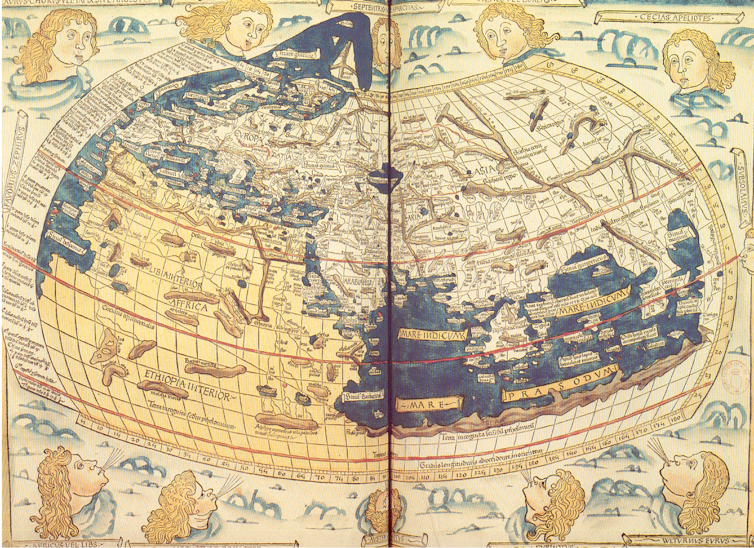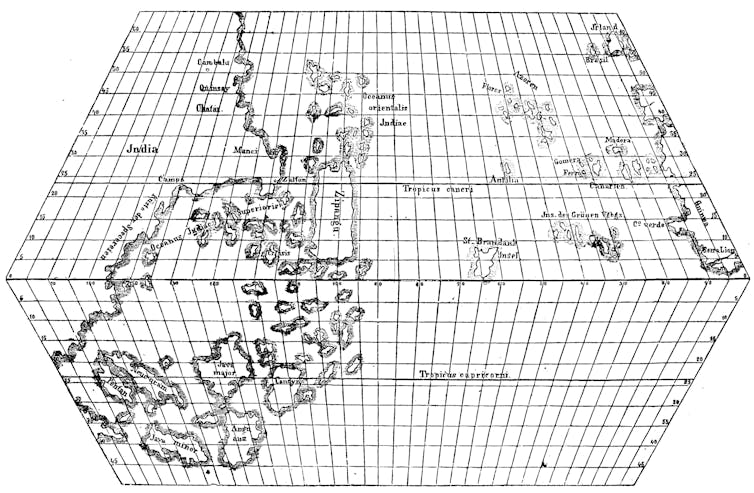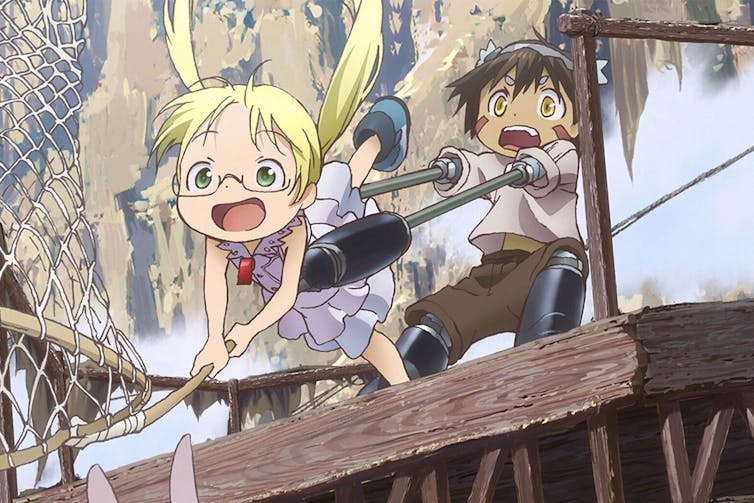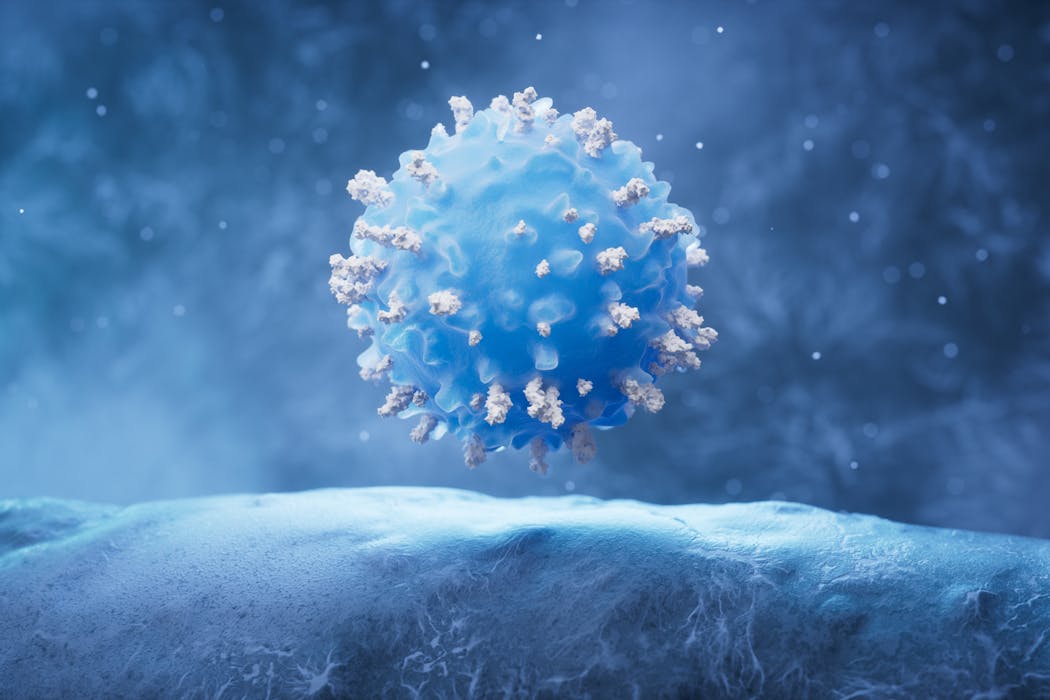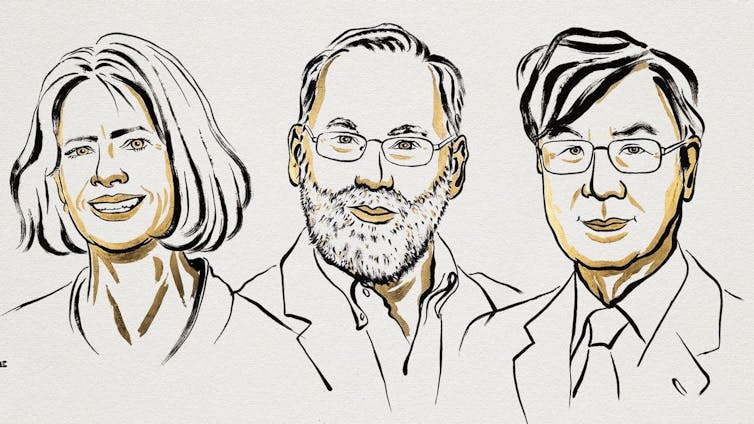Source: The Conversation – (in Spanish) – By Raquel González del Pozo, Profesora ayudante doctora. Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valladolid

Entre pandemias, olas de calor, crisis energéticas y ciberataques a infraestructuras y sistemas básicos, actualmente las emergencias son más probables que excepcionales. Sin embargo, ¿estamos preparados para lo inesperado? La evidencia sugiere que no: seguimos confiando en que, si algo pasa, alguien vendrá rápidamente a solucionarlo.
Aunque se haya avanzado en infraestructuras y respuesta institucional, la preparación ciudadana sigue siendo mínima. De hecho, desde la Unión Europea se ha insistido en los últimos meses en la importancia de que cada hogar disponga de un pequeño kit de supervivencia para afrontar posibles emergencias.
El apagón del 28 de abril: una prueba real
El 28 de abril de 2025 a las 12.32 del mediodía, un apagón masivo dejó sin electricidad a buena parte de la península ibérica. En pocos minutos, miles de hogares y negocios quedaron desconectados.
El corte duró solo unas horas pero bastó para paralizar los transportes, dejar sin cobertura a millones de personas y generar una sensación generalizada de desconcierto. Y, aunque a principios de abril un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señalaba que el 69 % de los españoles se consideraba preparado para subsistir 72 horas en caso de catástrofe, lo cierto es que el apagón demostró lo contrario.
La mayoría de los hogares no disponía de linternas, pilas, radio, efectivo ni provisiones básicas –como agua o alimentos que pudieran conservarse y consumirse sin electricidad–. Además, pocos tenían un plan familiar para actuar en caso de emergencia.
Leer más:
Lecciones del colapso del sistema eléctrico ibérico
Miedo, confianza y falta de previsión
Ante una emergencia, las reacciones no son las mismas, pues intervienen factores como la edad, el género, el entorno o incluso el nivel educativo. Se han identificado varios perfiles altamente vulnerables a las situaciones de emergencia: las personas mayores de 65 años, los turistas, las personas con un nivel socioeconómico bajo y los hogares con niños. También la situación de incomunicación contribuye a aumentar la vulnerabilidad.
A partir de los datos recopilados por el CIS en la encuesta flash sobre el apagón eléctrico, he analizado la respuesta de los ciudadanos españoles a dicha emergencia. Los resultados ofrecen una radiografía clara del comportamiento social ante una crisis imprevista.
Casi uno de cada tres encuestados reconoció haber sentido miedo durante el apagón, un porcentaje especialmente alto entre las mujeres (29,7 % frente al 14,4 % de los hombres) y las personas jóvenes. Esta diferencia también se aprecia por grupos de edad; paradójicamente, en porcentaje, los mayores de 54 años se mostraron menos afectados por la caída de la energía.
Dificultades y carencias
Durante el incidente, los ciudadanos señalaron diversas dificultades relacionadas con la falta de suministros y recursos básicos. Entre los principales problemas destacaron la ausencia de una fuente de energía no eléctrica para cocinar (36,3 %), la falta de un aparato de radio (16,7 %) y la imposibilidad de comunicarse (14,1 %).
Este último aspecto estuvo estrechamente vinculado con las emociones experimentadas durante la crisis. El miedo fue mayor entre quienes no lograron acceder a información durante las primeras horas, lo que refleja la importancia de la conectividad digital incluso en contextos de emergencia. Centrándonos en este aspecto, más de la mitad de los encuestados (55,3 %) indicó que una de las principales cosas que echó en falta fue el funcionamiento de los teléfonos y uno de cada cuatro mencionó la falta de conexión a internet o de acceso a las redes sociales (26,5 %).
La preparación material fue igualmente limitada. La mayoría de los hogares carecía de recursos básicos y pocos habían previsto cómo actuar en caso de emergencia. Según los datos del CIS, solo un 33,6 % de los encuestados declaró disponer de algún tipo de kit o material de emergencia. Por otra parte, el acceso a la información también resultó determinante: el 59,6 % consideró insuficiente la información proporcionada por el Gobierno español.
En definitiva, el estudio pone de manifiesto que, aunque la sociedad se perciba preparada, su reacción ante la emergencia muestra falta de previsión.
Leer más:
No solo durante un apagón: el valor de la radio en las crisis
Prepararse también es cultura
En los últimos años, España ha sufrido una pandemia, inundaciones, una tormenta de nieve, incendios forestales y un apagón general que han afectado a amplias zonas del territorio. Todo esto en un contexto internacional marcado por crisis energéticas, tensiones geopolíticas y amenazas cibernéticas. Estos episodios, distintos entre sí en naturaleza pero similares en consecuencias, muestran que las emergencias ya no son hechos aislados sino una realidad recurrente que pone a prueba tanto la capacidad institucional como la preparación ciudadana.
Más allá del impacto inmediato, el apagón del 28 de abril puso de relieve la falta de una cultura de prevención. Si en España la preparación ante emergencias sigue viéndose como algo lejano o innecesario, en otros países europeos –como Alemania, Suiza o los países nórdicos– las campañas de autoprotección y los simulacros forman parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, en Alemania se promueven planes familiares de emergencia y campañas para almacenar agua y alimentos; en Suiza la ley garantiza, desde 1963, que cada persona disponga de una plaza en un refugio subterráneo, y en los países nórdicos los gobiernos distribuyen manuales y guías ciudadanas que explican cómo actuar ante apagones o crisis.
Leer más:
Cómo convivir con la incertidumbre: asumamos el miedo, evitemos el pánico
Sin alarmismos
Contar con una linterna, una radio o una reserva mínima de agua, medicinas y alimentos no es alarmismo sino una muestra de responsabilidad. Aprender a prever riesgos, a comunicarse cuando falla la tecnología y a apoyarse en la solidaridad vecinal no implica vivir con miedo, sino actuar con conciencia.
Las catástrofes naturales y emergencias de los últimos tiempos ponen de manifiesto que la seguridad no está garantizada y que requiere anticipación, responsabilidad y una respuesta ciudadana calmada y solidaria.
![]()
Raquel González del Pozo recibe fondos del proyecto: PID2021-122506NB-I00 (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Agencia Estatal de Investigación).
– ref. ¿Preparados para lo inesperado? Así respondieron los ciudadanos españoles al apagón de abril – https://theconversation.com/preparados-para-lo-inesperado-asi-respondieron-los-ciudadanos-espanoles-al-apagon-de-abril-266607