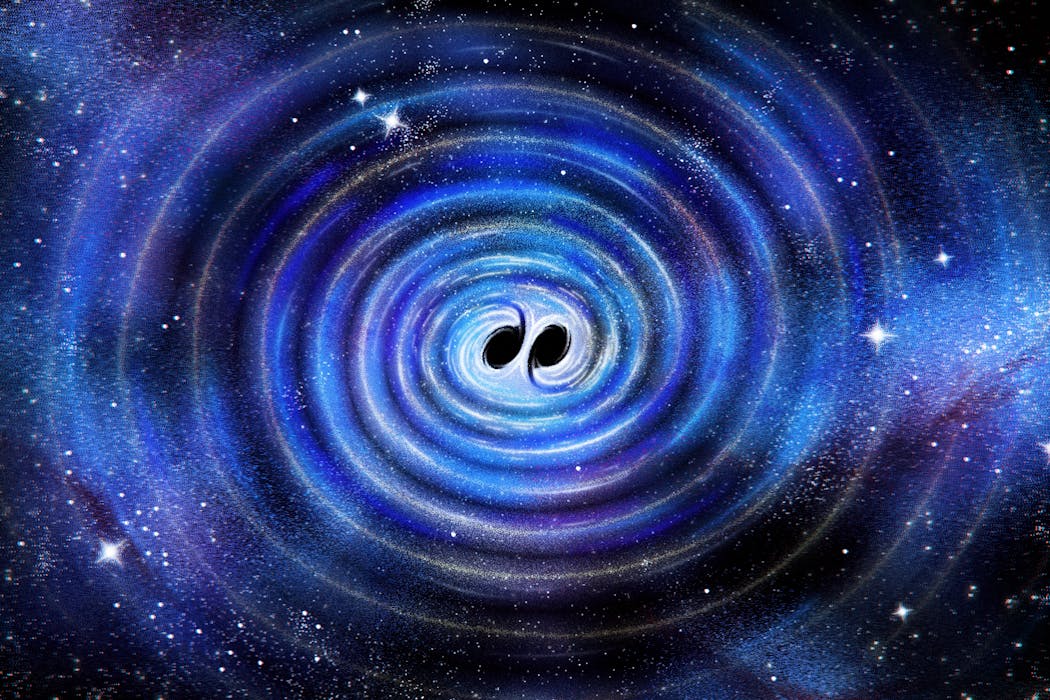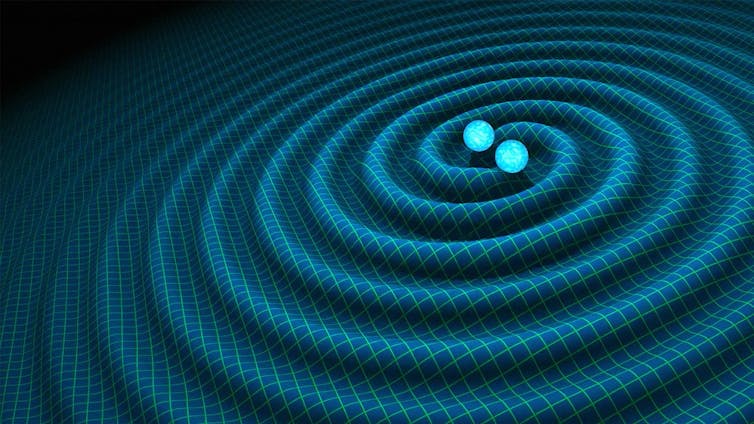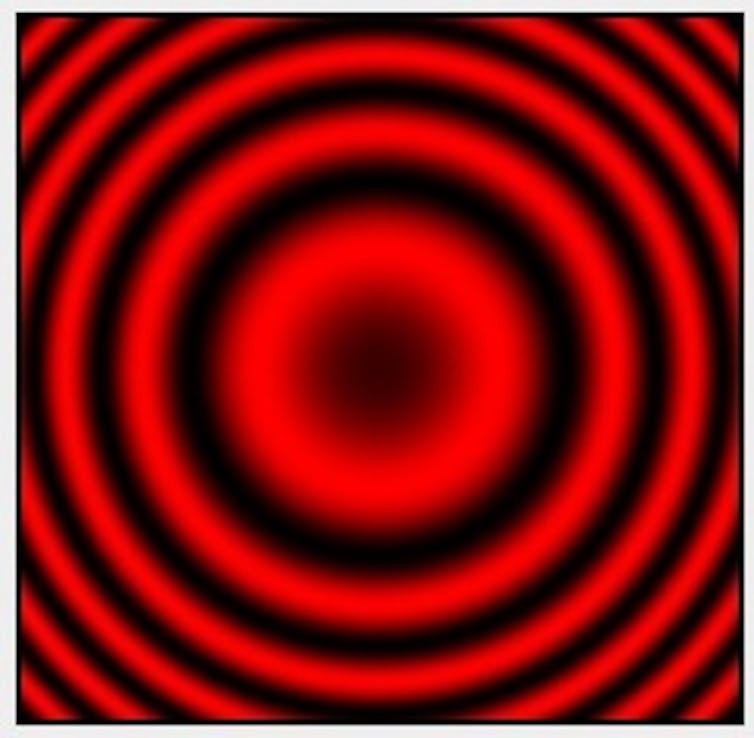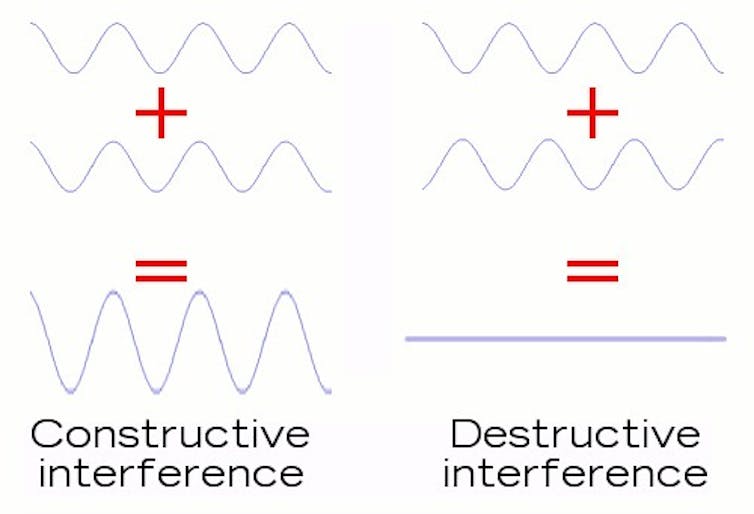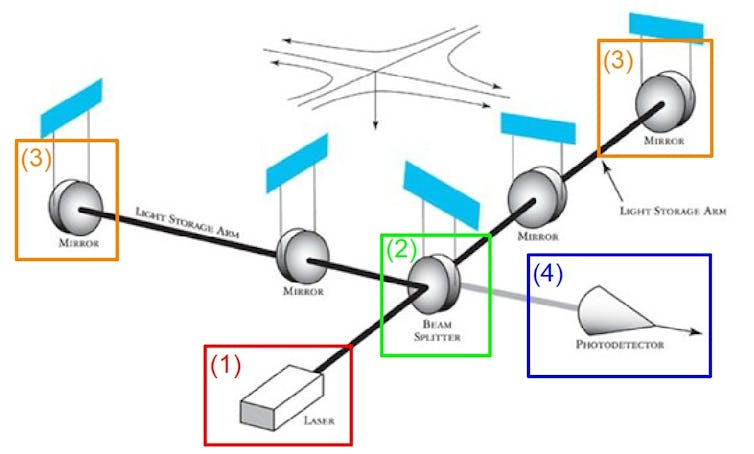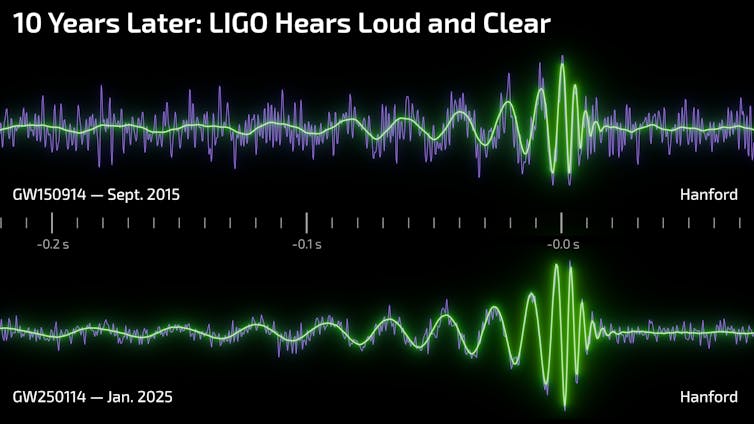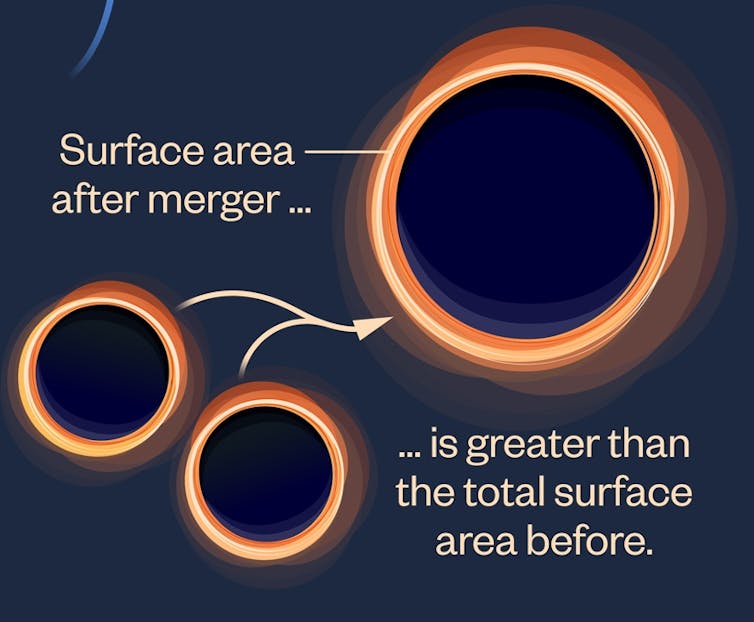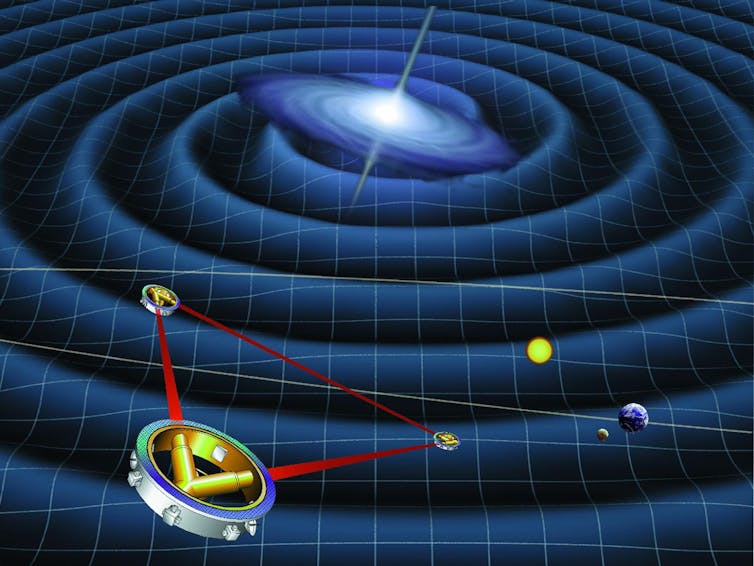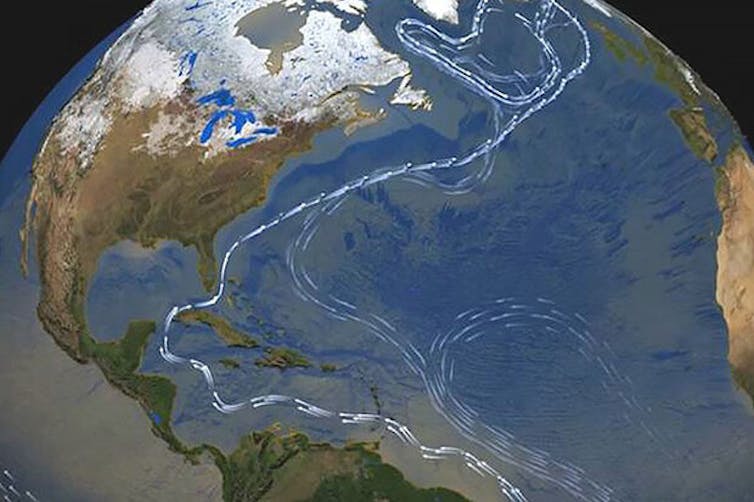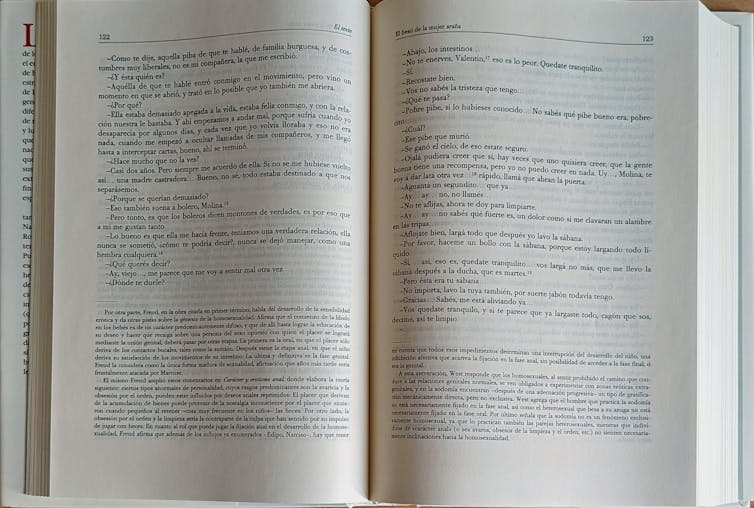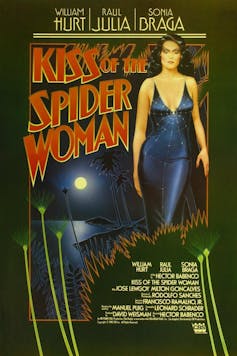Source: The Conversation – (in Spanish) – By Juan Martín Flores Almendárez, PTC Asociado "B"; Especialista en Capital Humano e integrante del CA en Gestión, Innovación Educativa y Tecnología, Universidad de Guadalajara

En enero de 1957, José Garibi Rivera, arzobispo de Guadalajara y representante del Vaticano, recibió a los jugadores del equipo de fútbol de las “chivas”, quienes acababan de ganar su primera liga tras derrotar al Irapuato, gracias a un gol de cabeza del histórico delantero Chava Reyes.
La sorpresa de los futbolistas fue mayúscula cuando el que fuera primer cardenal mexicano y miembro del cónclave que eligió a Pablo VI se levantó la sotana y dejó ver debajo de ella la mítica camiseta rojiblanca de las “chivas”, a las que en ese momento bautizó con el sobrenombre que han llevado hasta la fecha: “El rebaño sagrado”.
La fe que une a millones
En México, las pasiones se viven a flor de piel. Dos de las más intensas son la devoción a la Virgen de Guadalupe y el amor por el Club Deportivo Guadalajara, conocido como las “chivas”. A simple vista, parecen mundos distintos: uno religioso, otro deportivo. Pero si miramos de cerca, descubrimos que ambos comparten símbolos, emociones y un vínculo profundo con la identidad mexicana.
Los días 12 de diciembre de cada año, millones de personas llegan a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Jóvenes, familias y adultos mayores recorren caminos a pie, en bicicleta o incluso de rodillas para rendir tributo a la patrona de México. Esa fecha transforma al país en un mosaico de fe. Cantos, rezos y “mañanitas” (cumpleaños feliz) se sienten en todo México.

Angela Ostafichuk/Shutterstock
Algo similar ocurre cuando las “chivas” salen a la cancha. Sucede en vivo, dentro del estadio Akron, o frente a una televisión. Los colores rojo, blanco y azul generan la misma intensidad emocional que provoca el manto de la Virgen. Aficionados cantan, gritan goles y, en ocasiones, encomiendan el resultado a la “Morenita del Tepeyac”.
Rituales que emocionan
La religiosidad guadalupana y el fervor rojiblanco tienen algo en común: los rituales. Veladoras, rosarios y altares en un lado; playeras, banderas y porras (grupos de animación) en el otro. Ambos espacios, templo y estadio, transforman lo individual en colectivo. En una sociedad donde la humanidad está cada vez más encapsulada, la devoción compartida une a multitudes en el dolor, la esperanza y la alegría.
Estudios recientes muestran que los aficionados sienten orgullo no solo por los títulos, sino también por los valores de su equipo. Desde sus inicios, las “chivas” solo juegan con futbolistas mexicanos, un fenómeno similar al que encarna el Athletic Club de Bilbao en España, que sólo integra a futbolistas de origen vasco.
El marcado acento nacional de las alineaciones del Club Deportivo Guadalajara conecta con los valores asociados al imaginario de la devoción mariana guadalupana. Pocos mexicanos se sienten ajenos a estas manifestaciones populares, que ejercen de aglutinantes del sentir nacionalista.
Esta coincidencia hunde sus raíces en aquella bendición clerical del arzobispo Garibi Rivera y en el bautismo del “rebaño sagrado”. La conexión religiosa con el equipo de fútbol se ha mantenido y consolidado en la ciudad de Guadalajara, así como a lo largo y ancho del país. No en vano, el propio Papa Pio XII dio su bendición a las “chivas” a instancias de aquel cardenal con vocación de hincha.
Orgullo mexicano más allá de las fronteras
La devoción guadalupana también se adapta a la cultura local. En algunas regiones indígenas, los rituales mezclan elementos católicos y tradiciones locales, fortaleciendo la identidad cultural. Esta conexión explica por qué podemos ver a la Virgen y al escudo rojiblanco juntos en murales y tribunas. Son símbolos de orgullo y pertenencia.
El “duoteísmo” que reúne a la Virgen de Guadalupe y a las “chivas” no se queda en México. Millones de migrantes en Estados Unidos llevan estampitas y camisetas rojiblancas. Este hábito representa una forma de mantener viva su identidad mexicana a pesar de la distancia. Para ellos, ambos signos funcionan como “símbolos maestros”, que sostienen la cultura y comunidad lejos del país natal.
Cultura de emociones compartidas
Uno de los elementos distintivos de la cultura mexicana consiste en vivir las emociones en comunidad. Ya sea en la Basílica o en el estadio. Los cantos, lágrimas y gritos se multiplican. La Virgen de Guadalupe y las “chivas” funcionan como catalizadores de identidad: permiten reconocerse, sentirse acompañados y reforzar un sentido de pertenencia.
El diario Los Angeles Times señala que la Virgen también simboliza resistencia cultural y memoria indígena. Una característica compartida por el equipo de las “chivas”, que asimismo inspira ese sentimiento de raíz nacional.
A las puertas del mundial 2026
Con motivo de la celebración del mundial de fútbol 2026, el país vive ya un ambiente festivo. Para esta tercera justa (México ya fue sede en 1970 y 1986), la ciudad de Guadalajara se prepara para recibir a miles de aficionados y turistas.
Los tapatíos (ciudadanos de Guadalajara) y los jaliscienses (naturales de Jalisco) se convertirán por unas semanas en anfitriones de espectadores venidos de todo el mundo. Para recibirlos, las autoridades locales y estatales han anunciado grandes obras que buscan facilitar la estancia de los visitantes y mejorar los servicios.
Tan importante como esas obras será el papel que jugarán la devoción guadalupana y el color de la afición local. Estas expresiones de la cultura popular y de la arraigada fe mexicana constituyen signos distintivos que acompañarán a unos y otros, uniéndolos en un mismo acontecimiento festivo.
La conexión religioso-futbolística cobrará mayor relevancia si cabe en la capital, la Ciudad de México, ya que en este mismo espacio geográfico coexisten la “catedral” del fútbol mexicano (Estadio Azteca) y la Basílica de Guadalupe.
La pasión “sagrada” que late en el corazón mexicano
La Virgen de Guadalupe y las “chivas” del Guadalajara habitan mundos distintos, pero se tocan en el corazón mexicano. Ambas representan fe en lo imposible, esperanza frente a la adversidad y la necesidad de símbolos que den sentido a lo colectivo.
Entre rezos y goles, la cultura mexicana late con la misma intensidad. Para millones de personas, llevar en el corazón a la Virgen y a las “chivas” no es solo una costumbre. Es una forma de ser mexicano, de celebrar la identidad y compartir emociones que trascienden generaciones y fronteras.
![]()
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
– ref. ‘Duoteísmo’ mexicano: el idilio sagrado entre el Club Deportivo Guadalajara y la Virgen de Guadalupe – https://theconversation.com/duoteismo-mexicano-el-idilio-sagrado-entre-el-club-deportivo-guadalajara-y-la-virgen-de-guadalupe-266445