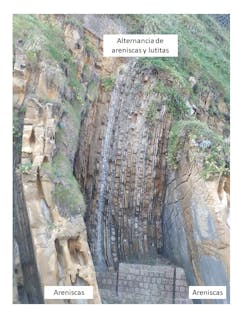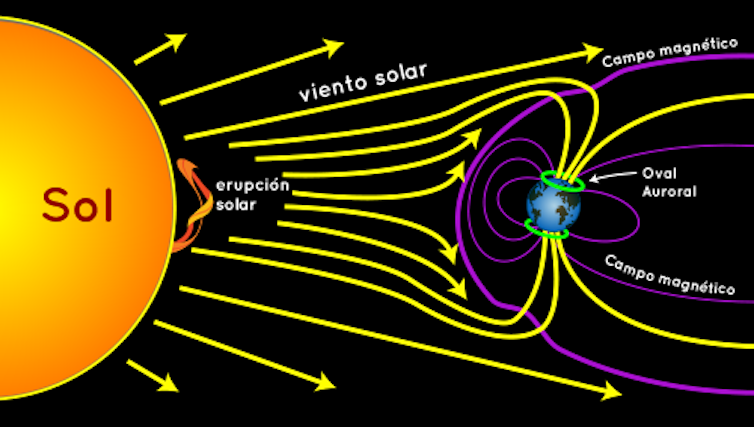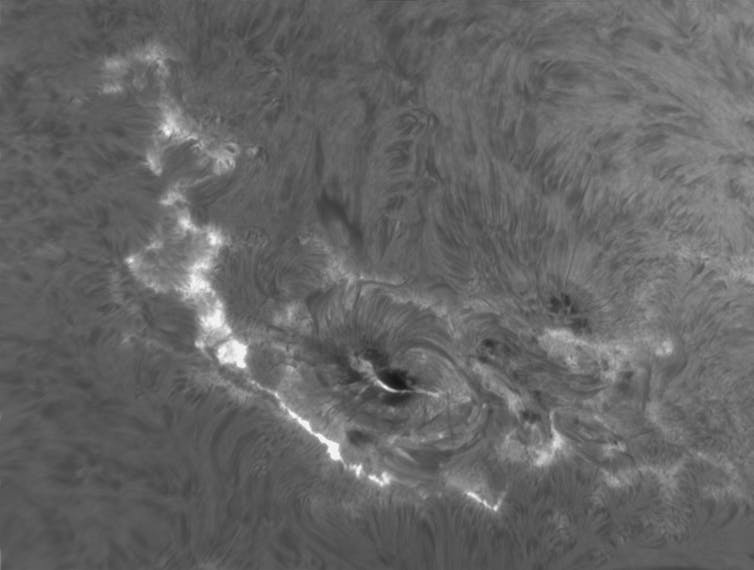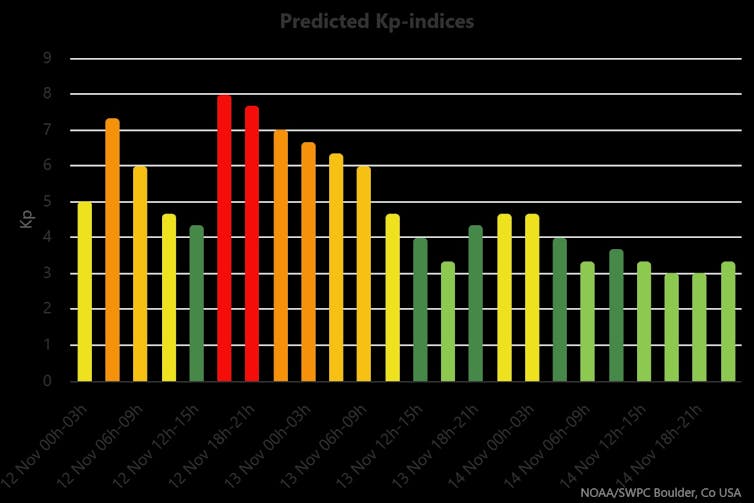Source: The Conversation – (in Spanish) – By Erika Borrajo Mena, Doctora en Ciencias Sociales/Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad de Deusto
Con cada victoria, las deportistas ganan seguidores, pero también detractores que las observan desde la trinchera del anonimato. La tenista británica Katie Boulter, número uno del circuito en su país, lo vivió tras un torneo internacional: mensajes anónimos en redes le desearon la muerte a ella y a su familia.
Aunque pueda parecerlo, no es un caso aislado. En España, la campeona olímpica de waterpolo Paula Leitón tuvo que enfrentarse a una oleada de insultos por su físico, justo después de ganar el oro en París 2024. Tal y como contó en RTVE, en lugar de celebraciones tuvo que leer mensajes como “¿se valen focas?” o “¿no se vació la piscina?”.
Sus testimonios reflejan una realidad cada vez más presente en el deporte: el acoso digital que muchas mujeres reciben en redes y que afecta a su bienestar personal y profesional. En otras palabras, una forma contemporánea de violencia simbólica que se disfraza de opinión.
Visibilidad + algoritmos = exposición
La visibilidad trae consigo logros y reconocimiento, pero también exposición.
Una investigación de World Athletics reveló que, en recientes campeonatos internacionales, el 59 % de los abusos en redes se dirigieron a deportistas mujeres, y un 36 % tenían carácter sexual.
En redes sociales, la visibilidad no se mide por mérito, sino por reacción. Plataformas como Instagram, X o TikTok premian lo que genera debate, sin distinguir si es apoyo u odio. Un comentario ofensivo o una imagen viral pueden alcanzar miles de personas en segundos. En ese juego de algoritmos, las deportistas quedan doblemente expuestas: por lo que hacen y por cómo se ven.
Sexualización
La raíz del problema no se encuentra en la tecnología, sino en el hecho social. Es la versión 2.0 del sexismo que ha existido históricamente en el deporte. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde se repiten las mismas lógicas de sexualización que antes se daban en otros medios.
A ellas se las juzga no solo por su rendimiento, sino por su aspecto, su ropa o su forma de expresarse. El anonimato refuerza la impunidad: decir en línea lo que no se diría cara a cara. Y la falta de estructuras de apoyo –protocolos, recursos, acompañamiento psicológico– deja a muchas deportistas enfrentándose solas a un problema que es colectivo.
Consecuencias psicológicas, sociales y profesionales
Recibir insultos o críticas constantes no es algo “normal” ni debería asumirse como parte del juego. El acoso digital deja huellas invisibles que van más allá de la pantalla: ansiedad, inseguridad, insomnio o aislamiento son algunas de sus consecuencias más comunes. El abuso y el acoso en línea están entre los factores que más dañan la salud mental y el bienestar de las mujeres deportistas. Muchas optan por reducir su presencia en redes o delegar su gestión a otras personas para protegerse, aunque eso implique perder visibilidad u oportunidades profesionales. Todo esto sabiendo que el rendimiento mediático pesa casi tanto como el deportivo, y que desconectarse también tiene coste.
Hacia entornos digitales seguros
El acoso digital a las deportistas no es una cuestión de sensibilidad, sino de responsabilidad colectiva. No basta con denunciar los ataques: hacen falta medidas estructurales que garanticen entornos digitales seguros.
Algunos torneos internacionales ya están dando pasos en esa dirección. Uno de los más destacados es el sistema Threat Matrix, creado por la empresa británica Signify Group y adoptado por Wimbledon y la Asociación de Tenis Femenino (WTA), entre otros. Esta tecnología analiza en tiempo real miles de mensajes en redes sociales para detectar amenazas, insultos o comentarios sexistas en más de treinta idiomas. Cuando identifica contenido abusivo, alerta a un equipo humano que decide si debe avisar a las plataformas o a las autoridades competentes.
De forma parecida, el torneo de Roland Garros utiliza Bodyguard, un software que filtra automáticamente los mensajes de odio antes de que lleguen a las deportistas. Si bien es cierto que estas herramientas no eliminan el problema, intentan prevenirlo. Y, sobre todo, buscan proteger la salud mental de quienes compiten fomentando una cultura digital más segura y respetuosa.
Los clubes, las federaciones y los medios de comunicación deben dejar de mirar hacia otro lado. Las plataformas tecnológicas también tienen una responsabilidad: actuar con la misma rapidez para detener el odio que cuando impulsan una polémica. Y el público debe recordar que, detrás de cada mensaje, hay una persona que lo lee, lo siente y lo sufre.
Conquista del respeto
Cuando las deportistas ganan visibilidad, inspiran a miles de niñas que las miran como referentes. Esta inspiración solo tiene sentido si el entorno digital es un espacio seguro, donde puedan mostrarse sin miedo al juicio o al insulto. Es curioso hablar de ello cuando el deporte femenino ha conquistado por fin su espacio en los estadios. Ahora le toca conquistar también su espacio en las redes: libre de miedo, de insultos y de juicios sobre cuerpos o voces. Porque, al fin y al cabo, ¿de qué sirve ganar una medalla si después hay que seguir luchando para ser respetadas?
![]()
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
– ref. El coste psicológico del acoso digital que sufren las deportistas en las redes sociales – https://theconversation.com/el-coste-psicologico-del-acoso-digital-que-sufren-las-deportistas-en-las-redes-sociales-267952