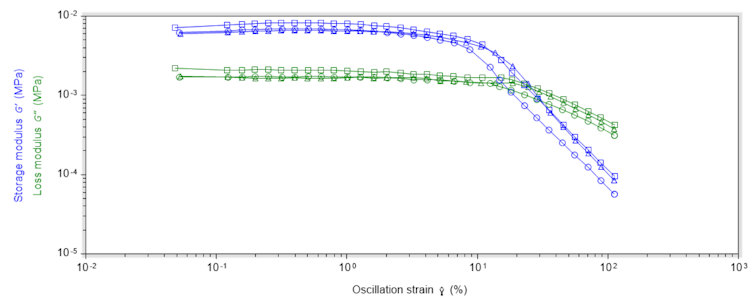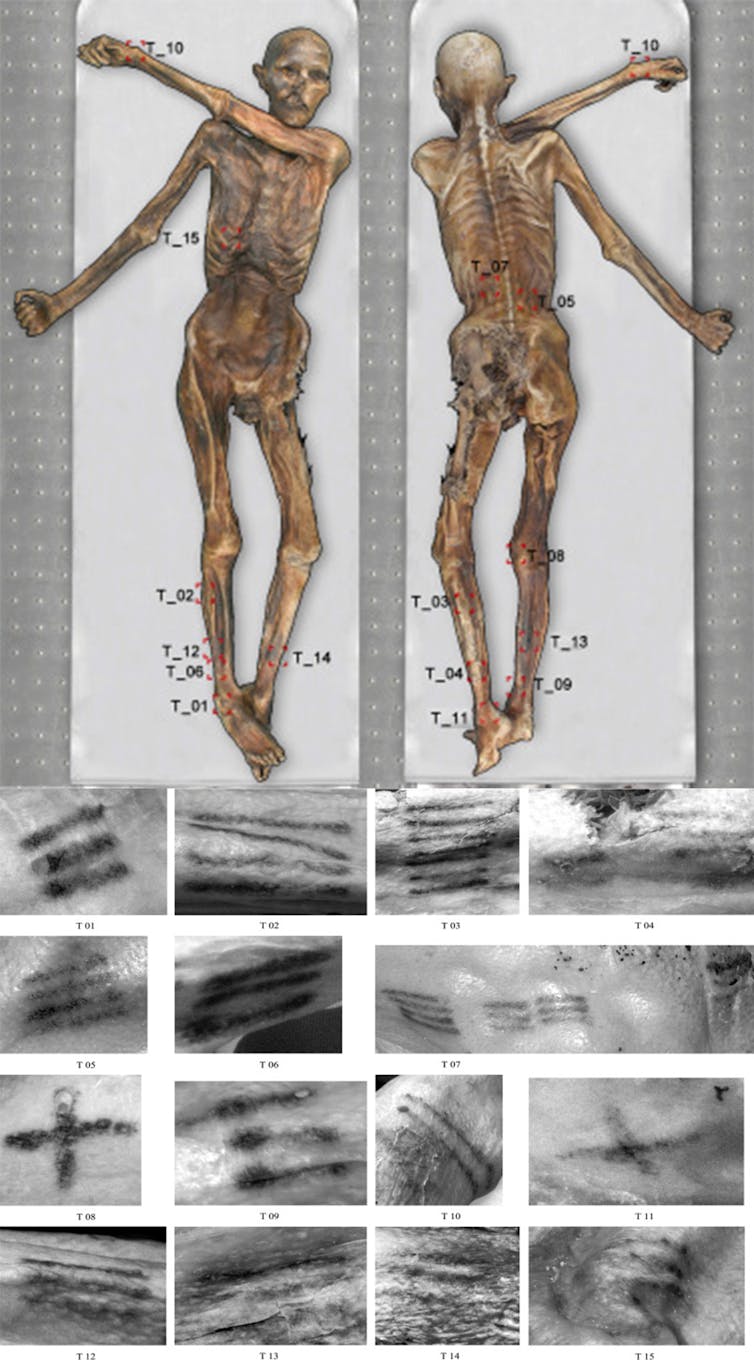Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Antonio Prado Bassas, Profesor Titular de Universidad en el Dpto. Análisis Matemático de la Universidad de Sevilla, Universidad de Sevilla
Este artículo forma parte de la sección The Conversation Júnior, en la que especialistas de las principales universidades y centros de investigación contestan a las dudas de jóvenes curiosos de entre 12 y 16 años. Podéis enviar vuestras preguntas a tcesjunior@theconversation.com
Pregunta formulada por Javier, de 14 años, del IES Giner de los Ríos (Motril, Granada)
La idea de infinito ronda por nuestras cabezas desde que somos muy pequeños. Algo a lo que quizás haya contribuido nuestro gran amigo Buzz Lightyear con su famosa frase “Hasta el infinito… y más allá”. Es normal asociarlo a algo misterioso, difícil o incluso imposible de entender. Por eso la pregunta “¿Cómo puede existir algo infinito?” es, probablemente, una de las más interesantes y controvertidas que se le puede hacer a un matemático.
Para comenzar a responderla, primero hay que saber qué significa exactamente infinito. En matemáticas, no representa un número ni algo que está muy lejos. No. Es un concepto que asociamos a lo que podemos hacer tan grande como queramos o a lo que nunca se acaba.
Siempre hay un número mayor
Pensemos en los números naturales, los que usamos para contar. ¿Cual es el más grande que conoces? Realmente esta sí que es una pregunta absurda. En cuanto imagines cualquier número, le sumas 1, y ya tienes otro mayor. Es decir, podemos pensar en números tan grandes como queramos: no existe el último número.
Pero cuidado. El infinito no es un número desorbitadamente grande. Si vamos a la playa y cogemos un puñado de arena, en realidad tendremos una cierta cantidad (enorme) de granos de arena. ¿Un millón? ¿Un billón? Por muy grande que sea, será una cantidad concreta. Si a mi puñado de arena le agrego 10 granos –y aunque el resultado siga siendo un puñado de arena–, habrá 10 granos más que antes. Como decíamos con el número más grande, siempre podremos poner un grano más para aumentar la suma.
En matemáticas decimos que los números naturales son infinitos en el sentido de que siempre podemos encontrar un número mayor que cualquiera que nos podamos imaginar. Pero no existe un número como tal que sea infinito.
Rectas sin principio ni fin
Veamos un ejemplo más geométrico: la recta, una línea que nunca cambia de dirección y que se extiende indefinidamente. Pero si queremos dibujar una, tendremos que empezar en un punto concreto del papel y acabar en otro. En realidad, lo que plasmamos es un segmento tan largo como necesitemos. Sin embargo, la recta sigue antes y después más allá de nuestro papel. A veces, hacemos patente esta idea poniendo una punta de flecha en el extremo.
Con la llegada de los dispositivos digitales, si tenemos una recta dibujada y hacemos zum hacia fuera, la recta seguirá allí, por mucho que nos alejemos. No podremos encontrar ni su principio ni su final porque, en realidad, una recta es infinita.
Infinitamente pequeño
Pero la idea de infinito no es exclusiva de lo grande. En lo pequeño también podemos encontrarla. Todos sabemos calcular la velocidad media de un móvil (o sea, un objeto que se mueve): basta dividir el espacio recorrido entre el tiempo transcurrido. Pero si quisiéramos calcular la velocidad en un solo instante determinado, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuánta distancia habrá recorrido el objeto? O peor aún… ¿cuánto tiempo habrá transcurrido?
Para resolver este entuerto, recurrimos, de nuevo, al infinito. Imaginemos que un coche se mueve a lo largo de una recta durante 10 segundos y queremos calcular la velocidad en el segundo 2 exactamente.
Lo primero que hacemos es calcular la velocidad en el intervalo de tiempo de entre 2 y 3 segundos: espacio recorrido dividido entre 1 segundo. A continuación, reducimos el intervalo a la mitad y calculamos la velocidad entre 2 y 2,5 segundos: espacio recorrido entre medio segundo. De nuevo, volvemos a reducir el intervalo a la mitad y calculamos la velocidad entre 2 y 2,25 segundos. Y así sucesivamente. Mediante este método iterativo y sin fin (infinito) obtendríamos la velocidad justo a los dos segundos.
Este proceso es lo que conocemos como derivada y su hallazgo (bueno, el del cálculo infinitesimal) supuso uno de los momentos más brillantes (y también más controvertidos) de la ciencia y las matemáticas. Con las derivadas podemos calcular tasas de variación instantáneas. En cierto sentido, nos da el superpoder de dividir entre cero, al estilo Marvel (o DC, si eres uno de esos). Y con las derivadas –y sus primas hermanas, las integrales– llegó el boom de la ciencia a través de las ecuaciones diferenciales. Pero esa es otra historia…
Matemáticas sin límites
Aún podemos hacernos más preguntas al hilo del concepto del que nos ocupa. La primera: ¿es el universo infinito? La física moderna no puede responderlo. Sin embargo, el universo observable (aquel cuya luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros) sabemos que tiene límites: es inmenso, pero no infinito.
¿Y es posible dividir la materia todo lo que queramos? Tampoco: llega un momento que nos topamos con partículas elementales como bosones, quarks o leptones, que, a día de hoy, no se pueden dividir más.
Entonces, ¿existen o no cosas infinitas? En la realidad física, no podemos encontrar entes verdaderamente infinitos, pero las matemáticas no tienen límites (chiste malo). El límite está en nuestra imaginación y podemos pensar en rectas o planos sin fin, en números que nunca acaban o en dividir el tiempo tanto como queramos. O sea, es la idea que nos permite razonar matemáticamente cuando nos encontramos con ese tipo de situaciones.
El infinito no es misterioso… Es el lugar donde dos rectas paralelas acaban por encontrarse.

Imagen del autor
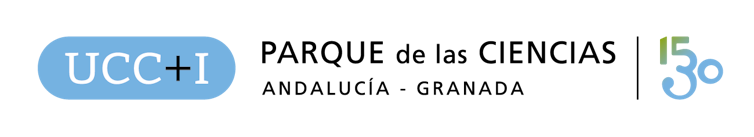
El museo interactivo Parque de las Ciencias de Andalucía y su Unidad de Cultura Científica e Innovación colaboran en la sección The Conversation Júnior.
![]()
José Antonio Prado Bassas no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. ¿Cómo puede existir algo infinito? – https://theconversation.com/como-puede-existir-algo-infinito-265400