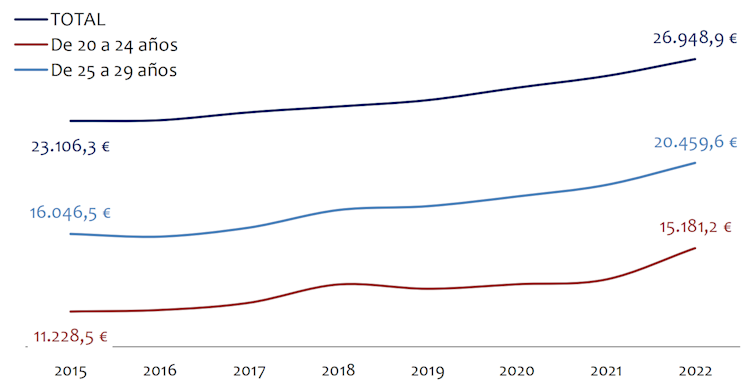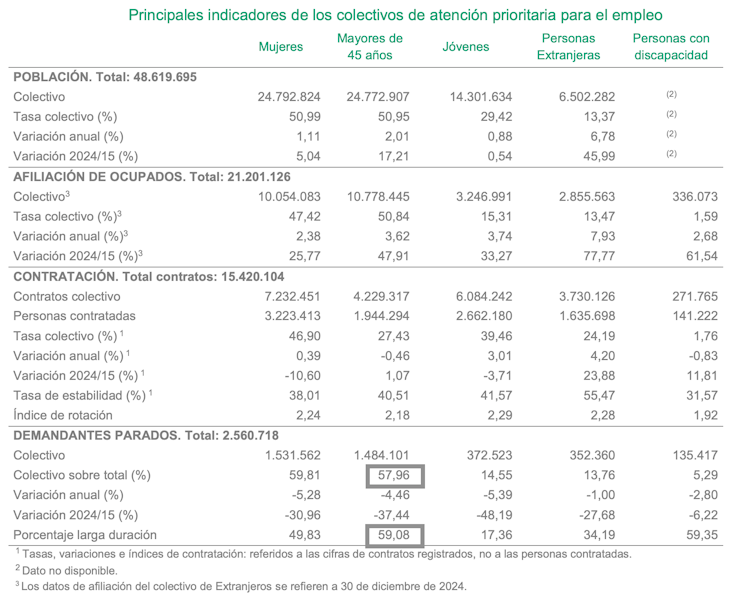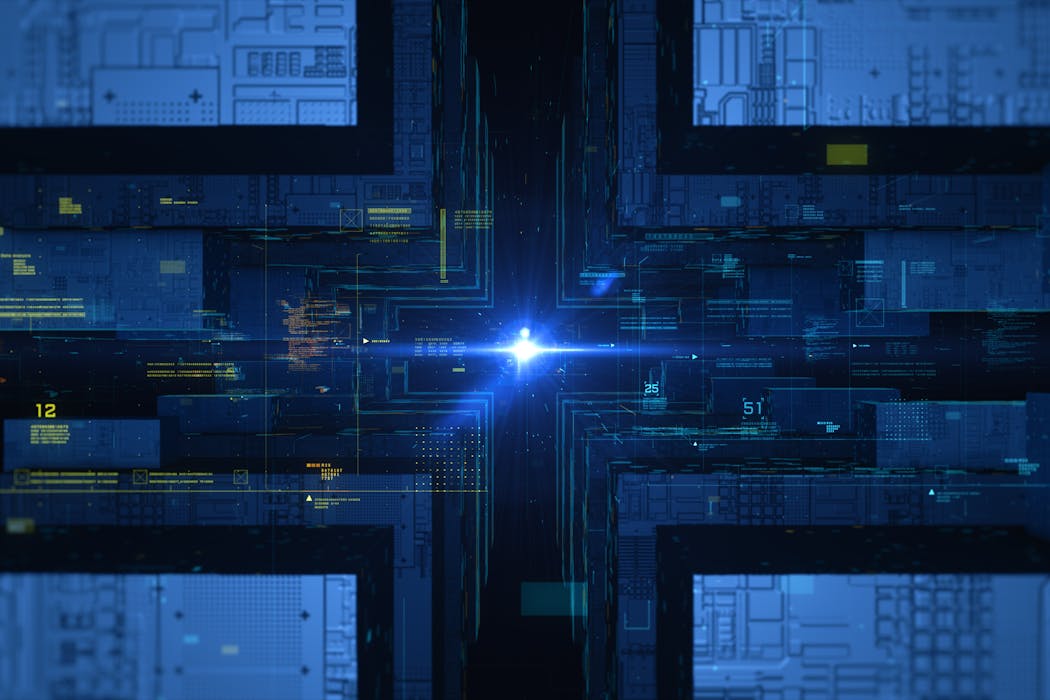Source: The Conversation – (in Spanish) – By Luis F. García del Moral Garrido, Profesor Emérito-Fisiología Vegetal, Universidad de Granada

“El leñador no sabe cuándo expiran / los clamorosos árboles que corta”, escribía Federico García Lorca en Los negros. Y es que determinar cuánto puede vivir un vegetal no es tan fácil como hacemos con los animales.
En la naturaleza, el tiempo de vida que alcanza un ser vivo depende de su aptitud biológica y de las circunstancias de su hábitat que, en el mejor de los casos, pueden extender su vida hasta el límite característico de su especie. Entre los animales, los más longevos son las tortugas de las islas Galápagos, que viven hasta 150 años. Es decir, hoy no queda ninguna tortuga viva que hubiera visto a un joven Charles Darwin desembarcar en las islas en 1835.
¿Pero cuánto puede vivir una planta? En 1957, se descubrió en las White Mountains, al este de California, un árbol de la especie Pinus longaeva cuya edad, medida con gran precisión mediante dendrocronología –contando el número de sus anillos anuales de crecimiento–, resultó ser de 4 850 años. Para hacernos una idea, ya tenía más de 300 años cuando se construyeron las pirámides de Egipto y casi 4 400 cuando Colón descubrió América.

Wikimedia Commons., CC BY
5 000 años de historia ante sus ojos
Este venerable ejemplar recibió el nombre de Matusalén, en alusión al patriarca bíblico que, según el Génesis, vivió 969 años. Con una edad actual de 4 918 años, sigue siendo el organismo vivo no clonal (es decir, procedente de una semilla) más antiguo del planeta. Tiene un competidor, el alerce –género Larix– de Chile conocido como “El gran abuelo”. Este también es milenario, pero se ha datado mediante una técnica que incluye métodos indirectos y no es aceptada unánimemente por la comunidad científica.
Receta de la longevidad
La larga vida de los árboles tiene que ver con el suministro limitado de nutrientes y una lenta tasa de crecimiento. Esto implica también un bajo metabolismo, una menor probabilidad de aparición de mutaciones genéticas y errores bioquímicos peligrosos, y un menor coste fisiológico de mantenimiento.
En el mundo vegetal, como probablemente ocurre también en el mundo animal, la longevidad no parece compatible con llevar una vida intensa. Para un árbol, vivir más tiempo significa un crecimiento muy lento y una vida bastante monótona.
Es este escenario, aunque es cierto que finalmente las plantas mueren y desaparecen como los demás seres vivos, nos referimos a un concepto de muerte por completo diferente.

Luis F. García del Moral
Dejando a un lado consideraciones filosóficas o teológicas, en biología, la muerte se define como un suceso irreversible que resulta de la incapacidad de utilizar energía para mantener las funciones vitales, proceso que en los animales suele completarse más o menos rápidamente una vez iniciado. En un vegetal, por el contrario, la muerte se produce gradualmente en sus distintas células y tejidos: es un proceso lento que, a menudo, dura semanas o meses. Por ello, no es fácilmente definible en términos absolutos.
Verdaderos bosques inmortales
Por otra parte, mientras una gran parte del organismo puede morir, otros órganos y tejidos pueden seguir viviendo y regenerar, incluso, una nueva planta completa.
Así, en el estado de Utah, en Estados Unidos, existe una colonia de álamos –especie Populus tremuloides– de varias hectáreas de extensión, con cientos de troncos que mueren y brotan continuamente de un enorme sistema de raíces interconectadas bajo tierra.

Wikimedia Commons., CC BY
En realidad, este bosque, llamado Pando, es un único organismo clonal que se multiplica continuamente de forma vegetativa. Su asombrosa edad, estimada mediante diversos métodos, es de 80 000 años, cuando los neandertales vagaban por el continente europeo durante la última glaciación.
El secreto de los organismos clonales
Esta capacidad de supervivencia de los vegetales se debe a la existencia de múltiples meristemos, tejidos constituidos por células indiferenciadas que retienen la capacidad de dividirse y crecer para dar lugar a nuevos tejidos y órganos durante toda la vida del organismo.
Precisamente, esta propiedad de los tejidos vegetales es la que permite el cultivo y propagación vegetativa o clonal de plantas in vitro mediante la biotecnología.

Luis F. García del Moral.
En los animales, también existe un número limitado de órganos con pequeños grupos de células, llamadas células madre no embrionarias, que realizan trabajos de reparación a pequeña escala. Es el caso de las células sanguíneas, las células de la piel o de las mucosas gastrointestinal y respiratoria. Sin embargo, no hay posibilidad en el cuerpo animal de un reemplazo continuo y masivo de células en todos los tejidos y órganos, como el que llevan a cabo las células meristemáticas de los vegetales.
Es un detalle clave, ya que, desafortunadamente, las pérdidas sufridas por los cuerpos de los animales no pueden ser reemplazadas. Nuestros órganos solo se producen una vez durante la vida, sin posibilidad de recambio. Al contrario, las plantas son capaces de regenerar tejidos y órganos continuamente, incluso a partir de una sola célula.

Luis F. García del Moral.
Desde este punto de vista y mientras conserven algunas células vivas, podemos considerar a los vegetales como funcionalmente inmortales o, mejor aún, como amortales. No en vano, para varias culturas, el árbol es el símbolo de la regeneración perpetua y de la vida en su sentido dinámico.
Respondiendo a Lorca, no cabe duda de que los vegetales son organismos con una forma particular de vida. Y una forma particular de vida requiere también una forma particular de muerte.
![]()
Luis F. García del Moral Garrido no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Matusalén y la inmortalidad en el mundo vegetal – https://theconversation.com/matusalen-y-la-inmortalidad-en-el-mundo-vegetal-272459