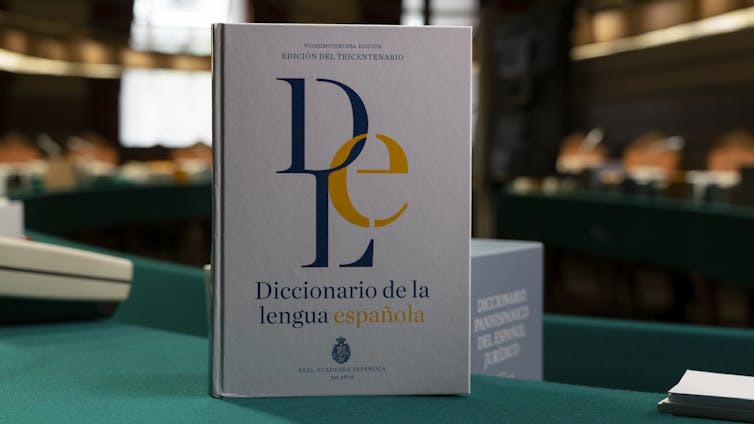Source: The Conversation – (in Spanish) – By Paula Lamo, Profesora e investigadora, Universidad de Cantabria

El 17 de enero entró en vigor un acuerdo internacional que afecta a más de la mitad del planeta: el Tratado de Alta Mar, conocido también como el Acuerdo sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional. El manuscrito intenta regular quién puede pescar, los trayectos de los grandes buques, el tipo de proyectos que se pueden hacer en el océano profundo y quién se beneficia de los recursos marinos del futuro.
Territorio de nadie y de todos
La alta mar empieza más allá de las 200 millas náuticas de cada país, es decir, a 370,4 kilómetros de la costa. Ocupa alrededor del 64 % de la superficie oceánica, lo que la convierte en la mayor “zona sin dueño” de la Tierra. Cada año la cruzan decenas de miles de buques mercantes y militares. Solo la ruta Asia–Europa mueve millones de contenedores atravesando durante semanas aguas que no pertenecen a ningún Estado. Y buena parte de la pesca industrial a gran escala se hace también allí, lejos de cualquier costa y con un control muy limitado.
Durante décadas, la tecnología aplicada al mar ha corrido más rápido que las normas. Los barcos son hoy auténticas fábricas flotantes. Los arrastreros congelan y procesan el pescado a bordo. Algunos buques portacontenedores miden más de 400 metros y transportan más de 20 000 contenedores en un solo viaje. Y los científicos trabajan con robots a seis mil metros de profundidad. Pero las reglas para proteger esos espacios seguían siendo débiles y fragmentarias.
El Tratado de Alta Mar nace para cambiar eso. No crea un gobierno mundial del océano, pero sí un marco común para conservar y usar de forma sostenible los ecosistemas marinos fuera de las aguas nacionales. La medida más visible es la posibilidad de crear áreas marinas protegidas en alta mar. Hasta ahora, más del 90 % de las áreas protegidas estaban dentro de aguas nacionales y cada país protegía la suya propia. En alta mar apenas había ejemplos, porque nadie tenía autoridad clara para decidir.
Leer más:
Hacia un nuevo acuerdo internacional que proteja la biodiversidad en alta mar
Nuevas reglas de juego
Con el nuevo tratado, los países pueden proponer zonas basándose en criterios científicos. Si se aprueban, se fijarán normas de uso, lo que puede afectar a rutas marítimas, a la pesca o a actividades industriales. El objetivo político es proteger el 30 % del océano antes de 2030. Hoy, menos del 8 % del océano está protegido de alguna forma, y solo una pequeña parte de esa protección es realmente estricta.
Pongamos un ejemplo con una ruta típica entre Shanghái y Rotterdam, caracterizada por una travesía de más de 10 000 millas náuticas (18 520 kilómetros), la mayor parte de ella en alta mar. Si un tramo de ese trayecto atraviesa en el futuro una zona protegida sensible, la naviera podría tener que modificar ligeramente la ruta, reducir velocidad o demostrar que su paso no daña un ecosistema concreto. No es un cambio dramático, pero sí una nueva variable en la planificación, junto al combustible, el tiempo y los costes.
Como novedad, el tratado introduce la evaluación de impacto ambiental en alta mar. Hasta ahora, un proyecto podía ejecutarse en aguas internacionales con requisitos ambientales muy desiguales. Pero con el nuevo marco, cualquier actividad que pueda tener efectos significativos deberá estudiarse antes.
Un buen ejemplo de lo que supone este nuevo requisito se evidencia con los tendidos de los cables submarinos. Hoy existen más de 500 cables que cruzan los océanos y transportan más del 95 % del tráfico mundial de datos. Muchos pasan por zonas profundas poco estudiadas. Con el tratado, antes de colocar un nuevo cable habrá que analizar su impacto sobre fondos marinos, especies sensibles o áreas ecológicas relevantes y justificar las decisiones técnicas.
Lo mismo ocurrirá con campañas pesqueras intensivas o con investigaciones que alteren físicamente el entorno. Ya no bastará con que algo sea posible. Habrá que demostrar que se han considerado alternativas y que los daños se reducen al mínimo.
Este aspecto es de gran relevancia porque está directamente relacionado con los recursos genéticos marinos, de lo que existe muy poco conocimiento.
En el océano existen bacterias de fuentes hidrotermales, algas o organismos de profundidad con propiedades únicas. Algunos compuestos ya se usan en medicamentos contra el cáncer o en cosméticos. Una sola molécula descubierta en el mar puede generar millones de euros.
Hasta ahora, quienes tenía capacidad tecnológica para encontrar esos organismos podía explotarlos casi sin restricciones. Pero el tratado introduce la idea de reparto de beneficios: si esos recursos generan valor comercial, parte de los beneficios deberá compartirse, especialmente con países que no tienen medios para explorar el océano por sí mismos. Eso no frena la investigación, pero sí obliga a documentar mejor el origen de los datos y las muestras.
Leer más:
El abismo ignorado: del diablo negro a la protección de los fondos marinos
Un acuerdo histórico que nos afecta a todos
El tratado también apuesta por la transferencia de tecnología. Vigilar la alta mar no es barato: hacen faltan satélite, sensores, drones, buques patrulla y análisis masivo de datos. En la actualidad, pocos países concentran esa capacidad.
El fin del nuevo acuerdo es que, con cooperación y formación, más Estados puedan participar en la vigilancia y protección del océano, lo que tendrá un impacto directo sobre el transporte marítimo. El 90 % del comercio mundial se mueve por mar, por donde cada día navegan más de 50 000 buques mercantes. La alta mar es su gran autopista.
El tratado no quiere bloquearla, pero sí hacerla compatible con la protección ambiental. ¿Por qué? A medio plazo, algunas rutas podrían atravesar zonas protegidas con normas especiales, obligando a integrar criterios ambientales en la planificación de trayectos, en la velocidad, en el consumo y en las decisiones operativas. También aumentará la importancia de demostrar cumplimiento: no bastará con declarar que se cumplen las normas.
Leer más:
Guerra silenciosa en alta mar: ¿cómo operan los barcos fantasma?
¿Hay algo que quede exento de regulación con el tratado? Sí: la minería de los fondos marinos, que seguirá siendo competencia de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA). Sin embargo, las evaluaciones de impacto y las áreas protegidas pueden limitar dónde y cómo se podrán hacer esas explotaciones. El mensaje implícito es que ya no todo vale en cualquier parte del océano.
Tras su entrada en vigor, ahora se deben crear órganos de gobierno, comités científicos y sistemas de control. La eficacia dependerá de si se destinan recursos reales a vigilar y hacer cumplir las normas. Sin barcos, satélites y datos, las reglas no trascenderán del papel.
No obstante, con este acuerdo histórico, la alta mar deja de ser el “Lejano Oeste” del planeta. No pasa a tener dueño, pero sí reglas claras para asegurarnos de que el océano sigue existiendo tal y como lo conocemos. Aunque el asunto parece ajeno a nuestro día a día, afecta a lo que comemos, a lo que compramos y a cómo se mueve el mundo. Más de la mitad de la Tierra empieza a tener normas pensadas para durar, no para agotarse. Y eso, aunque ocurra lejos de la costa, nos toca mucho más de cerca de lo que creemos.
![]()
Paula Lamo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. ¿Quién manda en alta mar? El tratado que cambia las reglas del juego en el océano – https://theconversation.com/quien-manda-en-alta-mar-el-tratado-que-cambia-las-reglas-del-juego-en-el-oceano-273969