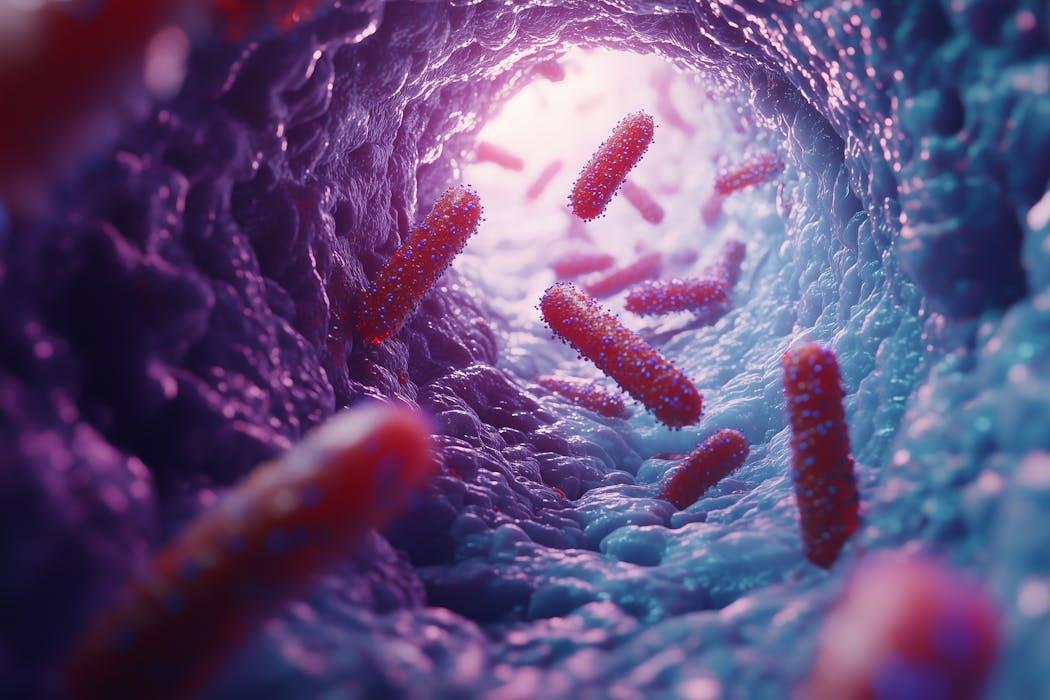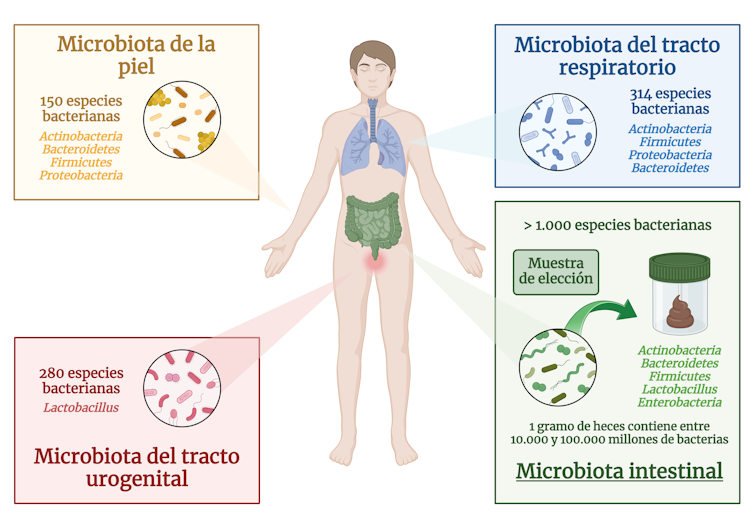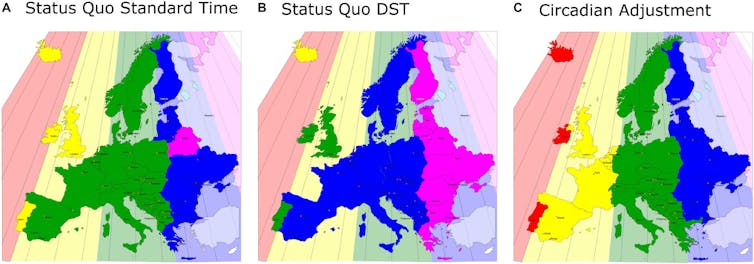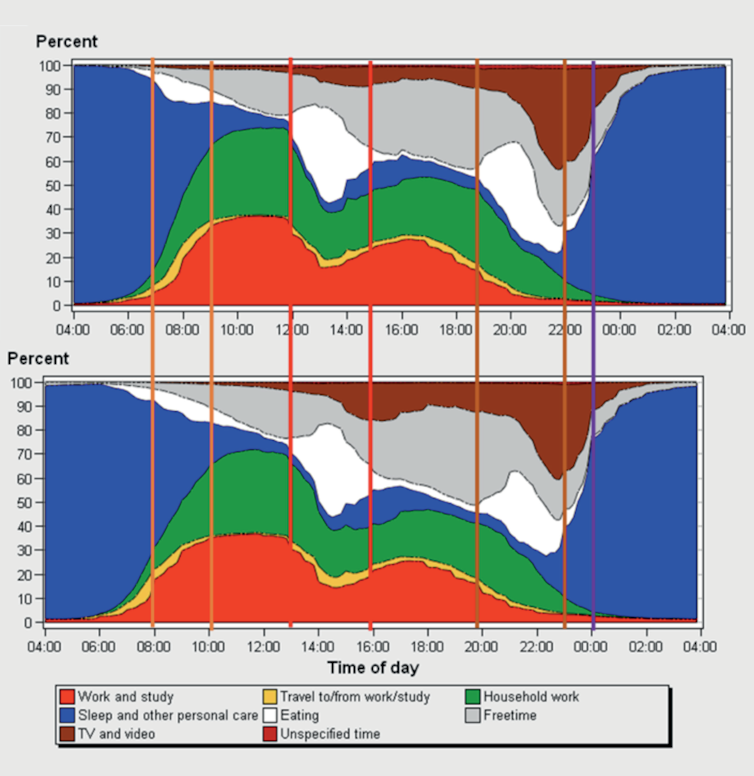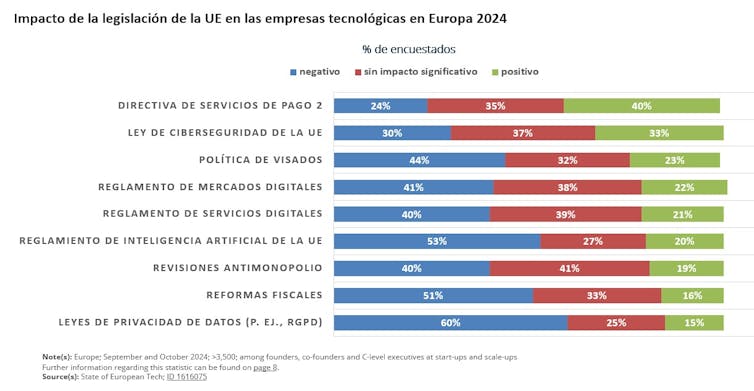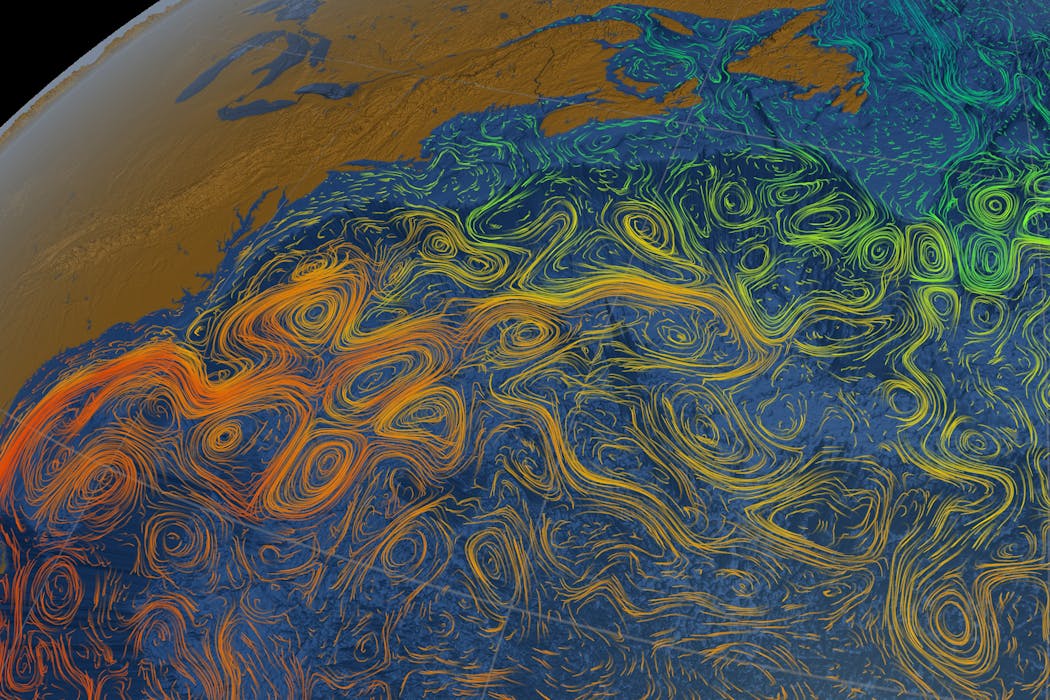Source: The Conversation – (in Spanish) – By Sandra Bravo Durán, Socióloga y Doctora en Creatividad Aplicada, UDIT – Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología

La última tendencia estética no viene del gimnasio ni de la pasarela. Viene del cielo.
En redes sociales, la “santa contemporánea” se multiplica entre velos, cruces plateadas y frases bíblicas estampadas en camisetas. Se llama christiancore, y mezcla espiritualidad, ironía y deseo de pureza. Incluso Rosalía, cuya reciente imagen y la expectación en torno a su próximo álbum LUX han reavivado el interés por la imaginería católica, parece haberla abrazado.
Lo sagrado se ha vuelto tendencia. Y cuando la fe se convierte en filtro, la frontera entre devoción y performance se vuelve difusa.
De los altares al algoritmo
El término christiancore comenzó a circular en TikTok a mediados de 2023, impulsado por comunidades jóvenes que compartían imágenes de vírgenes, iglesias y frases como “God’s favorite” o “Heaven sent”. Medios como Highsnobiety o Dazed lo consagraron como “la nueva religión estética” del momento: una mezcla entre fervor, ironía y búsqueda de autenticidad.
En esencia, el christiancore convierte los símbolos del cristianismo –velos, cruces, túnicas blancas o frases bíblicas– en lenguaje visual. Es una forma de espiritualidad estilizada que transforma la fe en imagen y la devoción en estética, reflejando el deseo de hallar significado en un entorno dominado por la apariencia.
No es casual. En un mundo saturado de estímulos, donde cada deseo se convierte en contenido y cada emoción en story, el christiancore ofrece una pausa simbólica: un gesto de recogimiento visual. Sus protagonistas no visten religión: visten significado.
El retorno de lo sagrado
La fascinación por lo religioso en la cultura pop no es nueva. Desde la llamada “era católica” del pop –a la que se sumaron en su momento Madonna, Lady Gaga y Rosalía ya con El mal querer– hasta la exposición Heavenly Bodies del Metropolitan Museum en 2018, la estética litúrgica ha seducido a diseñadores y artistas.

El sociólogo Émile Durkheim definía la religión como el mecanismo que divide el mundo entre lo sagrado y lo profano, un sistema que permite a las sociedades dotarse de sentido.
Hoy, esa frontera se diluye: lo sagrado reaparece en forma de estética y lo profano se espiritualiza a través del algoritmo. Aunque la práctica religiosa institucional se debilita, la fe sigue presente bajo nuevas formas. Según el Pew Research Center (2025), en una muestra de 35 países, una media del 83 % de los adultos afirma creer en Dios o en un “ser superior”, mientras que la participación en servicios religiosos regulares cae con frecuencia a cifras mucho menores –en Europa occidental, por ejemplo, la asistencia semanal apenas alcanza o desciende por debajo del 25 %.– A escala global, se estima que el 76 % de la población se identifica con alguna religión, pero solo una parte minoritaria mantiene prácticas activas.
Esta paradoja revela que, mientras la devoción disminuye, la estética de lo sagrado resurge como patrimonio cultural y recurso simbólico. Su poder visual no es casualidad: durante siglos, la Iglesia utilizó el arte para enseñar, emocionar y transmitir su mensaje. En el Barroco, pintores como Murillo o Zurbarán crearon imágenes capaces de acercar lo divino a lo humano, transformando la fe en una experiencia sensorial a través de la luz, el color y la composición. Como explica el Museo del Prado, la imagen sagrada servía para instruir a una sociedad que apenas sabía leer. Esa tradición visual moldeó la sensibilidad colectiva del catolicismo y hoy reaparece, transformada por la cultura digital: los templos son pantallas, los altares algoritmos, y los símbolos de fe se reinventan como filtros que prometen sentido en un mundo saturado de imágenes.
Max Weber veía en la religión un motor de racionalización del mundo: una fuerza que daba orden y sentido a la vida social. Hoy ocurre justo al revés: el misterio se vuelve espectáculo. Vivimos una estetización de lo sagrado, donde lo trascendente se traduce en imagen, lo espiritual en estilo y la fe se muestra más que se practica.
Y sin embargo, el éxito del christiancore no habla de cinismo, sino de carencia. De una necesidad de trascendencia en una cultura que ya no sabe detenerse.
Santas del algoritmo: del ruido al recogimiento
Entre tanto ruido actual –redes, tareas, eventos sociales, crisis, guerras–, emerge una estética que busca silencio: una espiritualidad visual que traduce el agotamiento en recogimiento. El velo, el crucifijo o el blanco monacal funcionan como refugios simbólicos frente al vértigo digital, como si vestirse de santa fuese una forma de reconectar con lo esencial.
En este contexto, Rosalía encarna el tránsito de una pop star a una figura mística. Su reciente imaginería –entre monja, musa y penitente–, reforzada por la estética previa al lanzamiento de LUX, no es devoción: es búsqueda. Como ella misma confesó en su entrevista en Radio Noia, le atrae “la idea de vivir en clausura, como una monja, centrada solo en crear y encontrar la paz”.
Una declaración que condensa el espíritu del christiancore: el deseo de desconexión y de sentido en medio de la saturación.
Fe, identidad y mercado
La espiritualidad, sin embargo, también llega al mercado. Dentro del ecosistema core –abreviatura que agrupa subculturas estéticas como cottagecore, balletcore o blokettecore–, cada tendencia traduce un estado emocional colectivo. El christiancore simplifica la fe y la convierte en lenguaje visual: una espiritualidad portátil, wearable, accesible y replicable.
Aquí, la religión ya no organiza la vida social, sino que se fragmenta en microexperiencias visuales, donde la fe se estetiza y se consume. La trascendencia se privatiza, la comunidad se disuelve y lo espiritual se vuelve accesorio.
Como advertía Pierre Bourdieu, el campo religioso se reconfigura en campo simbólico: la fe se mide en capital cultural y la estética sustituye al dogma.
En la era del branding personal, el símbolo religioso ya no apunta hacia el cielo, sino hacia el yo. El crucifijo es accesorio; la santidad, pose. Y el altar ha sido sustituido por la cámara frontal. El mercado ha entendido que la fe también vende.
Surgen marcas del llamado faith-based apparel –moda inspirada en la fe– como God is Dope o Elevated Faith, que combinan lenguaje evangélico y estética urbana: tipografías góticas, ángeles bordados o frases sobre Dios. La lógica de los drops (lanzamientos limitados de ropa que generan deseo por escasez) convierte lo divino en producto.
En palabras de Karl Marx, la religión –y ahora su estética– puede funcionar como una ilusión reconfortante: una forma de espiritualidad al servicio del capital.
Del ruido al recogimiento
Pero el christiancore no es una moda superficial: es un síntoma. Habla de una época que, agotada por la saturación, busca trascendencia entre pantallas. Numerosos estudios muestran que la generación Z ha dejado de confiar en las instituciones –políticas, mediáticas y religiosas–, pero no ha renunciado al deseo de creer.
Según el informe “Gen Z & Grievance”, el 58 % de los menores de 30 años expresa un “grado moderado o alto de queja” hacia las instituciones, reflejando una profunda desafección. Y sin embargo, el Springtide Institute señala que más del 70 % de los jóvenes se consideran espirituales. Esa brecha entre desafección y anhelo explica el auge de lenguajes estéticos como el christiancore: intentos de vestir el vacío de sentido con símbolos que aún prometen redención.
El filósofo Byung-Chul Han en No-cosas lo resumió con precisión: “cuantas más informaciones producimos, menos sentido tenemos”. En un mundo saturado de imágenes, la generación Z busca símbolos que devuelvan profundidad al gesto. Lo sagrado se vuelve estética, la fe se hace visible, y la moda se convierte en un nuevo lenguaje espiritual.
Rosalía y los adeptos a esta tendencia no visten religión: visten significado. Nos recuerdan que, incluso en la era del algoritmo, la belleza y la fe comparten una misma raíz: la búsqueda de sentido.
Y quizá ese sea, también, el punto en el que se encuentra hoy la moda.
![]()
Sandra Bravo Durán no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. ‘Christiancore’: la moda de parecer santa a la que se ha sumado Rosalía – https://theconversation.com/christiancore-la-moda-de-parecer-santa-a-la-que-se-ha-sumado-rosalia-268156