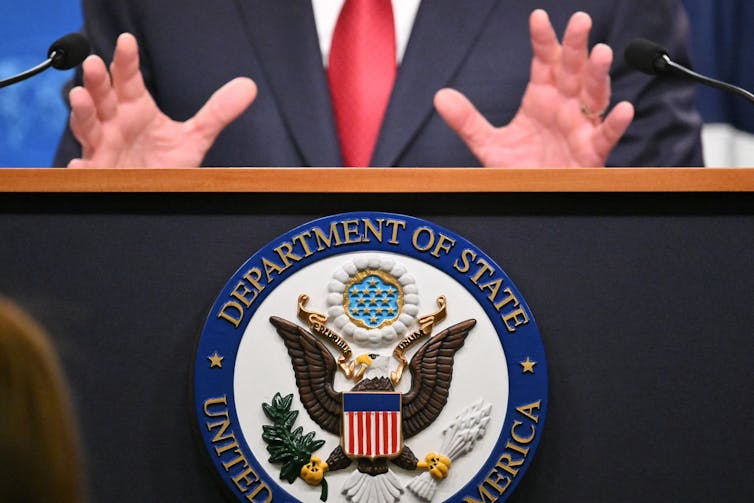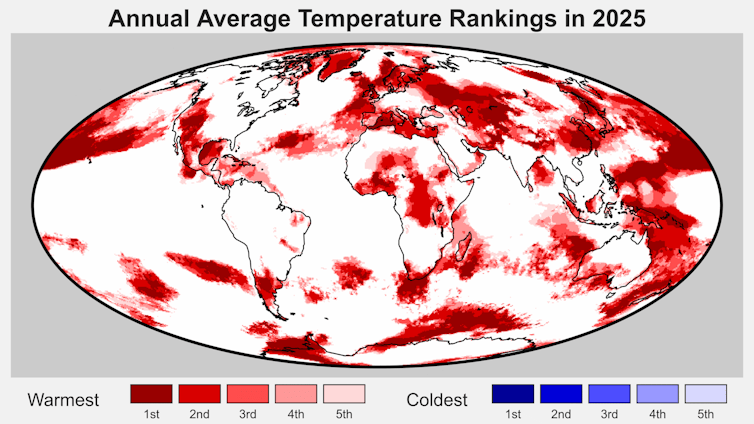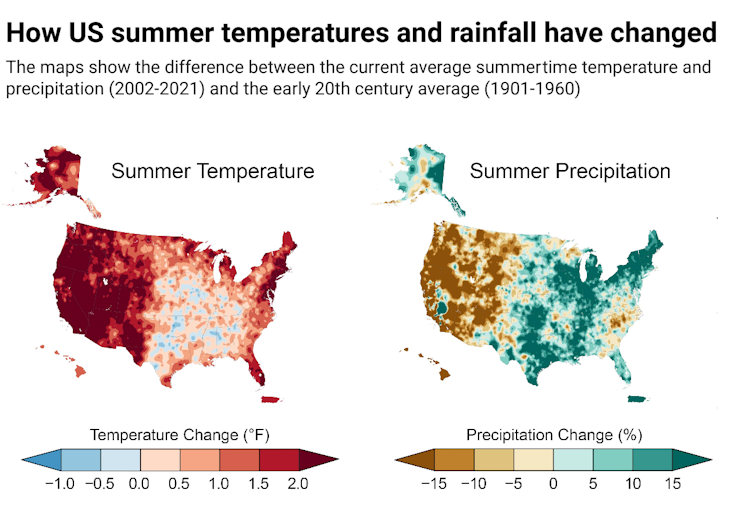Source: The Conversation – in French – By Marion Vannier, Senior Lecturer in Criminology, University of Manchester
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a introduit la notion juridique de « droit à l’espoir » qui s’applique à tous les prisonniers, notamment ceux condamnés à perpétuité, quel que soit leur âge. Mais pour les seniors purgeant de lourdes peines, en quoi consiste l’espoir ? Des chercheurs ont enquêté en milieu carcéral au Royaume-Uni pour comprendre ce qui se joue, en pratique, autour de cette notion complexe.
Nous étions debout devant un grand tableau blanc, dans l’une des salles d’enseignement de la prison, en train de faire le bilan de notre étude sur l’espoir, lorsqu’un homme est entré sans un bruit. Comme les autres participants, il avait plus de 60 ans et purgeait une peine de prison à vie. Ses cheveux grisonnaient ; il était très grand et mince.
Il a saisi une chaise lentement, puis l’a fait retomber avec fracas. Je l’ai invité à se joindre à nous, mais il est resté immobile, sous le regard attentif des autres. Ensuite, il a traîné la chaise sur le sol, produisant un grincement strident. Je pouvais sentir mon propre cœur battre.
Alors que je commençais à parler, j’ai remarqué qu’il pleurait. Au début, cela ressemblait à un murmure, puis le son s’est amplifié. Il s’est levé brusquement et s’est avancé jusqu’à se tenir tout près de moi. J’ai noté ce jour-là dans mon carnet de terrain :
Mon cœur s’emballe. Il me demande, me dominant de toute sa hauteur : « Comment osez-vous nous interroger sur l’espoir ? » L’alarme retentit. Les surveillants l’escortent hors de la pièce. Les autres restent assis, stupéfaits, les yeux rivés sur nous, attendant une réaction.
Dans les mois qui ont suivi, j’ai rencontré bien d’autres hommes pour qui l’espoir n’était pas nécessairement une bouée de sauvetage qu’on imagine volontiers, mais plutôt un poids silencieux qu’ils portaient en eux, parfois douloureusement.
En prison, l’espoir n’est pas un mot anodin, une notion abstraite. Il façonne la manière dont les détenus vivent leur peine, influe sur la façon dont ils interagissent avec le personnel et les autres prisonniers, conditionne leur participation aux activités éducatives ou professionnelles, et soutient leurs liens avec l’extérieur.
Pour les hommes âgés condamnés à la perpétuité particulièrement, l’espoir se retrouve intimement lié au vieillissement accéléré, aux intimidations de prisonniers plus jeunes, et à la crainte d’une libération dans un monde inconnu.
Certains peuvent estimer que ces hommes ne méritent pas l’espoir — qu’en raison de leurs crimes, ils devraient en être privés. Si la prison se veut un lieu temporaire et réhabilitatif, si elle tire sa légitimité de ces principes, alors il faut rappeler que les lieux qui étouffent l’espoir ne produisent pas des établissements plus sûrs. Ils produisent, au contraire, des personnes abîmées, isolées, et moins capables de se réinsérer dans la société.
Le « Hope Project »
Le projet (In search of Hope: the case of elderly life-sentenced prisoners) a débuté en août 2022. Nous y examinions la manière dont le « droit à l’espoir » – tel que défini par la juge Ann Power-Forde dans son opinion concordante dans l’arrêt Vinter et al. c. Royaume-Uni (2013) de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) – se traduit concrètement derrière les murs des prisons pour les personnes âgées condamnées à perpétuité, dont beaucoup n’entrevoient que de minces perspectives de libération en raison de leur âge avancé et de la longueur de leur peine.
La recherche a été menée pendant douze mois dans trois prisons anglaises, par moi-même et l’associée de recherche Helen Gair, avec l’appui d’une petite équipe d’assistants de recherche. Nous avons conduit un travail de terrain dans une prison de catégorie A (réservée aux personnes présentant les niveaux de dangerosité les plus élevés), une prison de catégorie C (niveau de sécurité intermédiaire, souvent orientée vers la formation et la réinsertion) et une prison de catégorie D (prison ouverte, ou dernière étape avant la libération).
Chaque établissement avait ses propres effluves, ses sons distinctifs. L’agencement des bâtiments et le rythme quotidien variaient sensiblement. La prison de haute sécurité, par exemple, occupait un ancien bâtiment victorien en briques rouges, dont les ailes formaient un demi-panoptique. À l’extérieur du bâtiment principal, les chiens de garde étaient promenés sur une bande de verdure longeant un mur de dix mètres de haut. À l’intérieur, le bruit était constant ; les confinements étaient fréquents, et l’air chargé de sueur et de moisissure.
Dans la prison ouverte, une vapeur de cannabis flottait dans l’air. Les hommes nous saluaient en survêtements gris, une tasse de thé jetable à la main. Il y avait des canards, un étang, et une maquette d’avion de la Royal Air Force exposée.
Dans la prison de catégorie C, nous nous perdions régulièrement. L’alignement alphabétique des bâtiments nous échappait. Nous disposions de notre propre jeu de clés, ce qui nous permettait de circuler de manière autonome, mais les serrures rouillées ne facilitaient pas nos déplacements, et chaque porte devait être ouverte puis refermée derrière nous.
Les hommes âgés de 50 ans et plus, condamnés à la perpétuité, étaient invités à participer. Nous avons recueilli des journaux personnels, mené des observations ethnographiques, et réalisé des entretiens individuels avec chaque participant.
Nous avons également interrogé des membres du personnel pénitentiaire, qu’ils travaillent en contact direct avec les détenus ou en postes administratifs, afin de comprendre comment ceux qui côtoient au quotidien des hommes vieillissants condamnés à vie percevaient l’espoir — et si les pratiques carcérales contribuaient à le préserver ou à l’étouffer. Plus largement, il s’agissait de saisir comment l’espoir était vécu par les détenus et comment il était façonné, encadré ou parfois entravé en tant que pratique institutionnelle.
L’espoir idéalisé face à la réalité carcérale
Dans les années 2010, une affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme par Jeremy Bamber, Douglas Vinter et Peter Moor. Tous trois avaient été reconnus coupables de meurtre au Royaume-Uni et condamnés à des peines de perpétuité incompressible – la forme la plus sévère de réclusion à perpétuité.
Concrètement, cela signifie qu’en droit, ils étaient condamnés à passer le reste de leur vie en prison, sans qu’aucune période minimale ne soit fixée en vue d’une libération conditionnelle ou d’une révision de peine. Seule une très faible proportion de personnes se voient infliger des peines aussi lourdes : Myra Hindley, pour l’affaire dite des « meurtres de la lande », et « l’Éventreur du Yorkshire », Peter Sutcliffe, en sont deux exemples.
Le 9 juillet 2013, la juridiction européenne des droits de l’homme a jugé que les peines de perpétuité incompressible, dépourvues de toute perspective de libération ou de réexamen, constituaient un traitement inhumain ou dégradant, en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. La notion de « droit à l’espoir » a été clairement formulée pour la première fois dans l’avis concordant de la juge Ann Power-Forde.
Même ceux qui commettent les actes les plus odieux et les plus graves… conservent néanmoins leur humanité essentielle et portent en eux la capacité de changer. Aussi longues et méritées que puissent être leurs peines de prison, ils gardent le droit d’espérer que, un jour, ils auront expié les torts qu’ils ont causés. Ils ne devraient pas être totalement privés de cet espoir. Leur refuser toute expérience de l’espoir reviendrait à nier un aspect fondamental de leur humanité et constituerait, en soi, un traitement dégradant.
Le droit à l’espoir repose donc sur la possibilité de libération et de réexamen. Cela signifie qu’il doit exister une perspective réaliste selon laquelle tout détenu condamné à perpétuité puisse, à un moment donné, envisager une libération ou espérer que les justifications de sa détention continue soient réévaluées.
Mais ce droit tient-il compte du vieillissement en prison ?
Le vieillissement rapide et mondial de la population carcérale complique en effet l’interprétation jurisprudentielle européenne du droit à l’espoir. En mars 2025, 87 919 personnes étaient incarcérées en Angleterre et au Pays de Galles, dont près d’une sur cinq (18 %) avait 50 ans ou plus, selon le ministère de la justice.
Parallèlement, les personnes condamnées à perpétuité représentent désormais environ 10 % de la population carcérale, et ce groupe vieillit rapidement: près d’un tiers des détenus à perpétuité ont plus de 50 ans. Par conséquent, les détenus âgés condamnés à perpétuité constituent le sous-groupe à la croissance la plus rapide du système.
Ce phénomène, combiné à la surpopulation carcérale, soulève une série de défis managériaux et éthiques: les cellules restent occupées pendant des décennies, les besoins en soins médicaux et sociaux augmentent fortement, et les pressions pesant sur un personnel souvent insuffisamment formé s’intensifient.
Le mythe de la sortie de prison
Une découverte majeure de notre projet est que la possibilité de libération relève presque du mythe pour les prisonniers âgés. En général, les condamnés à perpétuité se voient attribuer une « période de sûreté » pendant laquelle ils ne peuvent pas solliciter de libération conditionnelle. Ce principe juridique ne tient cependant pas compte de l’âge.
Dean, 62 ans, détenu à perpétuité dans la prison de catégorie A et incarcéré depuis six ans, nous a expliqué à quel point la perspective d’une libération lui semblait irréaliste compte tenu de son âge :
Je n’aurai pas moins de 80 ans avant ma première audience de libération conditionnelle et, honnêtement, je ne sais pas si j’atteindrai cet âge. Même si ma santé est raisonnable, je prends toutes sortes de médicaments pour tenir le coup, et la détention finit par vous user. Je ne suis donc pas très optimiste.
Trevor avait 73 ans lorsque nous l’avons interviewé dans la prison de catégorie C et était incarcéré depuis vingt-sept ans. Assis dans un fauteuil roulant, un élastique autour du majeur et du pouce pour l’aider à tenir un stylo, il décrivait des années d’ajournements, de retards médicaux, et de refus de transfert vers un établissement de moindre sécurité — ses besoins de santé ne pouvant y être pris en charge. Il nous a simplement demandé:
Si vous étiez à ma place, vivriez-vous dans l’espoir, ou vous résigneriez-vous à votre avenir ?
Le découragement face à la perspective de libération est corroboré par les données officielles : très peu de détenus à perpétuité sortent de prison de leur vivant.
Au Royaume-Uni, un détenu à perpétuité sur cinq a désormais dépassé sa période de sûreté, souvent de plusieurs années, les obstacles liés à l’âge retardant l’accès à la libération conditionnelle. Sur le terrain, nous avons constaté que les hommes âgés avaient du mal à accéder aux programmes de réhabilitation, en raison de problèmes de mobilité, de troubles cognitifs, ou de priorités institutionnelles accordées aux plus jeunes ou aux détenus de courte peine.
La hausse des décès parmi les détenus âgés souligne renforce encore l’illusion d’une perspective de libération.
Près de neuf décès sur dix parmi les 192 décès d’origine naturelle survenus en prison en 2025 concernent des détenus âgés, et le nombre de prisonniers nécessitant des soins palliatifs continue d’augmenter.
Entre 2016 et 2020, 190 admissions hospitalières ont concerné des détenus âgés nécessitant des soins palliatifs, dont 40 % pour un diagnostic de cancer. L’organisation Inquest a rapporté en 2020 que nombre de ces décès n’étaient ni inévitables ni imprévisibles mais liés à des défaillances systémiques (soins, communication, intervention d’urgence, gestion des médicaments).
Les chercheuses Philippa Tomczak et Roisin Mulgrew ont montré que qualifier les décès de « naturels » dissimule la manière dont l’environnement y contribue.
Par ailleurs, de nombreuses études ont établi un lien entre automutilation, suicide, sentiment de désespoir et isolement social. Les participants à notre étude ont eux aussi associé la disparition de l’espoir à des suicides observés en prison.
Dans son journal, Ian, 65 ans, incarcéré depuis trente-trois ans dans une prison de catégorie C, écrivait:
En l’absence d’espoir, il ne reste que le désespoir. J’ai connu des détenus qui se sont suicidés : ils n’avaient ni espoir ni attentes, seulement misère et désespoir.
On observe donc une contradiction entre la possibilité juridique de libération censée préserver l’espoir, et son improbabilité pratique pour les détenus âgés et vieillissants condamnés à perpétuité.
La peur de la libération
Au-delà de l’improbabilité d’une libération, nombreux sont les participants qui ont décrit la peur éprouvée à l’idée de retrouver un jour le monde extérieur. Plusieurs détenus sexagénaires ou septuagénaires ont expliqué qu’ils ne reconnaissaient plus la société hors des murs.
Pour eux, le temps passé en détention, allié au déclin physique et cognitif, les a rendus entièrement dépendants des règles de la prison. Ils estimaient ne plus être capables de se débrouiller seuls à l’extérieur. Roy, qui avait passé plusieurs décennies dans différentes prisons de catégorie A, écrivait:
Je n’ai aucun espoir de quitter la prison, ni même de désir réel de le faire : je suis désormais totalement conditionné à la vie en institution. Je n’ai pour seule responsabilité que le respect des règles pénitentiaires, et très peu de dépenses.
Russell, 68 ans, détenu dans une prison de catégorie C, notait dans son journal à quel point l’idée même d’un avenir lui semblait vaine : « C’est difficile, vraiment, parce que, comme je le dis, je n’ai aucun espoir de sortir de prison, en ce qui me concerne. C’est tout. Je suis en prison et cela n’ira pas plus loin. »
Des préoccupations très concrètes – progrès technologiques, logement, formalités administratives – rendaient aussi l’idée d’une libération accablante. Gary, 63 ans, incarcéré depuis vingt-quatre ans, confiait : « La libération me fait peur à cause de l’étiquette que je porte, et des problèmes qu’elle entraîne. Où vais-je vivre ? Comment vais-je vivre ?»
Kevin, 73 ans, transféré d’une prison de catégorie C vers une prison ouverte pendant notre projet, expliquait qu’après vingt-et-un ans de détention, le monde extérieur avait trop changé pour qu’il puisse y faire face. Alors qu’il se tenait au seuil de la liberté, il redoutait de ne pas savoir utiliser les nouvelles technologies ou accéder à sa pension. Il disait : « La technologie a évolué à une vitesse phénoménale, cela me semble très effrayant… Je préférerais ici en prison, où tout est régulé et structuré, plutôt que de sortir dans quelque chose qui m’est complètement étranger. »
Ces peurs sont exacerbées par l’effritement des liens sociaux, la perte de proches. L’isolement rend le monde extérieur encore plus étranger, et la perspective de devoir s’y réinsérer, souvent seul, d’autant plus intimidante. Kevin ajoutait :
Les personnes que j’appelais autrefois des amis ne veulent plus me voir ou sont décédées. Une chose que je peux dire avec certitude : on découvre vraiment qui sont ses vrais amis… quand on entre en prison, et surtout quand on y reste longtemps.
Ce sentiment d’horizons détruits, où la libération ne promet rien et où le monde extérieur apparaît plus terrifiant encore que la cellule, a trouvé son expression dans la culture populaire.
Dans les Évadés (1994), le personnage de Brooks, libéré après cinquante ans de détention, est incapable de d’affronter la vie moderne. Son suicide devient une métaphore saisissante de l’effet écrasant du conditionnement à la vie en prison, qui dépouille l’individu de lui-même et réduit presque à néant ses chances de réinsertion.
Quand l’espoir devient nocif
D’autres détenus, comme Barry, en sont venus à se demander s’il ne serait pas finalement moins douloureux de renoncer à l’espoir.
Barry avait 65 ans lors de notre entretien et avait passé plus de quarante ans en prison à purger une peine à perpétuité. Il est grand et mince. Lorsqu’il est entré, nous avons remarqué qu’il boitait et s’appuyait sur une canne. La première fois que nous l’avons rencontré, il était assis, les mains jointes, parlant d’une voix mesurée qui se brisait parfois en un rire, non pas par humour mais plutôt, me semblait-il, par épuisement ou cynisme. Bien que sa libération conditionnelle lui soit théoriquement possible, il en est venu à considérer la poursuite de cette possibilité non comme source d’espoir, mais comme quelque chose de nocif.
Au fil d’années de déceptions, Barry s’est demandé si vivre sans espoir ne serait pas moins douloureux, estimant qu’il était devenu « vain » d’espérer. Il écrivait dans son journal :
L’espoir, c’est vouloir que quelque chose arrive ou que quelque chose soit vrai… Je me demande souvent s’il ne serait pas plus doux de vivre sans espoir et d’adopter simplement une attitude de « on verra bien ».
Chaque audience de libération conditionnelle reportée, chaque attente déçue, avait peu à peu sapé la valeur même de cet espoir. Finalement, y renoncer apparaissait comme une manière de préserver sa santé mentale. Comme Barry l’ajoutait :
Ne plus nourrir d’espoir est sain. Je dis cela à cause du nombre d’hommes que j’ai vus tomber malades ; la déception devient désespoir, devient dépression, devient souffrance psychique… Puis, quand on cesse d’espérer, on commence à se rétablir et on ne se sent plus désespéré, parce qu’on n’attend plus rien. L’espoir est donc un paradoxe : il peut décevoir, ou donner le sentiment qu’un véritable avenir est possible.
Il se souvenait avoir lu l’histoire d’une Américaine condamnée à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, qui avait supplié pour la peine de mort à la place. Son explication (« Je ne veux pas seulement être en vie, je veux pouvoir vivre ») résonna en lui si fortement qu’il déclara que cela l’avait « presque fait tomber de [s]a chaise ». Il reconnut dans cet appel le même paradoxe cruel auquel il était confronté : prolonger son existence dans des conditions dénuées d’espoir n’était tout simplement pas vivre. Sa conclusion était irrévocable :
Je comprends mieux que beaucoup le besoin d’espoir, mais après toutes ces années passées en prison et toutes les espérances que j’ai vues brisées, je considère l’espoir comme un ennemi.
Pourtant, Barry admettait dans le même temps qu’il continuait à espérer, quoi qu’il arrive. Son espoir était comme un réflexe humain, sur lequel il n’avait aucun contrôle, il survenait simplement. Il disait : « Nous espérons tous… j’espère sortir à ma prochaine audience de libération conditionnelle. »
Alors, qu’est-ce que l’espoir en prison ? ? Est-il cruel et torturant, ou bien une caractéristique humaine qui, malgré tout, apporte soulagement, élan et envie de tenir ?
Recalibrer l’espoir
Nous avons constaté que l’espoir ne revêtait pas la même signification pour tous. Il ne se limite pas à la perspective de libération. Certains avaient besoin de projets précis, d’autres se concentraient sur le quotidien. Parfois, l’espoir se déplaçait vers des objectifs modestes, liés à des lieux imaginés en dehors de la prison : une retraite paisible, la possibilité d’étudier, de jardiner.
Terry avait 65 ans et avait passé trente-huit ans dans une prison de catégorie A. Il nous a expliqué que tout ce qu’il espérait, c’était « une retraite tranquille ». Russell, du même âge environ mais incarcéré depuis plus de douze ans et détenu en catégorie C lorsqu’il a rédigé son journal, écrivait quant à lui qu’il espérait « … être libéré un jour et vivre les années qu’il [lui] reste dans un petit bungalow avec un petit jardin, dans un village situé à des kilomètres de [son] ancien coin d’Angleterre. Avoir un chat aussi. »
D’autres projetaient leur espoir dans des plans plus détaillés et concrets sur l’avenir. Carl, 60 ans, passionné de cuisine et de musculation, expliquait par exemple qu’il espérait s’installer quelque temps chez sa fille et ses petits-enfants, dans une région où son ambition était de construire sa propre maison. Il ajoutait : « J’ai conçu et estimé de manière approximative le coût du projet de construction, ce qui m’a aidé à renforcer l’idée que ces projets étaient réalisables. »
Vivre l’instant présent
D’autres participants ont recalibré leur espoir vers des aspirations plus immédiates, ancrées dans le présent et les interactions quotidiennes. Barry expliquait ainsi : « Mon espoir, c’est de continuer à vivre l’instant présent… Vous savez, parce qu’en ce moment je suis dans ce bureau avec vous deux, c’est calme. C’est agréable. C’est paisible. C’est un bon moment. Mais je ne vais pas penser à ce que ça sera à 16 heures, parce que je pourrais sortir par cette porte et tomber en plein milieu d’une mutinerie. »
Russell acquiesçait : « Pour l’avenir, je vis un jour après l’autre. Ce n’est pas utile de planifier trop loin. »
Ce recentrage interroge la manière dont la prison et l’incarcération de longue durée façonnent, voire limitent, les façons dont les détenus peuvent imaginer et envisager leur futur.
Un autre participant, Craig, 66 ans et détenu depuis un peu plus de cinq ans dans la prison de catégorie A au moment de notre rencontre, écrivait : « … Chacun façonne son espoir en fonction des circonstances. »
Pour l’institution et le personnel pénitentiaire, ces attitudes pourraient paraître positives : les détenus condamnés aux peines les plus longues montrent une volonté de mener une vie sans crime, centrée sur l’instant présent et sur de petites tâches routinières qui ne génèrent aucun risque pour la gestion de la prison..
Mais lorsque l’espoir devient si court-termiste et limité aux petites choses du Il ne s’agit plus de favoriser une transformation en vue de la réinsertion, mais plutôt d’assurer la gestion à vie de corps vieillissants, affaiblis, parfois mourants.
L’importance de l’espoir
Cet article s’ouvrait sur un homme s’adressant à mes collègues et à moi: « Comment osez-vous nous parler d’espoir ? » Ce moment a résonné tout au long du projet, à la fois comme un rappel de la complexité de la recherche en milieu carcéral et comme un point de départ pour réfléchir plus profondément à des idéaux humanistes tels que l’espoir lorsqu’ils sont transposés à certains contextes.
Lorsque les détenus évoquent la cruauté et l’illusion que peut représenter l’espoir, on se demande quelle part de lumière et de promesse il peut réellement rester dans des lieux soumis à un contrôle aussi strict.
Transposé à l’univers carcéral, l’espoir ne semble plus lié à un horizon ouvert, évocateur de liberté retrouvée et de nouveaux départs. Pour les prisonniers âgés, il renvoie plutôt un isolement accru et une dissociation du monde extérieur, devenant source de frustration, de méfiance et de sentiment d’abandon.
En prison, l’espoir met en lumière le décalage entre certains idéaux humanistes et juridiques abstraits et la réalité concrète de l’expérience carcérale, en particulier lorsqu’elle s’étend sur des décennies. Cette observation pourrait d’ailleurs s’appliquer à d’autres lieux de forte contrainte, comme les centres de rétention pour migrants, les établissements pour mineurs ou même les maisons de retraite.
Pourtant, s’éloigner d’une conception idéalisée de l’espoir pour le recentrer sur les conditions quotidiennes révèle de nouvelles façons pour certains prisonniers âgés (ici condamnés à perpétuité, et pour d’autres vivant sous contrainte), de retrouver un certain pouvoir d’agir et de continuer à avancer. Cela permet aussi de dépasser une vision binaire espoir/désespoir pour reconnaître la diversité de ses formes.
Et il important de rappeler que l’espoir importe – non seulement pour les personnes en prison ou vivant dans d’autres lieux de confinement et de surveillance – mais aussi pour la société dans son ensemble.
Une incarcération vécue dans le désespoir s’accompagne d’une dégradation de la santé mentale et physique, augmentant la pression sur les services de santé en prison et, après la libération, sur les services de santé et d’accompagnement social de la communauté.
La situation est encore plus préoccupante pour les détenus âgés libérés après des décennies passées derrière les barreaux. L’espoir n’est pas une simple émotion : il conditionne la manière dont la prison prépare (ou non) les personnes à vivre après leur détention. Des régimes qui érodent l’espoir à une peau de chagrin risquent simplement de déplacer les problèmes sociaux plutôt que de les résoudre.
![]()
Marion Vannier bénéficie d’un financement dans le cadre de la Future Leader Fellowship de UK Research and Innovation.
– ref. Prison : quel espoir pour les seniors condamnés à perpétuité ? – https://theconversation.com/prison-quel-espoir-pour-les-seniors-condamnes-a-perpetuite-273706