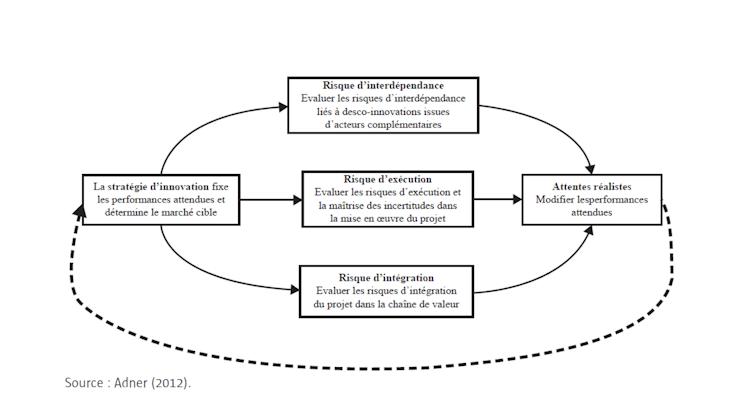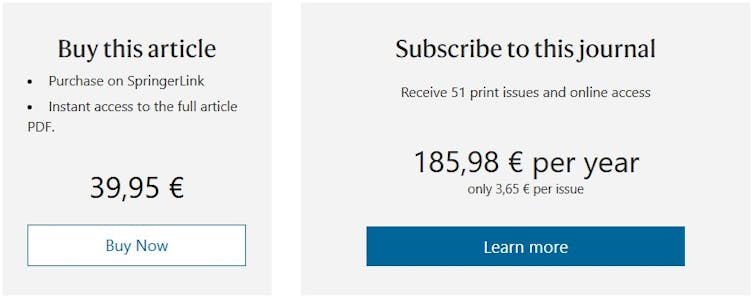Source: The Conversation – in French – By Thérèse Rebière, Professeur des Universités en économie, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Derrière les annonces tonitruantes sur les « prix qui baissent énormément » et « les emplois et les usines » qui « vont revenir en force », la réalité de l’économie états-unienne un an après l’investiture de Donald Trump n’est pas si flamboyante.
Alors que le président Trump se félicite de son bilan annuel, et assure sortir l’économie des États-Unis du désastre hérité de son prédécesseur tout en promettant que le meilleur est à venir, la réalité est bien plus contrastée. Qu’il s’agisse du marché du travail ou des prix à la consommation, quel bilan économique peut-on véritablement faire de cette première année de mandat ?
Les investissements concentrés dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et les bons résultats de Wall Street ne semblent pas bénéficier à l’emploi. L’augmentation chaotique des droits de douane s’est traduite par une forte incertitude qui provoque l’attentisme des entreprises et inquiète les consommateurs, alors même que la vie n’est pas moins chère qu’avant. Et plusieurs des secteurs d’activités mis en avant par Donald Trump au cours de sa campagne (manufacturier, pétro-gazier et agricole) sont à la peine.
La hausse des prix se poursuit sur un rythme semblable à 2024
Après un pic à 9 % sur un an en juin 2022, l’inflation a été – avec l’immigration – au cœur de la campagne présidentielle de 2024. Les électeurs américains ont été sensibles à la promesse du candidat Trump de faire baisser les prix. Beaucoup s’interrogent désormais.
Après un an de mandat, le président s’est attribué le mérite de quelques baisses ponctuelles, comme sur le prix des œufs ou de l’essence, sans que ces baisses ne puissent lui être clairement attribuées.
Plus généralement, non seulement les prix n’ont pas baissé fin 2025, mais l’inflation (2,7 %), toujours supérieure à l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale (Fed), est comparable à celle de fin 2024 (2,9 %). Elle est même nettement plus élevée pour certains postes de dépenses énergétiques qui impactent fortement les plus modestes, comme l’électricité qui augmente de 6,7 % entre décembre 2024 et décembre 2025.
Une guerre commerciale aux effets ambigus
Le 2 avril 2025, jour proclamé « Liberation Day », Donald Trump annonce les droits de douane les plus élevés imposés par les États-Unis à leurs partenaires commerciaux depuis les années 1930.
À lire aussi :
Après l’échec des droits de douane de Trump 1, pourquoi cela serait-il un succès sous Trump 2 ?
Il en retarde l’application quelques jours plus tard face à la chute de la Bourse et à la hausse des taux sur la dette fédérale. Initialement, ce report exclut la Chine qui s’est lancée dans un bras de fer avec les États-Unis, chaque pays répliquant aux hausses de droits de douane de l’autre par de nouvelles hausses. Cette surenchère avec Pékin et les déclarations chaotiques sur les négociations avec d’autres partenaires créent un climat très incertain et entraînent, plusieurs mois durant, un fort attentisme des entreprises américaines en matière d’investissements et de création de nouveaux emplois.
Alors que le président affirmait que le choc tarifaire serait absorbé par les pays étrangers, la plupart des économistes prévoyaient que son poids pèserait sur les entreprises et les consommateurs américains. Même si les faits semblent plutôt leur donner raison, le bilan des droits de douane sur 2025 n’est pas simple à dresser.
Tout d’abord, les importateurs américains se sont empressés de constituer des stocks avant l’application des droits de douane, ce qui a accru les importations en début d’année, puis les a réduits les mois suivants. Mais, d’autres facteurs ont pu contribuer à la baisse spectaculaire du déficit commercial observée fin 2025 : la baisse du dollar relativement à d’autres monnaies, dont l’euro, a amélioré la compétitivité des produits américains ; et la baisse des prix du transport maritime a diminué le coût des produits entrant aux États-Unis.
Ensuite, il est difficile de mesurer les droits de douane effectivement appliqués en 2025 en raison des reports, des négociations bilatérales, des exemptions notamment sur des produits relevant de l’accord de libre-échange entre États-Unis, Mexique et Canada (ACEUM), ou d’autres exemptions ponctuelles sur divers produits essentiels aux consommateurs ou aux entreprises. Un document de travail du National Bureau of Economic Research (NBER) publié par deux économistes américains montre que les droits de douane moyens effectivement appliqués étaient de 14,1 % fin septembre 2025, soit environ la moitié de ceux annoncés par l’administration (27,4 %).
Des secteurs traditionnels en difficulté
L’un des principaux arguments de Trump pour augmenter les droits de douane était de sauver le secteur manufacturier américain et les emplois qui y sont liés. Pourtant, ces mesures n’ont pas suffi à enrayer les baisses d’emplois qui s’opèrent dans ce secteur depuis 2023. En 2025, le secteur a perdu autour de 58 000 emplois.
Dans le secteur pétro-gazier cher au président, le taux de chômage a bondi de 1,9 % en novembre 2024 à 9 % un an plus tard. En réalité, l’emploi dans ce secteur est très dépendant de sa rentabilité, qui elle-même dépend des cours mondiaux du pétrole. Autour de 60 à 70 dollars (51 à 60 euros) le baril, la rentabilité de l’extraction des pétroles de schiste est à peine garantie. Or, en novembre 2025, le baril de West Texas Intermediate (WTI, le pétrole de référence sur le marché américain) s’établissait à 60 dollars, du fait de l’augmentation de la production aux États-Unis et plus encore au sein de l’Opep, ce qui a modéré les cours du pétrole. En la matière, les objectifs de Trump sont contradictoires : d’un côté, les prix bas du pétrole réduisent les prix à la pompe pour les consommateurs, mais, de l’autre, ils limitent la réalisation de nouveaux forages parmi les plus coûteux.
Le secteur agricole, important dans beaucoup d’États républicains, pâtit de la guerre commerciale – c’est en particulier le cas des producteurs de soja boycottés par la Chine. Dans le même temps, le secteur voit sa rentabilité affectée par l’augmentation du coût du travail et les difficultés de recrutement liées au durcissement de la politique migratoire alors que l’agriculture est particulièrement dépendante de travailleurs d’origine étrangère (70 %) dont beaucoup sont en situation irrégulière (environ 40 %). En réponse aux difficultés du secteur, Trump a annoncé 12 milliards de dollars (soit 10,3 milliards d’euros) d’aides directes aux agriculteurs, dont 11 milliards de dollars (soit 9,4 milliards d’euros) consacrés aux grandes cultures (soja, maïs, blé, coton, riz, etc.).
Des investissements massifs dans le secteur de l’IA, peu générateur d’emplois
Les droits de douane avaient non seulement pour but de sauver l’industrie américaine, mais ils devaient également conduire à l’implantation d’usines supplémentaires et à la création des emplois associés, en supposant que nombre d’entreprises feraient le choix de venir ou de revenir produire aux États-Unis pour y échapper. Il est trop tôt pour juger des résultats de cette politique.
Certes, le site web de la Maison Blanche communique sur un boom massif d’investissements qui s’établiraient à 9 600 milliards de dollars (8 200 milliards d’euros). Cependant, selon une étude Bloomberg, les véritables promesses d’investissements seraient moindres (7 000 milliards de dollars, soit 6 020 milliards d’euros), dont une partie correspond à des projets déjà existants, et d’autres à des engagements flous ou non contraignants. En fait, 2 900 milliards de dollars (2 494 milliards d’euros) de ces investissements se concentreraient sur le secteur de l’IA et la construction de data centers peu générateurs d’emplois.
Un marché du travail qui patine
Malgré les trois baisses du taux de la Fed opérées en 2025 pour soutenir l’activité économique, le marché du travail montre des signes préoccupants.
Tout d’abord, le taux de chômage a augmenté de 0,4 points de pourcentage, atteignant 4,4 % en fin d’année. La baisse de l’emploi fédéral (277 000 postes détruits, soit environ 10 % des effectifs fédéraux, agences indépendantes incluses) à la suite des coupes décidées par le « département » de l’efficacité gouvernementale (DOGE), piloté par Elon Musk, n’explique qu’une partie de la hausse du chômage.
Ensuite, les jeunes entrants sont particulièrement affectés, notamment par le développement de l’IA. Le taux de chômage des 16-19 ans s’est accru de plus de 3 points de pourcentage, atteignant les 15,7 %. Enfin, les temps partiels subis ont explosé (+ 980 000).
Une confiance en chute libre
La consommation des ménages s’est maintenue en 2025 à un niveau comparable à celui de 2024, ce qui a largement contribué à porter l’activité économique, et notamment la reprise des deuxième et troisième trimestres après la contraction du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre. Pourtant, l’indice de confiance des consommateurs établi par l’Université du Michigan a chuté de près de 28,5 % sur l’année, traduisant l’inquiétude croissante d’une partie des Américains face à la situation économique, une défiance qui s’est traduite par plusieurs revers électoraux emblématiques pour le camp républicain.
De nombreux citoyens, des plus modestes aux classes moyennes, dont beaucoup ont voté Trump en 2024, s’inquiètent désormais. Alors que l’inflation continue de grever leur pouvoir d’achat, les réductions d’impôt pérennisées par la loi de finance pour 2026, « The Big Beautiful Bill Act », bénéficient avant tout aux plus riches tout en durcissant les conditions d’accès au programme d’aide alimentaire (SNAP) et au programme de santé public Medicaid, qui couvre les frais médicaux des personnes à faibles revenus, soit un Américain sur cinq.
De même, la non-prolongation par le Congrès des subventions à l’assurance santé dite Obamacare fait exploser le prix de l’adhésion à un système de santé pour plus de 20 millions d’Américains début 2026.
Pour éviter que la grogne ne s’installe dans son électorat, Donald Trump met en avant la baisse des prix à venir des médicaments au terme des accords qu’il a passés avec les grands groupes pharmaceutiques, et la perspective de distribuer des chèques de 2 000 dollars (1 720 euros) à une grande partie des ménages américains à partir des 190 milliards de dollars (163 milliards d’euros) de recettes supplémentaires générées par la hausse des droits de douane, oubliant un peu vite que c’est le Congrès et non l’exécutif qui a la main sur les dépenses.
![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
– ref. Trump 2.1 : quel bilan économique réel ? – https://theconversation.com/trump-2-1-quel-bilan-economique-reel-273597