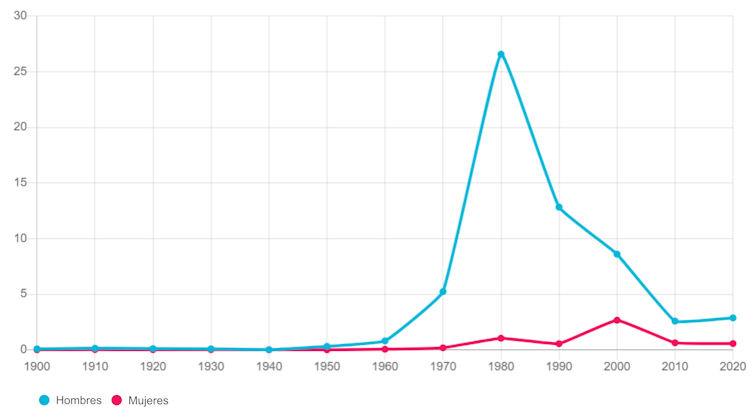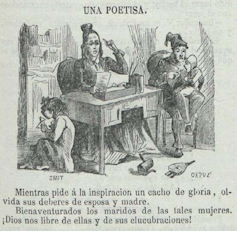Source: The Conversation – (in Spanish) – By Claudia Lorenzo Rubiera, Editora de Cultura, The Conversation

Este texto se publicó por primera vez en nuestro boletín Suplemento cultural, un resumen quincenal de la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música. Si quiere recibirlo, puede suscribirse aquí.
A veces tengo la sensación de que, como hispanoparlantes, no somos conscientes de la relevancia e importancia que tiene la figura de Cervantes –alguien que forma parte de nuestro patrimonio– en todo el planeta. Recuerdo entonces ese capítulo de El Ministerio del Tiempo en el que don Miguel visualizaba, en un “sueño premonitorio”, la trascendencia que iba a tener su obra en todo el mundo. Menos mal que no era realmente consciente de ello, que eso solo pasó en esta ficción televisiva, porque… ¿cómo habría podido llevar en vida el peso de saberse el autor de la obra más importante de la literatura universal?
Por eso, en su última película, Alejandro Amenábar decidió despojar al escritor de su aura divina y tratarlo como la persona que fue. Es decir, un ser humano más. En este caso, incluso, un cautivo más. La película homónima del director español imagina cómo Cervantes pasó los cinco años que estuvo retenido en Argel y cómo desarrolló ahí su talento para contar historias. Para situar la acción consultó con uno de los mayores expertos de Cervantes, José Manuel Lucía Megías, que sirvió de asesor aunque, como dijo el propio cineasta, el filme plantea hipótesis que chocan con los argumentos del estudioso porque, después de todo, una ficción es una ficción.
Pero nosotros nos hemos asegurado de que Lucía Megías haga una panorámica de cómo era la Argel del cautiverio de Cervantes que derribe mitos y fábulas. Porque la vida del escritor está ahora mismo rodeada de fake news. No hay más que leer a Pablo Úrbez Fernández y su repaso por la imagen de Cervantes que se ha recreado en la pantalla para confirmarlo. De espadachín a ejemplo moral, hay de todo en su representación menos la realidad de un hombre de carne y hueso.
Por cierto, no me cansaré de recomendar, ahora que hablamos de Alejandro Amenábar, el pódcast Delirios de España y su última temporada, en la que se repasa el loco rodaje de Los otros. Ahí queda dicho.
El arte agota
No sé si alguna vez han ido al Museo del Prado intentando descifrar las caras de los asistentes, pero muchas veces, sobre todo entre los turistas, se alternan rostros de agotamiento con otros de desesperación. Los locales estamos más acostumbrados a abordar la colección de la pinacoteca de poco en poco, pero los visitantes ocasionales sienten que tienen que verlo todo en un día y acaban con la cabeza del revés.
Esto no es una percepción nuestra. Alberto Pérez-López e Irene Pérez López explican qué es la fatiga museal y cómo debemos prepararnos, mental pero también físicamente, para un maratón artístico. ¿La máxima principal? Quien mucho abarca poco aprieta.
Yo quiero bailar…
Recuerdo que, en un artículo escrito durante la pandemia en el que se hablaba de cómo habíamos perdido la oportunidad de socializar en masa durante aquellos meses –o años–, un chico comentaba: “Es que yo no me puedo creer que no hayamos podido bailar todavía el ‘Physical’ de Dua Lipa”. Para quien no conozca la música de la cantante, el pop que propone es, sobre cualquier otra cosa, bailongo y divertido. Cuando leí eso recordé que, efectivamente, yo solo había podido dar saltos con sus canciones a solas en el salón de mi casa.
Por eso me quedé fascinada –y algo preocupada– cuando asistí al concierto de Dua Lipa este año y toda la pista estaba quieta, grabando, sin moverse ante algunos de los temas más discotequeros de nuestro tiempo. ¿Por qué ha pasado esto? Se lo pregunté a Cristina Pérez Ordoñez, que ha investigado sobre este tema, y escribió un artículo en el que explica las posibles causas de este cambio de hábitos. Es certero y objetivo, pero también algo triste.
Gaza
Mucho antes de leer la reseña sobre este libro en The Conversation Australia, su título, que ya lo decía todo, había captado mi atención en las librerías: “Algún día –cuando no entrañe riesgo alguno, cuando podamos llamar a las cosas por su nombre, cuando sea demasiado tarde para exigir responsabilidades– todo el mundo habrá querido estar siempre en contra”.
En él, Omar El Akkad lanza un reflexivo grito de socorro por el pueblo palestino que confronta a Occidente con la realidad de su inmovilidad. En el futuro se dirán otras cosas, pero él defiende que lo que cuenta es lo que hacemos ahora, en el presente.
Más cine por favor
Vuelve el cole y vuelve también la agenda cargada de estrenos de cine (ver el inicio de este boletín). Pero antes de tener nada más en cuenta, repasemos lo que ha sucedido en las salas en los últimos meses.
Uno de los grandes éxitos veraniegos ha sido la cinta de terror Weapons que ha cosechado alabanzas de crítica y público –y a la que yo no pienso acercarme–. Pero ¿de verdad deberíamos tenerle miedo a lo paranormal cuando los seres humanos son capaces de provocarnos verdadero pavor?
Para hablar de eso, precisamente, conviene analizar uno de los últimos géneros en auge: el true crime. Y plantearse a quién se le da voz a la hora de divulgar los casos. Porque si bien convertirse en portavoz de personas injustamente acusadas puede ayudar a su defensa, ponerle un micrófono a quienes han cometido actos terribles provoca más dolor del ya infligido.
Y, para cerrar, hablemos de Elvis. O de Lilo & Stitch, el gran taquillazo de 2025 (con permiso de Ne Zha 2). A los niños que acudieron en masa a su visionado les acompañaban padres que, en muchos casos, disfrutaron de los guiños que la cinta hacía a la música del roquero. No es un caso aislado. Las películas cada vez buscan más referencias sonoras para contentar a los adultos que acuden a ver cine infantil.
Y aprovecho para despedirme con una serie de películas sobre las aulas en Francia (el país que mejor trata la educación en el cine).
![]()
– ref. Suplemento cultural: en un lugar de la pantalla – https://theconversation.com/suplemento-cultural-en-un-lugar-de-la-pantalla-265150