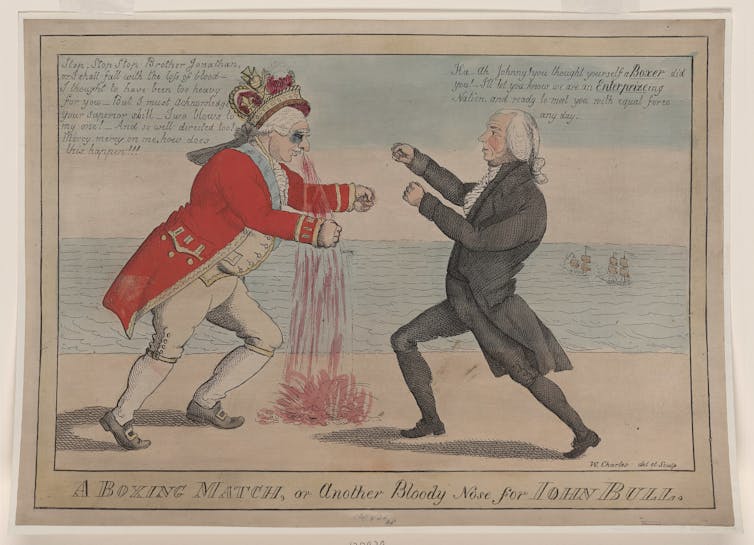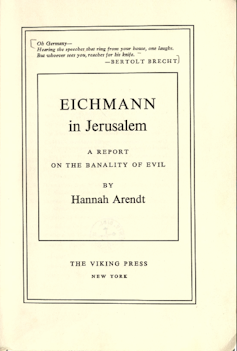Source: The Conversation – (in Spanish) – By Raúl Rivas González, Catedrático de Microbiología. Miembro de la Sociedad Española de Microbiología., Universidad de Salamanca
La peste porcina africana ha entrado en España. El 27 de noviembre de 2025, España notificó su primer brote de peste porcina africana (PPA) desde 1994. Como consecuencia, este país ha perdido su estatus de país libre de PPA.
El número de casos positivos ha ido aumentando con el paso de los días. De momento, hay nueve jabalíes muertos por la enfermedad, todos en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Los servicios veterinarios oficiales de Catalunya, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han delimitado una zona de control y vigilancia en un radio de 20 kilómetros en torno a los casos detectados.
La campaña europea
En otoño de 2020, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (European Food Safety Authority, EFSA) lanzó una campaña, bautizada como “Alto a la peste porcina africana”, destinada a concienciar y sensibilizar a la población y a detener los graves brotes que surgían en el sudeste de Europa y que pueden amenazar gravemente la economía del continente. De momento, el éxito de la campaña es limitado, porque es evidente que la enfermedad continúa en expansión.
La peste porcina africana (PPA) es una devastadora enfermedad vírica, producida por un virus de ADN de la familia Asfarviridae y caracterizada por fiebres hemorrágicas, ataxia y depresión severa, que afecta a cerdos, jabalíes y a los parientes cercanos de la familia Suidae, con una tasa de letalidad de hasta el 100 %. Esta enfermedad afecta a todas las razas y tipos de cerdos domésticos y jabalíes europeos, y los animales de todas las edades son igualmente susceptibles al virus. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el virus de la peste porcina africana (PPA) es el patógeno más importante que afecta a la población porcina doméstica a nivel mundial.
Una de las carnes más consumidas
La enfermedad no tiene potencial zoonótico, porque no afecta al ser humano, pero el impacto socioeconómico que manifiesta es tremendo, porque el cerdo es una de las carnes más consumidas a nivel mundial.
Los cerdos son una fuente primaria de ingresos domésticos en muchos países y suponen una de las principales fuentes de proteínas animales, representando más del 35 % de la ingesta mundial de carne. En 2024, la UE produjo una cantidad provisional de 21,1 millones de toneladas de carne de cerdo. Los dos principales países productores de carne de porcino de la UE son, precisamente, España (5,0 millones de toneladas en 2024) y Alemania (4,3 millones de toneladas)
Durante la última década, la peste porcina africana ha pasado de ser una enfermedad regional del África subsahariana a erigirse como una amenaza considerable y tangible para la cría de cerdos, especialmente en Europa y en Asia. Su propagación ha devastado las granjas porcinas gestionadas por familias, a menudo el pilar del sustento de las personas. Como efecto colateral, ha reducido las oportunidades de acceder a la atención médica y a la educación en países pobres.
Europa, China y Vietnam
Desde enero de 2022, en Europa más de 1,5 millones de cerdos domésticos han muerto o han tenido que ser sacrificados o eliminados por causa de la peste porcina africana, para lq que no existe una vacuna eficaz.
En agosto del año 2018 apareció un gran brote de PPA en China, el mayor productor y consumidor de carne porcina del mundo, que obligó a los productores chinos a sacrificar a más de 200 millones de cerdos y supuso una pérdida económica del 0,78 % en el producto interior bruto chino del año 2019. Esto tuvo un importante impacto desacelerador en la economía china y afectó a los mercados cárnicos a nivel mundial, representando una fuerte amenaza para el suministro global de carne de cerdo.
En cuanto al brote de peste porcina africana que sufrió Vietnam en el año 2019, provocó una disminución del PIB del país de al menos un 0, %.
El PPA tiene 24 genotípos diferentes
El virus tiene 24 genotipos descritos, basados en la secuenciación del gen de la proteína de la cápside p72 del ASFV (siglas de African swine fever virus).
El genotipo I del virus de la peste porcina africana es endémico en Cerdeña. El genotipo II del virus fue introducido en el año 2007 en Georgia y desde allí se propagó a través de la región del Cáucaso, afectando a Armenia, Azerbaiyán, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Polonia, Estonia, Moldavia, la República Checa y Rumania, donde el virus continúa circulando.
El virus de la peste porcina africana hallado en jabalíes en España es el genotipo II, el mismo que circula en Europa.
Ojo con los productos cárnicos infectados
El virus de la PPA es muy resistente en el medio ambiente y en los productos porcinos, lo que significa que puede sobrevivir en la ropa, botas, ruedas y otros materiales y cruzar fronteras si no se toman las medidas adecuadas. Así, la transmisión de un país a otro puede verse facilitada por los viajeros que llevan cerdos infectados o productos porcinos contaminados y no los declaran a las autoridades.
Como se trata de un virus resistente a un amplio rango de pH y a ciclos de congelación y descongelación, puede permanecer infeccioso durante muchos meses a temperatura ambiente o almacenado a 4 °C. El virus presente en fluidos corporales y suero se inactiva a 60 °C en 30 minutos. Sin embargo, el virus presente en carne de cerdo sin procesar, donde puede permanecer viable durante varias semanas o meses, solo se inactiva calentándolo a 70 °C durante 30 minutos.
Se considera que la principal vía de infección por el virus de la peste porcina africana (PPA) es la ingesta de productos de animales infectados o material contaminado con el virus, como restos de comida o desperdicios que contengan carne de cerdo o productos cárnicos infectados.
Esta ruta es especialmente relevante para la propagación en jabalíes, debido a sus hábitos carroñeros o muy oportunistas a la hora de buscar comida, razón por la cual frecuentan la basura. Otras vías de transmisión importantes incluyen el contacto directo entre animales infectados (cerdos o jabalíes) y sanos (a través de fluidos corporales como saliva, orina, heces, secreciones nasales), el contacto indirecto a través de fómites (ropa, vehículos, equipos, calzado, pienso contaminado) y, en ciertas regiones, la picadura de garrapatas blandas del género Ornithodoros que actúan como vectores biológicos.
La persistencia del virus en el medio ambiente y en productos cárnicos (incluso curados, congelados o refrigerados) hace que estas vías de infección indirectas sean particularmente peligrosas y difíciles de controlar.
El aumento en el número de países infectados representa una amenaza significativa debido a la posible introducción del virus de la peste porcina africana en países libres de la enfermedad, ya sea a través de poblaciones de jabalíes salvajes o de la importación y el comercio legales e ilegales de productos y desechos de cerdo contaminados. Dado que los efectos de un brote de peste porcina africana pueden ser devastadores, la prevención, la detección y la información son esenciales para evitar la propagación y poder contener la enfermedad.
![]()
Raúl Rivas González no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Así es la peste porcina africana que amenaza a España – https://theconversation.com/asi-es-la-peste-porcina-africana-que-amenaza-a-espana-271230