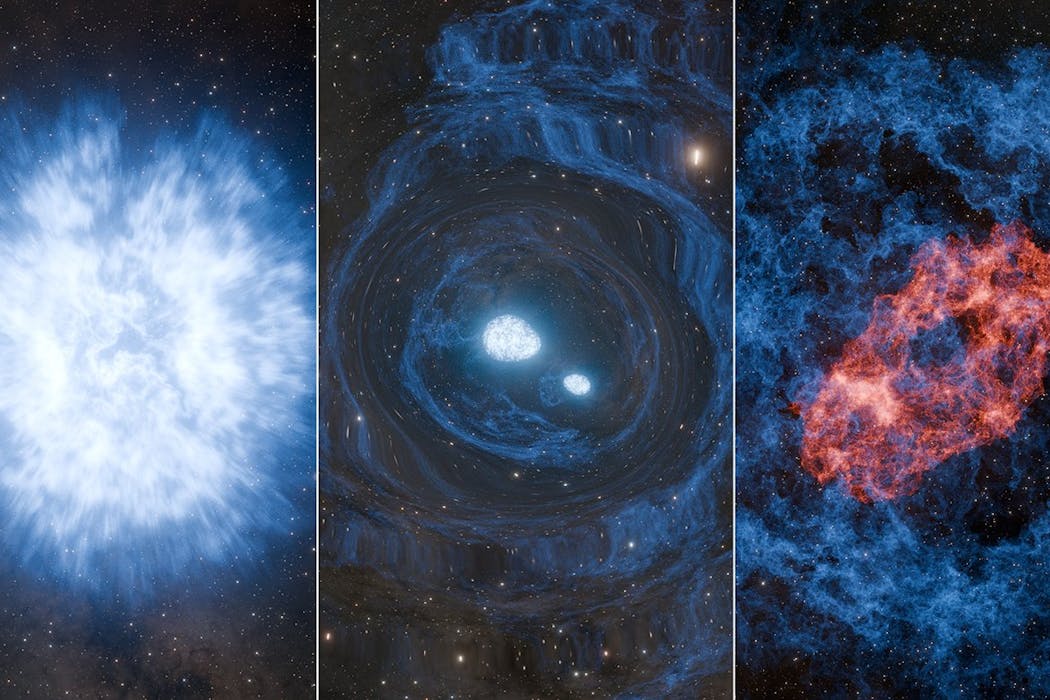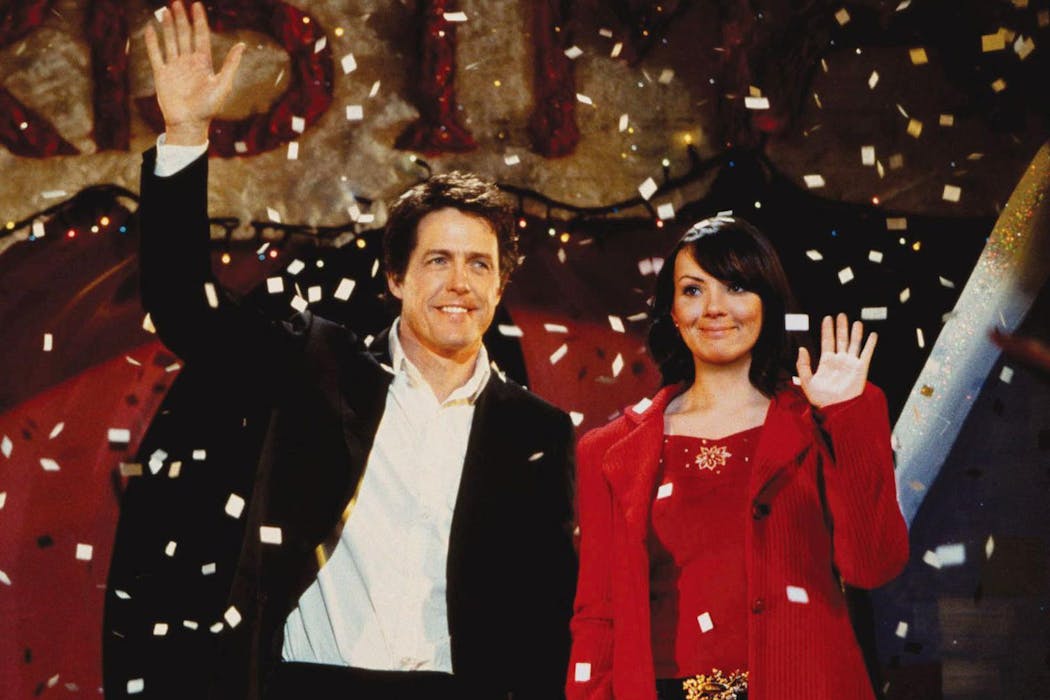Source: The Conversation – (in Spanish) – By Álvaro Carmona, Coordinador académico & docente, Universidad Loyola Andalucía

El sistema europeo Safety Gate, que vigila productos peligrosos, registró en 2024 un récord histórico: 4 137 alertas desde que existe el sistema en 2003. Los juguetes fueron la segunda categoría más problemática con 609 avisos, el 15 % del total. China apareció como origen del 40 % de todas las alertas.
Pero ojo con las interpretaciones rápidas. La mayor parte de las alertas en juguetes (39 %) no tienen que ver con química peligrosa, sino con riesgo de asfixia por piezas pequeñas. Los problemas químicos vienen después: 122 avisos por ftalatos excesivos, 68 por boro y 58 por plomo.
¿Todos los juguetes chinos son peligrosos?
¿Significa eso que todos los juguetes chinos son peligrosos? No necesariamente. Un estudio científico nigeriano analizó 30 juguetes fabricados en China y encontró que todos cumplían los límites europeos para plomo, cadmio y arsénico, sin riesgo significativo para los niños. Pero estudios en Europa encuentran otra realidad: investigaciones en mercados europeos sí detectan problemas frecuentes.
La diferencia está en el canal de distribución. Los juguetes que llegan a través de importadores serios y tiendas establecidas suelen pasar controles. El problema gordo está en las plataformas online de bajo coste. En octubre de 2024, Safety Gate retiró varios juguetes de Temu por no incluir ni siquiera las advertencias de edad obligatorias.
Metales pesados: el enemigo conocido
El plomo es probablemente el contaminante más estudiado en juguetes. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es tajante: no existe nivel seguro para sus efectos sobre el cerebro infantil en desarrollo. El Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) documentó que chupar o mordisquear juguetes puede aportar hasta el 50 % de la exposición al plomo que un niño recibe por los alimentos.
Con el cadmio pasa algo parecido, pues se acumula en el organismo, daña los riñones y los juguetes pueden contribuir hasta un 20 % de la exposición total.
Ftalatos: una amenaza en los plásticos blanditos
Esos juguetes de plástico suave y flexible que tanto les gustan a los bebés suelen contener ftalatos, sustancias químicas que dan flexibilidad al plástico. El problema es que son disruptores endocrinos con capacidad de afectar al correcto funcionamiento de las hormonas.
Un análisis del laboratorio QIMA encontró que aproximadamente el 25 % de los juguetes de plástico de China no cumplían con la normativa europea. En un caso extremo, un botiquín de juguete superaba 130 veces el límite permitido.
Y hay un dato inquietante sobre España: según el proyecto europeo de biomonitorización humana DEMOCOPHES, los niños españoles tienen niveles de MEP (monoetil ftalato, un metabolito de ftalatos) seis veces superiores a la media europea.
El problema que nadie esperaba: plástico reciclado tóxico
Aquí viene lo sorprendente. Un estudio europeo de 2024 descubrió que juguetes nuevos hechos con plástico reciclado contienen retardantes de llama bromados, sustancias tóxicas que vienen de residuos electrónicos viejos. De 84 juguetes analizados en mercados europeos, 11 superaban los límites legales, con concentraciones hasta de 23,5 mg/g.
Estos compuestos están en el Convenio de Estocolmo como contaminantes persistentes ultra-peligrosos. Son disruptores endocrinos, afectan la tiroides y la neurotoxicidad. Como señalan los investigadores: “al sistema endocrino de un niño no le importa si el juguete está hecho de plástico nuevo o reciclado”.
Europa aprieta las tuercas (por fin)
En noviembre de 2024, el Parlamento Europeo aprobó nuevas normas que entrarán en vigor progresivamente. Los cambios son sustanciales e implican, para empezar, pasaportes digitales obligatorios para todos los juguetes, un punto clave para el control del comercio online.
Además, incluyen la prohibición total de disruptores endocrinos de categorías 1 y 2, la prohibición de PFAS (los “químicos eternos”), restricción de 10 tipos de bisfenoles peligrosos y límite de bisfenol A reducido un 87,5 %: de 0,04 a 0,005 mg/L.
Ojo con los juguetes antiguos
Un estudio sueco de 157 juguetes encontró que el 84 % de los antiguos superaban los límites legales actuales (frente al 30 % de los nuevos). En pelotas viejas encontraron ftalatos al 40 % del peso total: 400 veces el límite legal.
Este dato plantea un dilema: ¿es buena idea heredar o comprar juguetes de segunda mano? Para bebés que se lo llevan todo a la boca, quizá no tanto.
Qué hacer como padres
España emitió solo 22 alertas en 2024, situándose en el puesto 24 de 27 países europeos. Polonia emitió 549 y Alemania 501. O los juguetes en España son milagrosamente seguros, o no estamos vigilando lo suficiente.
Para proteger a los niños, conviene actuar sin alarmismos, pero con sentido común:
-Desconfíe del precio ridículamente bajo, especialmente en plataformas online. Un juguete que cuesta tres veces menos que la competencia probablemente se ha saltado controles.
-Para bebés y niños pequeños que se lo llevan todo a la boca: priorice marcas reconocidas y juguetes con certificación clara. El marcado CE es obligatorio, pero compruebe que no sea falso.
-Cuidado con juguetes muy antiguos para menores de 3 años. Los fabricados antes de 2009 pueden contener sustancias prohibidas hoy.
Evite plásticos negros reciclados en juguetes para bebés: los estudios los asocian con mayores niveles de retardantes de llama tóxicos.
Priorice materiales nobles: madera sin tratar, algodón orgánico, acero inoxidable.
La ciencia deja claro que hay riesgos reales, pero manejables. La mayoría de juguetes en el mercado regulado son seguros, aunque existe una minoría problemática. Europa está endureciendo las normas, lo cual es buena noticia. Hasta que los controles sean más efectivos –especialmente online–, un poco de escepticismo sano no viene mal.
![]()
Álvaro Carmona no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. ¿Cómo saber que un juguete no tiene tóxicos peligrosos, como plomo, retardantes de llama o ftalatos? – https://theconversation.com/como-saber-que-un-juguete-no-tiene-toxicos-peligrosos-como-plomo-retardantes-de-llama-o-ftalatos-272294