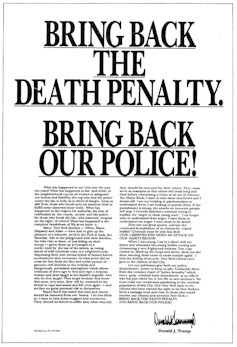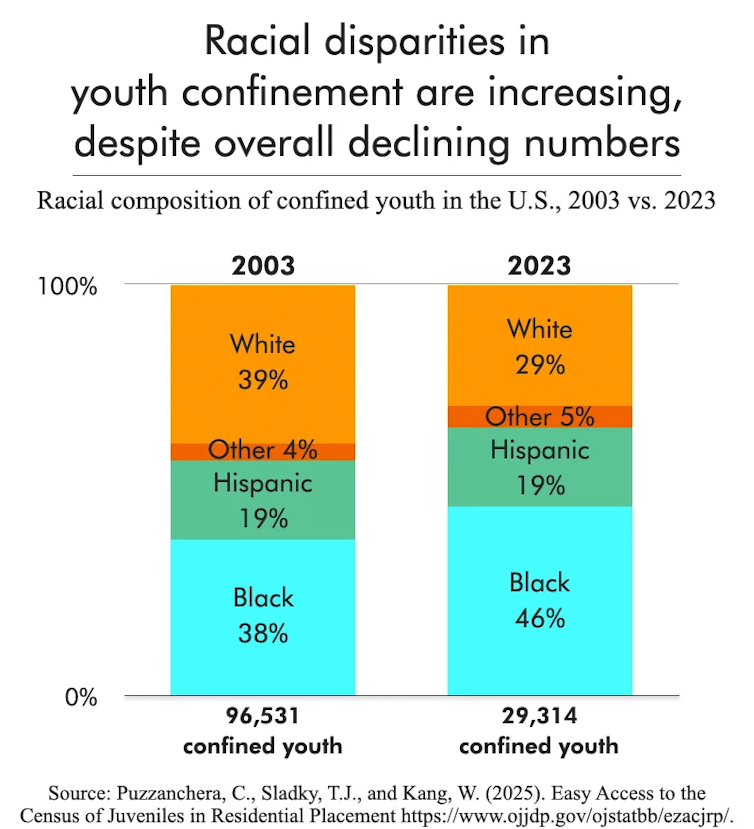Source: The Conversation – (in Spanish) – By Laura G. de Rivera, Ciencia + Tecnología, The Conversation
Si no lo entiende, es normal. Es un título en clave que solo podrían descifrar los adolescentes de la casa, si no fuera porque aquí les traigo el spoiler. “6 7” (six seven) ha sido elegido el vocablo del año 2025 por Dyctionary.com, en encarnizada competencia con “rage bait” –ganadora según Diccionario Cambridge de inglés– y “parasocial” –la seleccionada por Diccionario Oxford–. Las tres nos interesan mucho, pero vayamos por partes.
6 7 es eso que no es nada y, a la vez, tiene el poderío suficiente para servir de respuesta para todo. Sirve como sustituto perfecto a “no sé”, “quizá”, “y a mí qué”, “quién sabe”, “me da igual”, “como quieras”, “paso de todo” o “vaya novedad”, por ejemplo. Pertenece, como escriben los autores de este interesante artículo, a la “jerga brainrot”, es decir, “términos intencionalmente absurdos y sin sentido diseñados para ser remezclados infinitamente y utilizados, incluso, como elemento de burla o incordio hacia adultos o profesores”. Por cierto, eso de “brainrot” significa “cerebro podrido” en inglés, que es como se nos queda la sesera cuando sucumbimos a los algoritmos adictivos de internet: dejamos de pensar, de ser, de saber… y nos convertimos en un pedazo de carne con un dedo que hace scroll.
¿Y qué tiene que ver con el resumen de 2025? 6 7 es la cara que ponemos cuando nos enteramos de que todos esos superpoderes que prometía tener la inteligencia artificial son, en lo que nos toca como ciudadanos de a pie, un jardín lleno de cacas de vaca. Porque, aparte de su papel estrella en la automatización de la industria y la investigación, en su uso doméstico está siendo algo que beneficia sobre todo a las plataformas digitales que usamos –o nos usan–.
Hora de analizar los efectos secundarios
Si 2024 destacó por ser el año en que todos, hasta el jurado de los Nobel, quedamos deslumbrados por la maravillosa promesa que el aprendizaje automático podía suponer para el avance de la humanidad, su hermano pequeño, 2025, es la revancha del sentido crítico.
Hemos sabido cómo, con analizar solo una foto nuestra, existen programas de inteligencia artificial que pueden hacer un retrato robot detallado de cómo somos, hasta de cuánto ganamos. No es que los algoritmos nos lean la mente, es que están diseñados para satisfacer los intereses económicos de las plataformas que hay detrás.
Hay quienes definen la tecnología mediática moderna como “técnicas que nos sumergen en una realidad constantemente retocada, filtrada y cada vez más distante de la experiencia directa”. A esa fabricación de lo real que sustituye lo vivido, Gunter Anders la llamó “fantasmas”“. Un riesgo que encaja con otra de las palabras del año, “parasocial”, entendida como aquello que finge el contacto entre personas, pero no es más que puro aislamiento: exactamente lo que hacen las redes sociales, cuando nos comunicamos con cientos de personas a base de corazoncitos… pero lo hacemos desde la inmensa soledad de nuestra pantalla rectangular. Y eso sin hablar de esos chatbots que se convierten en compañeros y confidentes, haciéndonos olvidar que son solo programas de ordenador.
Otra cosa que debemos recordar es que, al ser pura estadística, la IA se puede equivocar y no es fácil saber quién pagaría por esos errores, sean grandes o pequeños. Todo apunta a que es hora de adaptar las normas para prevenir los riesgos de la inteligencia artificial, de verdad y en la práctica.
Unos y ceros sin emociones
Por otra parte, cuando hablamos con ChatGPT como si fuera una persona y, peor aún, nos responde de la misma manera que lo haría una persona, podemos entrar un bucle pantanoso. Y es que otorgar cualidades humanas a la tecnología no nos ayuda a comprenderla, eso está claro. “El imaginario en torno a una tecnología determina el modo en que el público la entiende y, por lo tanto, guía su uso, su diseño y su impacto social”. Para empezar, la IA que tenemos hoy no siente ni padece: “no es una mente no biológica: es un proceso de optimización estadística”.
Somos nosotros, los usuarios humanos, los que sí tenemos emociones: descubrir cómo las plataformas digitales las explotan para engancharnos está detrás de otra de las palabras estrella de este año. “Rage bait” hace alusión a eso, a cómo hacemos clic, compartimos o comentamos un post o noticia solo porque ha encendido el botón de nuestra ira.
Pepitos Grillo imprescindibles
Los investigadores que firman nuestros artículos nos ayudan a aclarar confusiones. Hemos aprendido, por ejemplo, que Alphafold, el programa de IA para predecir la estructura de las proteínas por el que sus creadores recibieron el Nobel de Química, no es código abierto. No es ciencia abierta, como se nos dio a entender, sino un producto que la empresa privada DeepMind (Google-Alphabet) deja usar a los científicos, sin dejarles conocer sus entrañas ni modificarlo.
Otras voces denuncian que el lado oscuro de la tecnología está dando pie a una nueva especie de trabajadores, los neoesclavos digitales.
Científicos comprometidos
No es cuestión de ponernos sombríos, solo de ser conscientes de la realidad poliédrica. El avance tecnológico está bien, sí, de acuerdo. Pero también debemos exponer su lado no tan amable –o directamente oscuro–, esa otra cara de la moneda. Es necesario para avanzar de forma limpia y ética… y para que los tomadores de decisiones no tengan que sonrojarse a la hora de rendir cuentas a la ciudadanía.
Porque cada innovación debe ir acompañada de la evaluación de sus riesgos y de sus consecuencias no deseadas o no imaginadas. “La ciencia no puede desligarse de la sociedad, pues siempre está impregnada de valores, visiones del mundo y consecuencias prácticas”, tal y como señala otro de nuestros autores. Hoy, más que nunca, necesitamos científicos comprometidos, que hagan estudios independientes y ayuden a los gobernantes a emprender acciones mejor informadas, en beneficio de la gente.
La transición digital contamina
También hemos dado voz a interesantes estudios sobre los efectos secundarios del progreso informático: el impacto medioambiental de la inteligencia artificial. Por ejemplo, las consultas a ChatGPT consumen 1000 MWh cada día en el mundo, hasta el punto de que Microsoft, Alphabet (Google) y Amazon han firmado acuerdos para comprar energía de plantas nucleares, asegurando el flujo de vatios para sus centros de dato. En este contexto, varias investigaciones confían en la fotónica y en la nanotecnología para que la IA sostenible no quede en utopía.
Al mismo tiempo, hemos aprendido que solo una de cada díez baterías de litio (las que usan nuestros smartphones y portátiles) se recicla y que existen científicos devanándose los sesos para encontrar la manera en que el binomio “transición verde” e “impacto medioambiental de los minerales críticos” (como litio o silicio) no nos cree disonancia cognitiva.
Otra vertiente del progreso mal entendido son los tóxicos que llegan a la gente desde muy diversas fuentes, incluso juguetes con plomo, retardantes de llama y ftalatos, ropa con formaldehído y disruptores endocrinos o esos microplásticos persistentes que podrían invadir el perfecto y bello ecosistema que late en una gota del océano. Pero lo interesante no es quejarse, sino buscar soluciones: ya hay tecnologías que permiten descomponer plásticos usando bacterias o crear biomateriales de verdad biodegradables. Solo falta invertir en ellas e implementarlas.
La vida en cúbits
En el resumen de este año tampoco pueden faltar la mención al entrelazamiento entre luz y materia, con esos maravillosos artículos que nos ayudan a entender quién mató al pobre gato de Schrödinger o cómo la física cuántica entra de lleno en nuestras vidas. Este tema ha sido el protagonista del Nobel de Física 2025, otorgado a los experimentos pioneros que allanaron el camino para las computadoras cuánticas.
Forman parte de esos misterios apasionantes que nuestros autores se aventuran a explicarnos, como el origen de la primera superkilonova observada en el cosmos, las claves de la vida halladas en el asteroide Bennu o la materia oscura observada por primera vez. Porque el cielo siempre ha fascinado al ser humano y lo sigue haciendo. Si no que se lo digan a todos los amantes de contemplar eclipses, que el año que se avecina disfrutarán de lo lindo.
Nosotros seguiremos aquí, al pie del cañón, tratando de ofrecerles un fiel rompecabezas de la realidad científica y tecnológica para que puedan formarse una idea lo más completa e informada posible del lugar que quieren ocupar en el mundo.
![]()
– ref. Ciencia 2025: six seven o el estado de digital de la cuestión – https://theconversation.com/ciencia-2025-six-seven-o-el-estado-de-digital-de-la-cuestion-272619