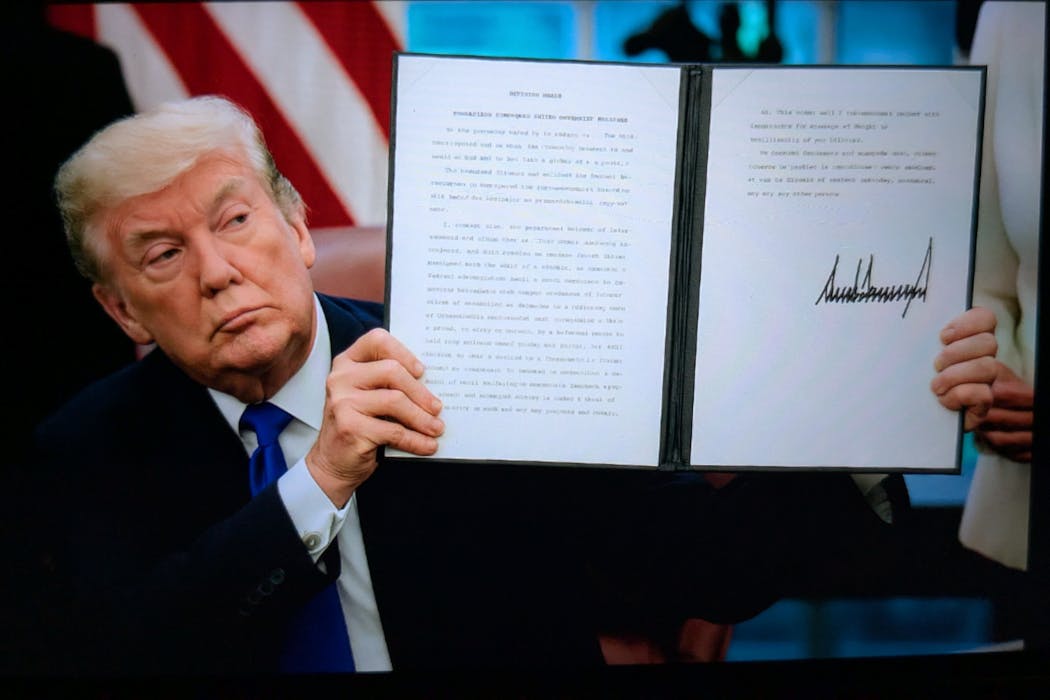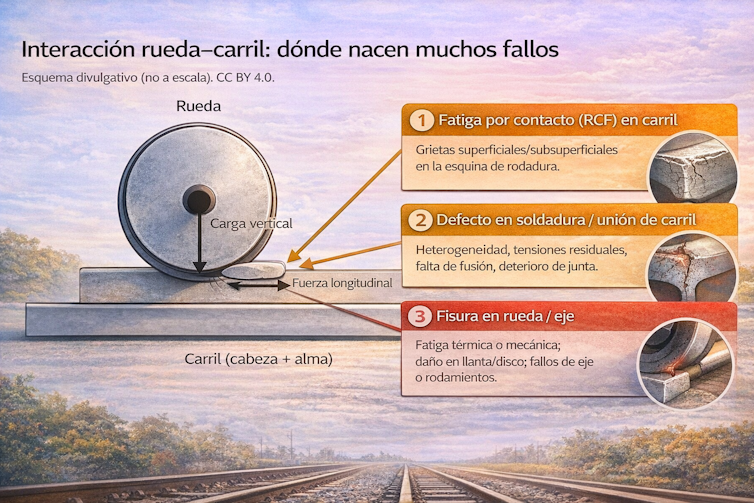Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alberto Nájera López, Profesor de Radiología y Medicina Física en la Facultad de Medicina de Albacete. Coordinador de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCLMdivulga), Universidad de Castilla-La Mancha

Las ondas electromagnéticas que emite cualquier dispositivo inalámbrico llevan años alimentando miedos por sus posibles efectos sobre la salud. Seguro que ha oído alguna vez que es mejor no dormir con el móvil en la mesilla, pero no son los únicos aparatos que emiten radiaciones. Las emisoras de servicios de emergencia como la policía y los bomberos también lo hacen. Son walkie-talkies que muchos agentes llevan en el chaleco durante horas. Como era de esperar, también han generado inquietud por el miedo a las radiaciones. ¿Acaso podrían aumentar el riesgo de cáncer?
En Europa los cuerpos de emergencias utilizan el sistema de comunicaciones TETRA (del inglés, Trans European Trunked Radio). Es una versión muy mejorada y profesional de los walkie-talkies de toda la vida. No está pensado para el gran público, como la telefonía móvil, sino para situaciones críticas. Esas en las que la fiabilidad, la robustez y la cobertura pueden ser cuestión de vida o muerte.
Cuando un agente habla, el dispositivo emite campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Son los mismos que generan los móviles y el wifi, aunque a frecuencias más bajas (para cubrir grandes áreas con menos antenas). Además, lo hacen a ráfagas muy breves –en lugar de en conexiones continuas– y solo cuando el agente pulsa para hablar –no continuamente–. Esto hace que el patrón de exposición sea muy diferente al de otros dispositivos inalámbricos. Por lo tanto, la forma en la que se estudia también es diferente.
Esto plantea dudas lógicas. Si un policía usa este equipo a diario durante años, ¿podría aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer, especialmente en zonas cercanas como la cabeza y el cuello? Si lo usa más minutos, ¿aumenta el riesgo?
Para responder estas preguntas hace falta un estudio grande, bien diseñado y basado en datos de uso reales. Fue lo que se hizo en un trabajo reciente que analizó a casi 50 000 policías británicos que habían utilizado las radios durante más de una década.
Un estudio con 50.000 agentes durante once años
Entre 2004 y 2015, investigadores del Imperial College London (Reino Unido) reclutaron a 53 245 participantes de cuerpos policiales del país. Estos fueron tomados de la cohorte Airwave, creada para analizar la salud de las fuerzas policiales británicas. La mayoría eran hombres, adultos y estaban en activo cuando se incorporaron al estudio.
Los investigadores combinaron cuestionarios sobre salud, hábitos y tipo de trabajo con registros del Ministerio del Interior del uso de la emisora de radio. Esto permitió determinar cuántos minutos al mes hablaba cada persona por su radio y durante cuántos años la había utilizado. Es decir, no dependían solo de la memoria de los participantes: recopilaron datos objetivos.
Esta información se cruzó con los registros nacionales de cáncer y mortalidad, en un seguimiento de unos 11 años. En ese tiempo se diagnosticaron 1 502 cánceres. De estos, 146 afectaban a la cabeza, el cuello o el sistema nervioso central, las zonas que más preocupaban. En el análisis final se incluyeron 48 547 participantes sin diagnóstico previo de cáncer. Dos tercios de ellos eran usuarios habituales de radio.
Ni más cáncer ni más riesgo
Los investigadores compararon grupos de personas similares –en edad, sexo, consumo de tabaco, alcohol, peso, educación, rango profesional– pero con diferente exposición a las radios.
Así encontraron que quienes usaban la radio no presentaron un riesgo mayor de cáncer que quienes no lo hacían. El riesgo relativo para cualquier cáncer no mostró diferencias relevantes. Lo mismo ocurrió al analizar por separado los cánceres de cabeza y cuello y los tumores cerebrales y meníngeos.
Tampoco apareció un patrón preocupante al estudiar la intensidad de uso. Doblar los minutos mensuales de conversación no se asoció a un aumento significativo del riesgo. Incluso entre los agentes con mayor exposición, que hablaban diez veces más de lo normal, no se detectó incremento.
Por si quedaba alguna duda, repitieron el análisis solo con policías operativos. El objetivo era excluir al personal administrativo, que usaba la radio poco o nada y podía diluir las diferencias. El resultado no cambió. Además, el estudio evaluó el uso del móvil personal. Si existiera algún efecto combinado entre móvil y radio, podría reflejarse ahí. Tampoco encontraron señales de un mayor riesgo.
Tranquilizador a pesar de la incertidumbre
En ciencia no existe el riesgo cero. Este estudio, como cualquiera, tiene márgenes de incertidumbre. Los tumores cerebrales y de determinadas zonas de la cabeza son poco frecuentes incluso en cohortes enormes. Esto deja cierto margen estadístico para la incertidumbre.
Aun así, los autores son claros. No han encontrado ninguna señal de que las radios TETRA aumenten el riesgo de cáncer. Los datos no permiten descartar del todo un hipotético efecto muy pequeño, pero sí los riesgos grandes o moderados. Si existieran, habrían aparecido con claridad en un seguimiento tan prolongado y con una exposición tan bien medida.
Quienes hacemos ciencia somos muy tiquismiquis: si no estamos seguros al cien por cien preferimos ser prudentes. Pero cuando varios análisis independientes coinciden, el mensaje a transmitir a la sociedad debe ser claro y contundente.
No existe una epidemia silenciosa entre profesionales
Para los policías el mensaje es tranquilizador: usar radios TETRA no se asocia a un mayor riesgo de cáncer. No aparece rastro alguno de una epidemia silenciosa entre los cuerpos de seguridad.
Para el resto, este estudio se suma a una lista creciente de evidencias que apuntan en la misma dirección. A los niveles habituales de exposición las radiofrecuencias de móviles, wifi, antenas y equipos profesionales no representan un riesgo relevante para la salud.
Esto no significa que haya que dejar de investigar. La tecnología evoluciona, las pautas de uso cambian y la vigilancia científica debe continuar. Sí ayuda a colocar el debate en un punto más razonable y menos dominado por el miedo y la desinformación.
Y no olvidemos que, lejos de causar un daño sobre la salud, estas radiaciones de las emisoras TETRA y los móviles, permiten salvar vidas.
![]()
Alberto Nájera López es Director Científico del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS)
Jesús González Rubio forma parte, como vocal, del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS)
– ref. Usar ‘walkie-talkies’ durante años tampoco aumenta el riesgo de cáncer – https://theconversation.com/usar-walkie-talkies-durante-anos-tampoco-aumenta-el-riesgo-de-cancer-271815