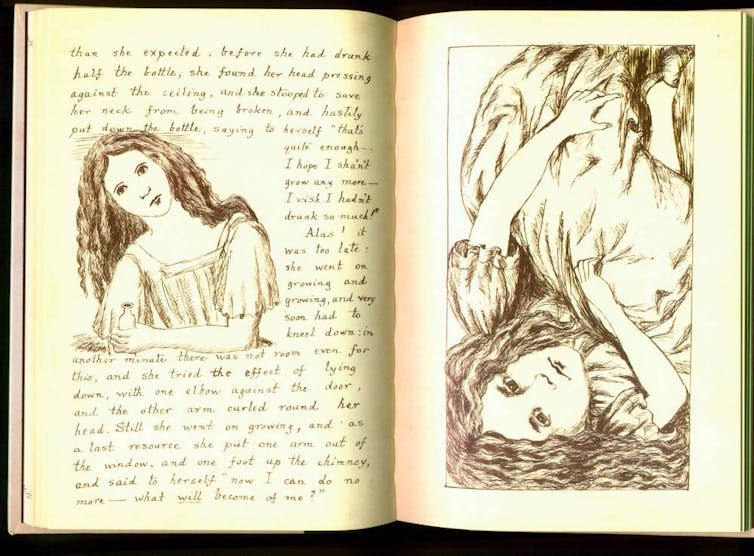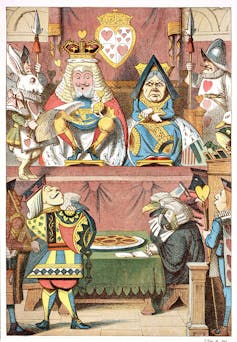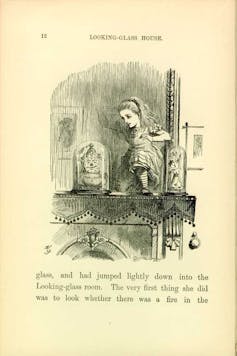Source: The Conversation – (in Spanish) – By Gipsy Lozano, Doctorando en Ciencias Sociales | Investigador en comunicación científica para Latinoamérica, Universidad de Granada

El campus de la Universidad del Quindío, en Armenia, Colombia, es uno de los principales centros de biodiversidad de la ciudad. En este lugar, la investigadora Mónica Patricia Valencia Rojas, en colaboración con Delly Rocío García y Óscar Humberto Marín, del programa de Biología, han desarrollado una red de alojamientos poco convencionales. No están pensados para turistas, sino para otros huéspedes esenciales: los polinizadores, que enfrentan una crisis mundial.
Según la ONU, el 75 % de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización. No obstante, estas especies están desapareciendo a un ritmo alarmante por la urbanización y el uso de pesticidas.
“Los hoteles y jardines surgen como una estrategia de conservación, pero están pensados más como un recurso para educar a las personas”, explica la investigadora y líder del proyecto, Valencia Rojas.
No se trata de una iniciativa inexplorada. Diversas instituciones han utilizado los hoteles para polinizadores con el objetivo de acercar a la sociedad a las abejas, concienciar sobre su cuidado y derribar mitos en torno a ellas. Sobre todo en Colombia, donde existe la creencia generalizada de que solo hay un tipo de estos insectos.
“Al escuchar la palabra “abeja”, las personas piensan inmediatamente en miel y polinización”, explica Delly Rocío García. De hecho, según cuenta la docente, la única mesa ciudadana para polinizadores en la ciudad giraba en torno a la apicultura. Eso planteó la hipótesis de la investigación: “Los ciudadanos solo visualizan a la abeja amarillita con rayas negras, es decir, Apis mellifera, desconociendo especies nativas”, agrega la investigadora.
La biodiversidad de las abejas
La Apis mellifera no es originaria del continente americano. Fue introducida por los europeos en tiempos de la conquista, haciendo que esta especie altamente social fuera adaptando sus gigantes colonias a los entornos del nuevo mundo y, así, dominara el forrajeo frente a otras especies.
Al ser más robustas y contar con millones de individuos en sus colonias, Apis mellifera tiene la capacidad de llegar en masa a un cultivo y apropiarse de él, desplazando no solo a las abejas nativas, sino también a otros polinizadores. Como curiosidad, su dieta no se limita al néctar de las flores, sino que incluye diversos recursos, incluso de origen humano, como residuos azucarados en basureros.
Leer más:
El declive de las abejas amenaza nuestra seguridad alimentaria
“El tamaño y forma de organización de las colonias de Apis mellifera le han otorgado un protagonismo tal que han obligado a las especies de abejas nativas desplazarse, no solo hacia zonas más apartadas de la ciudad, sino también a desaparecer del imaginario de la comunidad”, señala García.
Algunas de estas especies son las meliponinas o ANSAs (abejas nativas sin aguijón), conocidas también como abejas “angelitas” _(Tetragonisca angustula)_. Aunque la mayoría de las abejas son solitarias, estas forman parte del 10% que vive en colonias organizadas. Además, producen una miel muy apreciada por sus propiedades medicinales y por su valor en diversas culturas ancestrales.
No obstante, el panorama de estos insectos está cambiando gracias a los hoteles para polinizadores, que no solo constituyen una herramienta educativa, sino que atraen especies nativas que no se habían reportado en el departamento del Quindío. «Hay posibilidades de haber encontrado especies no reportadas para Colombia o potencialmente nuevas para la ciencia; estamos a la espera de los resultados», comenta la investigadora García.
Leer más:
Las propiedades de la miel: ¿son puro cuento o están demostradas científicamente?
Un resort amigable
Los hoteles para polinizadores tienen un diseño pensado en la comodidad de sus huéspedes. Los investigadores uniquindianos utilizaron madera reciclada de las podas hechas por la universidad para construir cajones con sustratos de arcilla, bambú o paja, y perforaciones de 1 cm de diámetro. Los techos son de color azul, el favorito de muchos polinizadores. Y para hacer del complejo algo más atractivo, a su alrededor se sembraron jardines con más de 30 especies distintas, especialmente plantas nativas.
De esta forma, este complejo hotelero no solo busca ofrecer un refugio para las abejas solitarias y demás polinizadores, sino que también se suma a las estrategias colombianas para responder a un proyecto internacional que hace frente a la crisis ambiental. La Iniciativa Internacional de Polinizadores (International Pollinators Initiative), se estableció por el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB) y es coordinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Leer más:
Así se han modernizado las colmenas empleadas en apicultura durante los últimos siglos
Ciencia participativa para recuperar el valor de estos insectos
La estrategia de los docentes uniquindianos no solo ha beneficiado a los polinizadores, que a un mes de la instalación de los hoteles, el pasado junio, ya tenían “huéspedes” que incluían a abejas solitarias de la familia Halictidae y especies como la avispa esfécida. Su impacto también ha transcendido a la comunidad, que se ha ido apropiando del conocimiento sobre abejas y polinizadores nativos.
“El valor que la gente le ha dado a las abejas está centrado en la producción de miel y la polinización, y las amenazas principales identificadas son las fumigaciones. Además, suele confundir otras especies como moscas, avispas, abejorros con abejas, o solo identifica a Apis mellifera”, destaca Valencia, parte del equipo de investigadores colombianos que, a través de actividades lúdicas, acercaron el mundo de las abejas a la comunidad.
La tecnología también ha sido fundamental para hacer ciencia ciudadana. A través de la aplicación iNaturalist, la comunidad sube fotografías de abejas que posteriormente son identificadas. De igual forma, se dispuso en cada uno de los hoteles un código QR con el que se puede acceder a paisajes sonoros de cada uno de los ejemplares que van llegando a los albergues.
La iniciativa de hoteles para polinizadores, financiada por la Universidad del Quindío con el apoyo de Jardín Botánico del Quindío, ha comenzado a cambiar la percepción de la comunidad, que pasó de concebir en un solo tipo de abeja –vista únicamente como productora de miel y potencialmente peligrosa por su picadura– a reconocer y apropiarse de las especies nativas. El proyecto ha tenido tanto éxito que, como asegura Valencia, “la gente está pidiendo que estos jardines y hoteles se repliquen en colegios y otras instituciones”.
![]()
Gipsy Lozano no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Una universidad colombiana construye “hoteles” para abejas y otros polinizadores – https://theconversation.com/una-universidad-colombiana-construye-hoteles-para-abejas-y-otros-polinizadores-266863