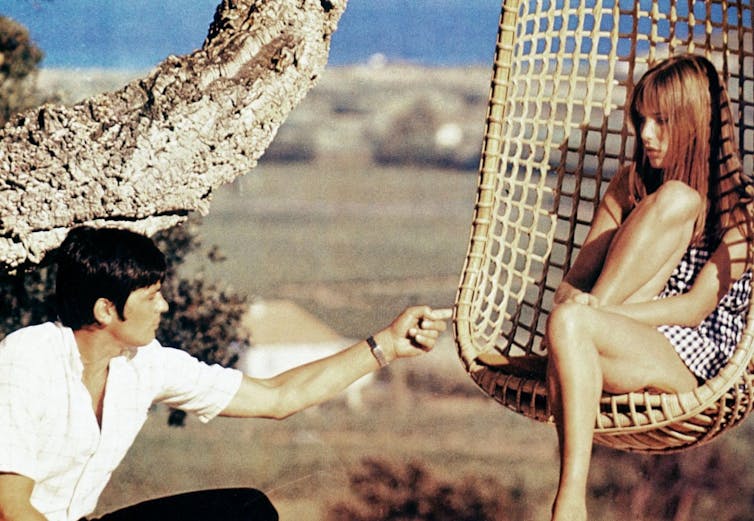Source: The Conversation – USA – By Paul M. Collins Jr., Professor of Legal Studies and Political Science, UMass Amherst

President Donald Trump’s nomination of his former criminal defense attorney, Emil Bove, to be a judge on the United States Court of Appeals for the 3rd Circuit, has been mired in controversy.
On June 24, 2025, Erez Reuveni, a former Department of Justice attorney who worked with Bove, released an extensive, 27-page whistleblower report. Reuveni claimed that Bove, as the Trump administration’s acting deputy attorney general, said “that it might become necessary to tell a court ‘fuck you’” and ignore court orders related to the administration’s immigration policies. Bove’s acting role ended on March 6 when he resumed his current position of principal associate deputy attorney general.
When asked about this statement at his June 25 Senate confirmation hearing, Bove said, “I don’t recall.”
And on July 15, 80 former federal and state judges signed a letter opposing Bove’s nomination. The letter argued that “Mr. Bove’s egregious record of mistreating law enforcement officers, abusing power, and disregarding the law itself disqualifies him for this position.”
A day later, more than 900 former Department of Justice attorneys submitted their own letter opposing Bove’s confirmation. The attorneys argued that “Few actions could undermine the rule of law more than a senior executive branch official flouting another branch’s authority. But that is exactly what Mr. Bove allegedly did through his involvement in DOJ’s defiance of court orders.”
On July 17, Democrats walked out of the Senate Judiciary Committee vote, in protest of the refusal by Chairman Chuck Grassley, a Republican from Iowa, to allow further investigation and debate on the nomination. Republicans on the committee then unanimously voted to move the nomination forward for a full Senate vote.
As a scholar of the courts, I know that most federal court appointments are not as controversial as Bove’s nomination. But highly contentious nominations do arise from time to time.
Here’s how three controversial nominations turned out – and how Bove’s nomination is different in a crucial way.

Mark Reinstein/Corbis via Getty Images
Robert Bork
Bork is the only federal court nominee whose name became a verb.
“Borking” is “to attack or defeat (a nominee or candidate for public office) unfairly through an organized campaign of harsh public criticism or vilification,” according to Merriam-Webster.
This refers to Republican President Ronald Reagan’s 1987 appointment of Bork to the Supreme Court.
Reagan called Bork “one of the finest judges in America’s history.” Democrats viewed Bork, a federal appeals court judge, as an ideologically extreme conservative, with their opposition based largely on his extensive scholarly work and opinions on the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit.
In opposing the Bork nomination, Sen. Ted Kennedy of Massachusetts took the Senate floor and gave a fiery speech: “Robert Bork’s America is a land in which women would be forced into back-alley abortions, blacks would sit at segregated lunch counters, rogue police could break down citizens’ doors in midnight raids, schoolchildren could not be taught about evolution, writers and artists could be censored at the whim of government, and the doors of the federal courts would be shut on the fingers of millions of citizens for whom the judiciary is often the only protector of the individual rights that are the heart of our democracy.”
Ultimately, Bork’s nomination failed by a 58-42 vote in the Senate, with 52 Democrats and six Republicans rejecting the nomination.
Ronnie White
In 1997, Democratic President Bill Clinton nominated White to the United States District Court for the Eastern District of Missouri. White was the first Black judge on the Missouri Supreme Court.
Republican Sen. John Ashcroft, from White’s home state of Missouri, led the fight against the nomination. Ashcroft alleged that White’s confirmation would “push the law in a pro-criminal direction.” Ashcroft based this claim on White’s comparatively liberal record in death penalty cases as a judge on the Missouri Supreme Court.
However, there was limited evidence to support this assertion. This led some to believe that Ashcroft’s attack on the nomination was motivated by stereotypes that African Americans, like White, are soft on crime.
Even Clinton implied that race may be a factor in the attacks on White: “By voting down the first African-American judge to serve on the Missouri Supreme Court, the Republicans have deprived both the judiciary and the people of Missouri of an excellent, fair, and impartial Federal judge.”
White’s nomination was defeated in the Senate by a 54-45 party-line vote. In 2014, White was renominated to the same judgeship by President Barack Obama and confirmed by largely party-line 53-44 vote, garnering the support of a single Republican, Susan Collins of Maine.

Alex Wong/Newsmakers
Miguel Estrada
Republican President George W. Bush nominated Estrada to the Court of Appeals for the District of Columbia Circuit in 2001.
Estrada, who had earned a unanimous “well-qualified” rating from the American Bar Association, faced deep opposition from Senate Democrats, who believed he was a conservative ideologue. They also worried that, if confirmed, he would later be appointed to the Supreme Court.

Scott J. Ferrell/Congressional Quarterly/Getty Images
However, unlike Bork – who had an extensive paper trail as an academic and judge – Estrada’s written record was very thin.
Democrats sought to use his confirmation hearing to probe his beliefs. But they didn’t get very far, as Estrada dodged many of the senators’ questions, including ones about Supreme Court cases he disagreed with and judges he admired.
Democrats were particularly troubled by allegations that Estrada, when he was screening candidates for Justice Anthony Kennedy, disqualified applicants for Supreme Court clerkships based on their ideology.
According to one attorney: “Miguel told me his job was to prevent liberal clerks from being hired. He told me he was screening out liberals because a liberal clerk had influenced Justice Kennedy to side with the majority and write a pro-gay-rights decision in a case known as Romer v. Evans, which struck down a Colorado statute that discriminated against gays and lesbians.”
When asked about this at his confirmation hearing, Estrada initially denied it but later backpedaled. Estrada said, “There is a set of circumstances in which I would consider ideology if I think that the person has some extreme view that he would not be willing to set aside in service to Justice Kennedy.”
Unlike the Bork nomination, Democrats didn’t have the numbers to vote Estrada’s nomination down. Instead, they successfully filibustered the nomination, knowing that Republicans couldn’t muster the required 60 votes to end the filibuster. This marked the first time in Senate history that a court of appeals nomination was filibustered. Estrada would never serve as a judge.
Bove stands out
As the examples of Bork, Estrada and White make clear, contentious nominations to the federal courts often involve ideological concerns.
This is also true for Bove, who is opposed in part because of the perception that he is a conservative ideologue.
But the main concerns about Bove are related to a belief that he is a Trump loyalist who shows little respect for the rule of law or the judicial branch.
This makes Bove stand out among contentious federal court nominations.
![]()
Paul M. Collins Jr. does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
– ref. Emil Bove’s appeals court nomination echoes earlier controversies, but with a key difference – https://theconversation.com/emil-boves-appeals-court-nomination-echoes-earlier-controversies-but-with-a-key-difference-261347