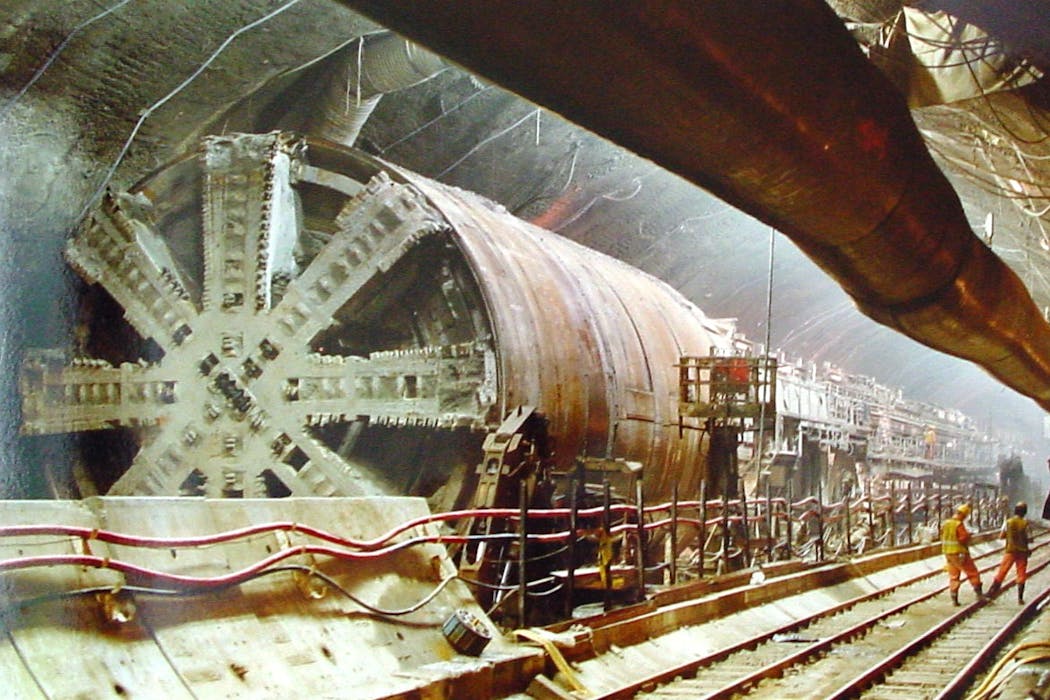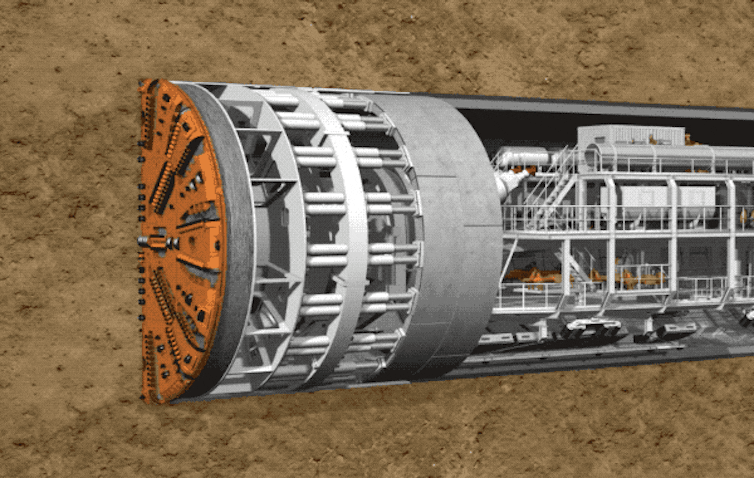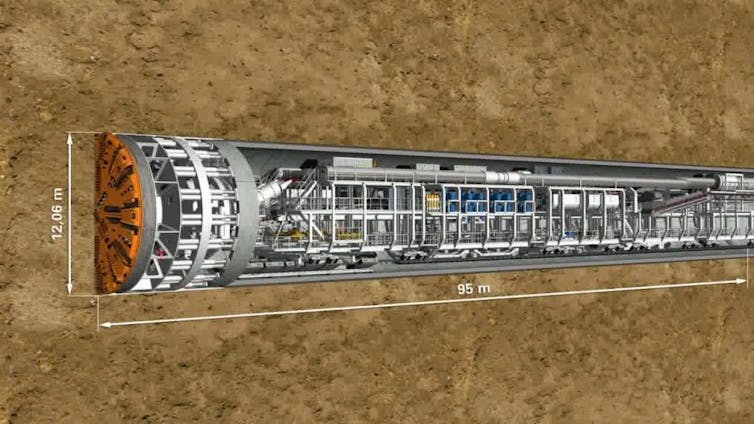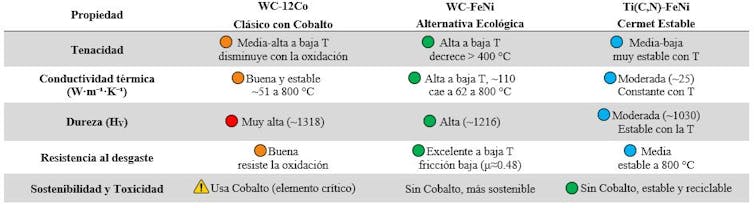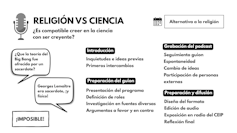Source: The Conversation – in French – By Maxime Massey, Docteur en Sciences de Gestion & Innovation – Chercheur affilié à la Chaire Improbable, ESCP Business School
Ah ! si les salariés résistaient moins au changement, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tel est, semble-t-il, le motto de bien des conseils en organisation. Mais, même si la nécessité de s’adapter n’est pas discutée, on peut s’interroger sur les moyens mobilisés pour y parvenir. Illustration avec un cas rencontré dans l’armée de terre.
Face aux évolutions, les organisations doivent s’adapter et se transformer. Pour ce faire, elles peuvent s’appuyer sur la « conduite du changement », définie comme « une approche structurée visant à faire évoluer des individus, des équipes et des organisations d’un état actuel vers un état futur souhaité ».
Parmi les démarches actuelles de conduite du changement, beaucoup restent fondées sur une approche directive et rigide, de type top-down et command-and-control. Cette approche est souvent suivie lorsqu’il s’agit d’opérer la transformation rapide et parfois radicale d’une organisation.
Stress, épuisement et échec
En étant source de stress, d’épuisement, d’isolement voire de harcèlement, l’approche directive et rigide peut produire des effets délétères sur le plan humain. En témoigne l’affaire tristement emblématique de France Télécom, dont la réorganisation brutale, empreinte de « harcèlement moral institutionnel », a provoqué une vague de suicides.
Outre ces graves répercussions psychosociales, de nombreux gestionnaires observent que les transformations conduites à marche forcée se soldent fréquemment par des blocages et des échecs. Des recherches confirment que « les programmes de changement débutés et introduits dans l’ensemble de l’entreprise de façon top-down ne fonctionnent pas ».
En finir avec l’approche directive
Dans un article publié en août 2025, dans le réputé Journal of Change Management, plusieurs auteurs ont appelé à délaisser l’approche directive et rigide pour conduire le changement qui est non seulement simpliste, mais aussi injuste et inefficace. Dans la même veine, le chercheur Thierry Nadisic a souligné l’importance d’accompagner les changements de façon juste en faisant preuve de respect et d’empathie à l’égard des travailleurs.
Mais concrètement, quelle approche adopter pour conduire le changement de manière plus juste et efficace ? Pour répondre à cette question, nous relirons et revisiterons l’étude de Ludivine Perray-Redslob et Julien Malaurent qui, en mobilisant la grille de lecture de l’analyse sociotechnique, ont retracé un changement conduit au sein de l’armée de terre.
Comment fait l’armée ?
Au début des années 2000, la volonté politique de modernisation et de rationalisation des organisations publiques s’est incarnée dans deux lois : la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et la révision générale des politiques publiques (RGPP). Ces lois ont promu la doctrine du New Public Management (nouveau management public), un modèle aspirant à améliorer les performances du secteur public à travers des méthodes issues du secteur privé.
C’est dans ce contexte que l’armée de terre a dû conduire un changement majeur en introduisant dans sa culture l’activité de contrôle de gestion et un outil managérial associé : le « Balanced Scorecard » (tableau de bord prospectif ou équilibré), conçu à l’origine pour piloter la stratégie et la performance d’une entreprise à partir de quatre axes (client, processus, apprentissage, finances) schématisés sous forme de « cartes stratégiques ». Ce changement a été conduit selon deux approches successives bien différentes.
Résistances au changement. Vraiment ?
La première approche a été portée par des contrôleurs de gestion qui entendaient réformer l’organisation militaire pour la rendre plus performante. Ils considéraient que leur rôle était, dans la droite ligne des lois promulguées et de l’état-major, de déployer l’outil tel qu’il était déjà utilisé dans le secteur privé.
Mais lorsque les contrôleurs déployèrent l’outil auprès des militaires, ces derniers (composés d’opérationnels et de hauts dirigeants) exprimèrent des critiques. Ils ne voyaient pas en quoi l’outil pouvait être utile dans le cadre de leur mission. Selon eux, leur rôle était de protéger la nation, pas de « remplir des tableaux de bord ».
Une controverse opposa alors ces deux groupes. D’un côté, les militaires refusaient d’utiliser l’outil en estimant qu’il n’était pas adapté à leur culture et qu’il les détournait de leur mission. De l’autre, les contrôleurs insistaient pour déployer l’outil en présumant que les militaires exprimaient des « résistances au changement » par conservatisme ou mauvaise volonté.
Quand trop d’autorité bloque
On retrouve ici à l’œuvre l’approche directive et rigide : directive car l’outil a été imposé par les contrôleurs sans considérer la culture, les critiques ni les besoins des militaires, ce qui a renforcé le rejet de l’outil ; et rigide car les deux groupes ont campé sur leurs positions, fermes et opposées.
Une telle approche correspond à ce que le sociologue Norbert Alter appelle une « invention dogmatique » : une nouveauté (ici, un nouvel outil) que des décideurs croient et décrètent être « une bonne idée » et qui est imposée telle quelle, en veillant à ce qu’elle soit appliquée comme prévu.
Cette approche a conduit au blocage du changement. Plus d’un an après son déploiement, l’outil n’était toujours pas correctement utilisé. Néanmoins, certains contrôleurs ont perçu les critiques des militaires comme légitimes et ont tenté une autre approche…
Favoriser l’appropriation par de l’écoute et du dialogue
La seconde approche a été pilotée par une équipe de contrôleurs qui, forts de leur expérience de terrain, ont reconnu la nécessité d’adapter l’outil à la culture militaire en privilégiant l’écoute et le dialogue. Cette équipe était directement appuyée par le contrôleur de gestion du chef d’état-major.
D’abord, un diagnostic a été réalisé en menant des entretiens avec des militaires. Ce diagnostic révéla un manque d’appropriation de l’outil dû au fait que les militaires ne comprenaient pas pourquoi ni comment l’utiliser. Puis, deux solutions ont été retenues pour favoriser l’appropriation :
-
la création d’un mode d’emploi ;
-
la traduction de l’outil en langage militaire, en utilisant les mêmes termes que ceux d’un « ordre d’opération » (qui correspond à la façon de formaliser un ordre militaire, selon un format standard défini par l’Otan).
La mise en place de ces deux solutions a été soutenue par un discours qui, loin d’opposer le contrôle de gestion et la culture militaire, rapprocha ces deux domaines en soulignant leurs méthodes de raisonnement communes.
Par ailleurs, des séminaires ont été organisés avec d’autres contrôleurs pour leur expliquer l’intérêt de cette démarche et leur permettre d’y participer. Les contrôleurs ont ainsi discuté et travaillé ensemble pour permettre aux militaires de s’approprier l’outil. Cette implication a suscité l’adhésion et la mobilisation, tout en dissipant les résistances.
La controverse entre les contrôleurs et les militaires s’est alors apaisée. Leur opposition a cédé la place à leur coopération en faveur du changement, comme l’atteste ce témoignage d’un contrôleur comparant l’avant et l’après :
« Les cartes stratégiques, c’était la catastrophe, le chef ne comprenait rien et disait à son contrôleur de gestion : “Ok, très bien, vous me ramenez un truc pour moi la semaine prochaine ?”. Alors que là ils rentrent dans le pilotage sans savoir que ça en est. »
Une approche coopérative et agile pour réussir le changement
Cette seconde approche était coopérative et agile : coopérative car l’outil a été déployé en faisant coopérer les contrôleurs et les militaires, ce qui a favorisé leur adhésion ; et agile car les deux groupes ont assoupli leurs positions pour adapter ensemble l’outil à la culture, de façon progressive et itérative.
L’invention est alors devenue une véritable « innovation s’appuyant sur un processus créateur », comme l’exprime encore Norbert Alter : une nouveauté adaptée à la culture et aux besoins des utilisateurs qui se voit, chemin faisant, appropriée et adoptée. C’est « une idée qui devient bonne » grâce « aux apprentissages des employés et à leur capacité à coopérer ».
Moins d’un an après son lancement, cette seconde approche a conquis de nombreux acteurs, militaires comme contrôleurs, qui ont fini par utiliser l’outil. Cette approche a ainsi permis la réussite du changement.
Changer, ça s’organise
Cette étude démontre l’intérêt de l’approche coopérative et agile pour conduire le changement de façon juste et efficace. Mais une telle démarche ne s’improvise pas. Elle s’organise. Deux conditions se révèlent essentielles :
-
l’appui direct d’un acteur haut placé, pourvoyeur d’autorité et de légitimité ;
-
le mandat d’une équipe compétente pour accompagner le changement.
Précisons enfin que cette démarche ne se déploie pas sans suivre un cap. Certes, l’enjeu est d’accepter de dévier de l’invention initiale pour qu’elle soit appropriée, mais en veillant à concrétiser une orientation stratégique portée par la direction et éclairée par le terrain.
Quoi qu’il en soit, « on ne change pas les entreprises par décret », pour reprendre le titre d’un ouvrage du sociologue François Dupuy, ni en multipliant les fausses consultations… mais en pilotant une démarche de coopération agile, qui répond véritablement aux besoins des travailleurs.
![]()
Bien que l’auteur travaille pour le ministère des armées, les données mentionnées dans cet article n’ont pas été obtenues par ce biais.
– ref. Changer la conduite du changement : un impératif – https://theconversation.com/changer-la-conduite-du-changement-un-imperatif-262733