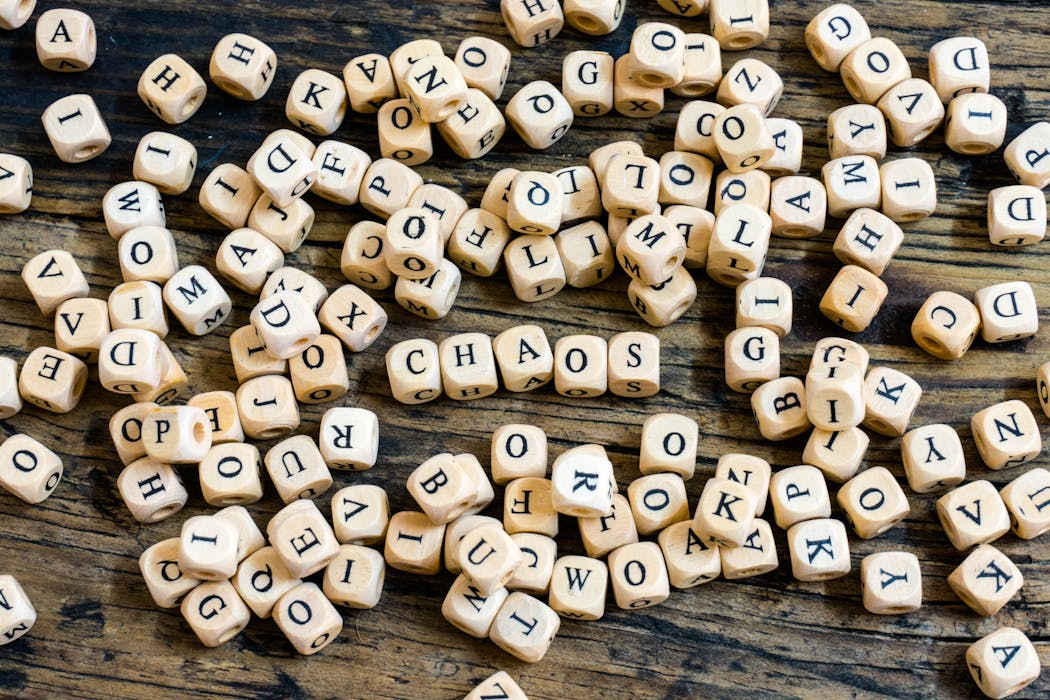Source: The Conversation – in French – By Francois Questiaux, Researcher, Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen
Le beurre de karité est devenu un ingrédient très recherché dans l’industrie mondiale des cosmétiques et de l’alimentation. Depuis le début des années 2000, son utilisation comme substitut au beurre de cacao a entraîné une augmentation spectaculaire de la demande internationale. L’industrie du beurre de karité a connu une croissance de plus de 600 % au cours des 20 dernières années.
Le karité pousse à l’état semi-domestiqué dans toute la région de la savane sèche, au sein de ce que l’on appelle une « ceinture du karité ». Celle-ci s’étend d’ouest en est, du Sénégal au Soudan du Sud, et sur environ 500 km du nord au sud. Il n’est pas planté, mais protégé au sein des terres agricoles et se trouve également dans les zones boisées communales.
On estime que 16 millions de femmes récoltent et transforment les fruits du karité dans les zones rurales d’Afrique de l’Ouest. Elles les transforment en amandes sèches destinées à la vente ou en beurre de karité.
Les entreprises mondiales, les agences de développement et les ONG présentent souvent l’industrie du karité comme un moyen d’autonomisation économique des femmes dans la région.
Pour approfondir cette idée, nous avons mené une étude sur la manière dont l’augmentation de la demande en beurre de karité a affecté les femmes cueilleuses au Burkina Faso et au Ghana. Ces deux pays figurent parmi les principaux exportateurs d’amandes de karité séchées.
Cette étude s’inscrit dans le cadre de nos travaux sur les changements agraires, l’écologie politique et les moyens de subsistance. Nous étudions les relations entre les producteurs et les autres acteurs des chaînes de valeur mondiales, ainsi que les impacts des changements induits par des facteurs externes sur les petits exploitants.
Nous avons combiné les données d’une enquête menée auprès de 1 046 collecteurs dans 24 communautés avec les données issues d’entretiens avec 18 collecteurs.
Nos résultats montrent que l’essor du karité a intensifié la concurrence pour l’accès aux arbres. Plus de 85 % des collecteurs interrogés ont signalé une augmentation du nombre de collecteurs de noix de karité dans leur communauté au cours des dix dernières années. Nous avons également documenté la manière dont l’accès aux arbres à karité devenait de plus en plus restreint, en particulier pour les femmes qui dépendent le plus du karité pour leur subsistance.
Nos résultats indiquent un accroissement des inégalités au sein de la population des collecteurs, alors même que la valeur globale du secteur du karité augmente.
La demande mondiale se heurte aux régimes fonciers locaux
Historiquement, l’accès aux noix était régi par un ensemble de règles coutumières et de normes sociales. Les femmes pouvaient généralement les récolter librement sur les terres communales, ainsi que sur les terres agricoles appartenant à leur foyer ou à leurs proches. Le karité était souvent considéré comme une ressource à accès semi-libre, accessible aux femmes de la communauté en fonction de leurs besoins.
Ce système est aujourd’hui remis en question.
Premièrement, comme les prix ont augmenté au cours des trois dernières décennies, le nombre de collectrices a également augmenté.
Ensuite, les terres communes se réduisent. L’expansion et la mécanisation de l’agriculture, la croissance démographique et le développement périurbain ont réduit les zones qui servaient autrefois d’espaces de cueillette partagés.
Plusieurs femmes que nous avons interrogées ont fait remarquer que des terres auparavant considérées comme des « broussailles » avaient été converties en champs, supprimant ainsi un important filet de sécurité pour ceux qui ne possèdent pas de terres agricoles.
En conséquence, l’accès au karité est de plus en plus lié à l’accès à des terres privées. Plus de 55 % des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête ont déclaré que la cueillette sur les champs privés était devenue plus restrictive, les propriétaires fonciers imposant des limites plus strictes. Cette évolution reflète une tendance plus générale dans les deux pays à l’individualisation des droits fonciers à mesure que les ressources acquièrent une valeur marchande.
Read more:
Pourquoi les femmes souffrent davantage des catastrophes naturelles et des migrations
Troisièmement, la pression sur les ressources a donné lieu à de nouvelles formes de conflits, comme l’intrusion sur les terres. Les conflits renforcent l’exclusion, car les propriétaires fonciers deviennent de plus en plus réticents à autoriser des personnes extérieures à leur famille à pénétrer sur leurs champs.
Effets inégaux selon les groupes de collectrices
Notre recherche distingue trois types de collectrices :
-
les collectrices spécialisées, qui tirent la totalité de leurs revenus annuels de la collecte et de la vente de noix de karité
-
les collectrices qui diversifient : elles combinent la collecte de karité avec l’agriculture ou d’autres activités
-
les collectrices-commerçantes, qui non seulement collectent des noix, mais les achètent également à d’autres pour les revendre à des prix plus élevés plus tard dans l’année.
Ces groupes vivent l’essor du karité de différentes manières.
Les collectrices spécialisées ont l’accès le plus difficile aux terres privées. Seules 16 % d’entre elles récoltent dans leurs propres champs, contre 38 % à 43 % pour les autres groupes. Ils dépendent de la brousse communautaire.
Les collectrices qui diversifient ont un meilleur accès aux champs privés que les collectrices spécialisées, mais elles sont confrontées à des défis similaires en raison du rétrécissement des zones de brousse. De plus, elles ont moins de temps à consacrer à la collecte, ce qui limite leur capacité à compenser la concurrence croissante.
Les collectrices-commerçantes bénéficient d’un accès plus sûr aux champs privés et reçoivent davantage d’aide de la part des membres de leur famille. Plus de la moitié d’entre elles déclarent recevoir l’aide d’hommes, par exemple pour transporter les noix ou protéger les champs contre les intrus. C’est nettement plus élevé que les collectrices spécialisées ou diversifiées. Cette main-d’œuvre supplémentaire leur confère un avantage stratégique.
Plus de travail, mais pas plus de revenus
La hausse des prix pourrait laisser penser que les femmes gagnent aujourd’hui plus d’argent grâce au karité qu’il y a dix ans. Pourtant, ce n’est pas le cas pour la plupart des collectrices. Seules 48,7 % d’entre elles ont signalé une augmentation de leurs revenus liés au karité au cours des dix dernières années, malgré l’essor international de ce produit.
Le revenu annuel total tiré du karité reste très faible, avec une moyenne de seulement 174 dollars américains (parité de pouvoir d’achat) par an, avec des différences entre les collectrices.
Pour les collectrices les plus pauvres, plusieurs facteurs limitent l’augmentation des revenus :
-
l’accès limité aux karités restreint le volume de noix qu’elles peuvent récolter
-
beaucoup doivent vendre leurs noix tôt dans la saison, souvent à bas prix, pour répondre à leurs besoins immédiats en liquidités. Les collectrices-commerçantes plus aisées peuvent acheter les noix à bas prix, les stocker et profiter de prix plus élevés plus tard dans l’année.
Repenser le discours du « gagnant-gagnant »
Ces résultats remettent en question l’affirmation selon laquelle l’intégration des femmes dans la chaîne de valeur mondiale du karité leur donnerait plus d’autonomie et réduirait la pauvreté. L’essor de cette industrie a certes créé de nouvelles opportunités économiques, mais celles-ci sont réparties de manière inégale. L’expansion du marché a renforcé la position de celles qui ont un meilleur accès à la terre et au capital financier. Dans le même temps, elle a compromis les moyens de subsistance de celles qui dépendent exclusivement de cette ressource.
Notre étude ne prescrit pas de mesures politiques spécifiques, mais ses résultats indiquent plusieurs pistes d’intervention possibles.
Premièrement, les mesures qui renforcent les droits des femmes sur la terre et les arbres peuvent être essentielles. Des travaux récents sur la périphérie urbaine du Ghana, par exemple, préconisent l’élargissement des droits des femmes sur la terre et les arbres à karité dans le cadre des réformes politiques et foncières.
Deuxièmement, des études empiriques sur les femmes actives dans le secteur du karité au Ghana suggèrent que l’organisation collective, un meilleur accès au financement et à des infrastructures améliorées (notamment des installations de stockage) qui peuvent renforcer la position des femmes.
Enfin, des données provenant du nord du Ghana indiquent que les femmes elles-mêmes recommandent des changements dans les pratiques agricoles afin de préserver les ressources.
![]()
Ce projet a été financé par le Fonds danois pour la recherche indépendante (DFF – Obstacles, Grant 2102-00030B) et le Fonds de l’innovation danois (Innovationsfonden – Sheaine, Grant 9067-00030B)
Ce projet a été financé par le Fonds danois pour la recherche indépendante (DFF – Obstacles, Grant 2102-00030B) et le Fonds de l’innovation danois (Innovationsfonden – Sheaine, Grant 9067-00030B).
– ref. Hausse de la demande de karité : un succès mondial qui ne profite pas aux femmes qui collectent les noix – https://theconversation.com/hausse-de-la-demande-de-karite-un-succes-mondial-qui-ne-profite-pas-aux-femmes-qui-collectent-les-noix-274294