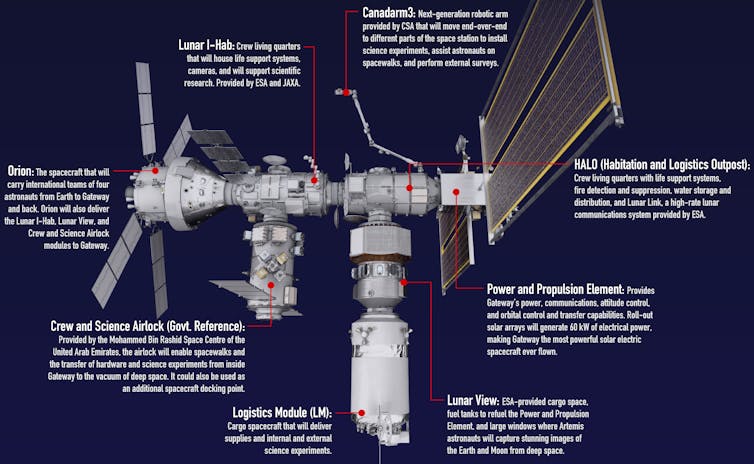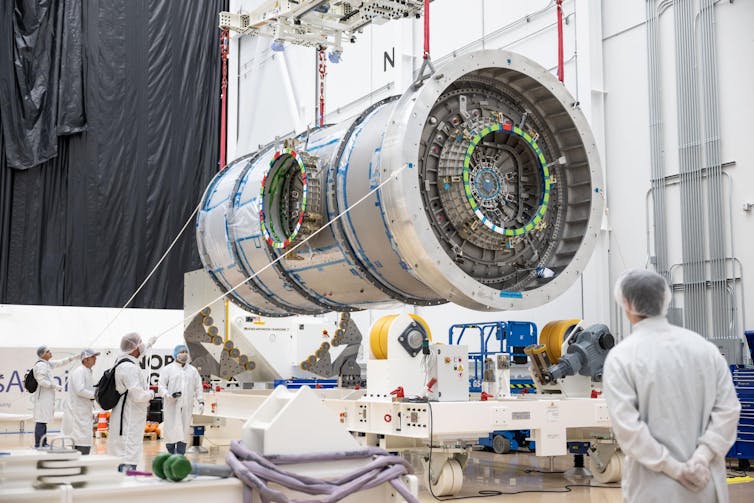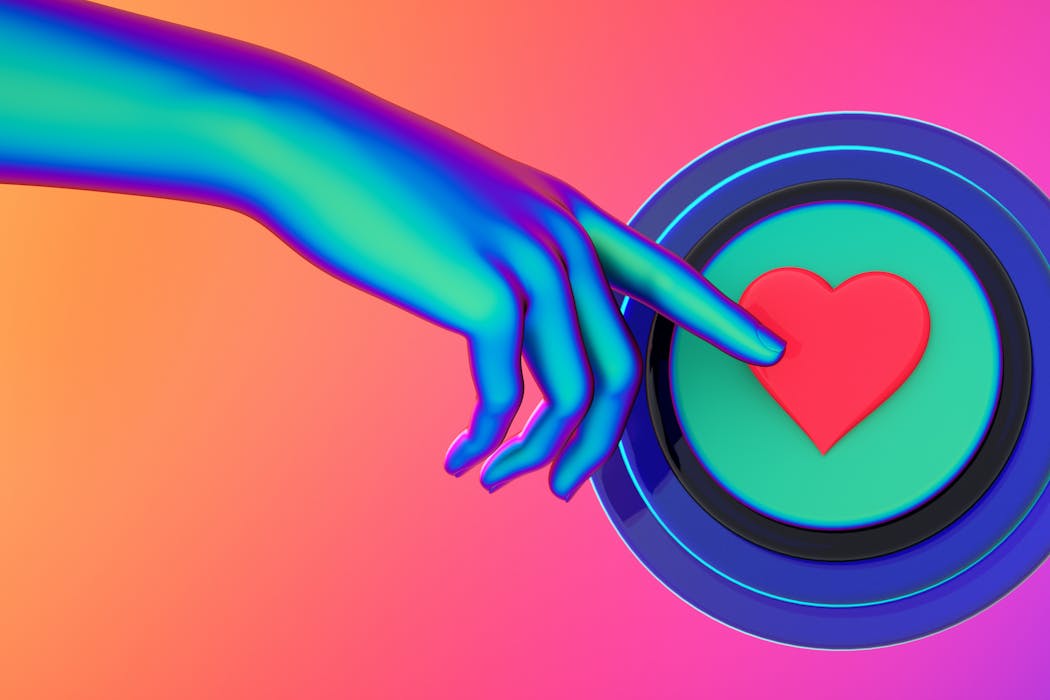Source: The Conversation – in French – By Clément Delage, Maitre de Conférences en Pharmacologie (Faculté de Pharmacie de Paris) – Unité Inserm UMR-S 1144 "Optimisation Thérapeutique en Neuropsychopharmacologie" – Pharmacien Hospitalier (Hôpital Lariboisière, AP-HP), Université Paris Cité
Entre banalisation de l’automédication et méconnaissance des risques, les médicaments le plus utilisés – comme le paracétamol – peuvent être à l’origine d’effets indésirables parfois sévères. Comprendre pourquoi et comment le remède peut devenir poison, c’est poser les bases d’un bon usage du médicament.
Chaque année, le mésusage de médicaments est responsable d’environ 2 760 décès et de 210 000 hospitalisations en France, selon une étude du Réseau français de centres de pharmacovigilance. Cela représente 8,5 % des hospitalisations et 1,5 fois plus de décès que les accidents de la route.
Si la part exacte de l’automédication dans ces chiffres reste difficile à établir, ces données rappellent une réalité souvent négligée. Les effets indésirables ne concernent pas seulement les traitements rares ou complexes, mais aussi les médicaments de tous les jours : paracétamol, ibuprofène, antihistaminiques (des médicaments qui bloquent la production d’histamine responsable de symptômes comme le gonflement, les rougeurs, les démangeaisons, les éternuements, etc. dans les situations d’allergies, ndlr), somnifères, sirops contre le rhume, etc.
Quand le remède devient poison
« Tout est poison, rien n’est poison : seule la dose fait le poison. »
– Paracelse (1493–1541)

CC BY-NC
Cet adage fondateur de la pharmacie, enseigné dès la première année aux futurs pharmaciens, garde aujourd’hui toute sa pertinence. Paracelse avait compris dès le XVIᵉ siècle qu’une substance pouvait être bénéfique ou toxique selon la dose, la durée et le contexte d’exposition. D’ailleurs, le mot pharmacie dérive du mot grec phármakon qui signifie à la fois « remède » et « poison ».
Le paracétamol, antalgique et antipyrétique (médicament qui combat la douleur et la fièvre, ndlr) largement consommé, est perçu comme inoffensif. Pourtant, il est responsable d’hépatites médicamenteuses aiguës, notamment lors de surdosages accidentels ou d’associations involontaires entre plusieurs spécialités qui en contiennent. En France, la mauvaise utilisation du paracétamol est la première cause de greffe hépatique (c’est-à-dire de foie, ndlr) d’origine médicamenteuse, alerte l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
L’ibuprofène, également très utilisé pour soulager douleurs et fièvre, peut quant à lui provoquer des ulcères gastriques, des hémorragies digestives ou une insuffisance rénale, s’il est pris à forte dose et de manière prolongée ou avec d’autres traitements agissant sur le rein. Par exemple, associé aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion (les premiers médicaments prescrits dans l’hypertension artérielle), il peut déclencher une insuffisance rénale fonctionnelle.
L’aspirine, médicament que l’on trouve encore dans beaucoup d’armoires à pharmacie, fluidifie le sang et peut favoriser les saignements et hémorragies, notamment digestifs. En cas de surdosage très important, il peut même conduire à des troubles de l’équilibre acide-base dans le sang et mener au coma voire au décès s’il n’y a pas de prise en charge rapide.
Ces exemples illustrent un principe fondamental : il n’existe pas de médicaments sans risque. Tous peuvent, dans certaines conditions, provoquer des effets délétères. Dès lors, la question n’est pas de savoir si un médicament est dangereux, mais dans quelles conditions il le devient.
Pourquoi tous les médicaments présentent-ils des effets indésirables ?
Comprendre l’origine des effets indésirables nécessite un détour par la pharmacologie, la science qui étudie le devenir et l’action du médicament dans l’organisme.
Chaque médicament agit en se liant à une cible moléculaire spécifique – le plus souvent un récepteur, une enzyme ou un canal ionique – afin de modifier une fonction biologique. Mais ces substances actives, exogènes à l’organisme, ne sont jamais parfaitement sélectives : elles peuvent interagir avec d’autres cibles, provoquant ainsi des effets indésirables – autrefois appelés effets secondaires.
De plus, la plupart des effets, qu’ils soient bénéfiques ou nocifs, sont dose-dépendant. La relation entre la concentration d’un médicament dans le corps et l’intensité de son effet s’exprime par une courbe dose-effet de forme sigmoïde.
Chaque effet (thérapeutique ou indésirable) a sa propre courbe, et la zone thérapeutique optimale (l’index thérapeutique) est celle où l’effet bénéfique est maximal et la toxicité minimale. C’est cette recherche d’équilibre entre efficacité et sécurité qui fonde la balance bénéfice/risque, notion centrale de toute décision thérapeutique.
Courbe effet/dose d’un médicament
Ainsi, même pour des molécules familières, un écart de posologie peut faire basculer le traitement du côté de la toxicité.
Contre-indications et interactions : quand d’autres facteurs s’en mêlent
Les effets indésirables ne dépendent pas uniquement de la dose. Les susceptibilités individuelles, les interactions médicamenteuses ainsi que des facteurs physiologiques ou pathologiques peuvent favoriser la survenue des effets indésirables.
Chez les personnes atteintes d’insuffisance hépatique (qui concerne le foie, ndlr), par exemple, la dégradation du paracétamol normalement assurée par le foie est ralentie, ce qui favorise son accumulation et augmente le risque de toxicité de ce médicament pour le foie. On parle d’hépatotoxicité.
L’alcool, en agissant sur les mêmes récepteurs cérébraux que les benzodiazépines (on citera, dans cette famille de médicaments, les anxiolytiques tels que le bromazépam/Lexomil ou l’alprazolam/Xanax), potentialise leurs effets sédatifs et de dépression respiratoire (qui correspond à une diminution de la fréquence respiratoire, qui peut alors devenir trop faible pour assurer l’approvisionnement du corps en oxygène). Les courbes d’effet/dose de chacun des composés vont alors s’additionner et déclencher de manière plus rapide et plus puissante l’apparition des effets indésirables.
De même, certains médicaments interagissent entre eux en modifiant leur métabolisme, leur absorption ou leur élimination. Dans ce cas, la courbe effet/dose du premier composé sera déplacée vers la droite ou la gauche par le second composé.
Ces mécanismes expliquent la nécessité de contre-indications, de précautions d’emploi et de limites posologiques strictes, précisées pour chaque médicament dans son autorisation de mise sur le marché. Avant chaque prise de médicament, l’usager doit consulter sa notice dans laquelle sont résumées ces informations indispensables.
Comment les risques médicamenteux sont-ils encadrés ?
Avant sa commercialisation, tout médicament fait l’objet d’une évaluation rigoureuse du rapport bénéfice/risque. En France, cette mission relève de l’ANSM.
L’autorisation de mise sur le marché (AMM) est délivrée après analyse des données précliniques et cliniques, qui déterminent notamment :
-
les indications thérapeutiques ;
-
les doses et durées recommandées ;
-
les contre-indications et interactions connues.
Mais l’évaluation ne s’arrête pas après l’autorisation de mise sur le marché. Dès qu’un médicament est utilisé en vie réelle, il entre dans une phase de pharmacovigilance : un suivi continu des effets indésirables signalés par les professionnels de santé ou les patients eux-mêmes.
Depuis 2020, le portail de signalement des événements sanitaires indésirables permet à chacun de déclarer facilement un effet suspecté, contribuant à la détection précoce de signaux de risque.
Les médicaments les plus à risque ne sont disponibles que sur prescription médicale, car la balance bénéfice/risque doit être évaluée patient par patient, par le médecin. Les autres, accessibles sans ordonnance, restent délivrés exclusivement en pharmacie, où le pharmacien joue un rôle déterminant d’évaluation et de conseil. Cette médiation humaine constitue un maillon essentiel du système de sécurité médicamenteuse.
Prévenir la toxicité médicamenteuse : un enjeu collectif
La prévention des accidents liés à des médicaments repose sur plusieurs niveaux de vigilance.
Au niveau individuel, une acculturation au bon usage du médicament est nécessaire.
Quelques gestes simples réduisent considérablement les risques de surdosage ou d’interactions médicamenteuses :
- Bien lire la notice avant de prendre un médicament.
- Ne pas conserver les médicaments obtenus avec une prescription lorsque le traitement est terminé et ne pas les réutiliser sans avis médical.
- Ne pas partager ses médicaments avec autrui.
- Ne pas prendre les informations trouvées sur Internet pour des avis médicaux.
- Ne pas cumuler plusieurs médicaments contenant la même molécule.
Mais la responsabilité ne peut reposer uniquement sur le patient : les médecins ont évidemment un rôle clé d’éducation et d’orientation, mais les pharmaciens également. Ces derniers, en tant que premiers professionnels de santé de proximité, sont les mieux placés pour déceler et prévenir un mésusage.
La promotion du bon usage des médicaments est également le rôle des instances de santé, par la diffusion de messages de prévention, la simplification des notices et la transparence sur les signaux de sécurité permettent de renforcer la confiance du public sans nier les risques. L’amélioration de la pharmacovigilance constitue également un levier majeur de santé publique. À ce titre, elle s’est considérablement renforcée depuis le scandale du Mediator en 2009.
Enfin, il convient d’intégrer à cette vigilance les produits de phytothérapie – les traitements à base de plantes (sous forme de gélules, d’huiles essentielles ou de tisanes) et compléments alimentaires et même certains aliments, dont les interactions avec les traitements classiques sont souvent sous-estimées.
Comme pour les médicaments, la phytothérapie provoque aussi des effets indésirables à forte dose et pourra interagir avec eux. Par exemple, le millepertuis (Hypericum perforatum), plante qu’on retrouve dans des tisanes réputées anxiolytiques, va augmenter le métabolisme et l’élimination de certains médicaments, pouvant les rendre inefficaces.
Un équilibre à reconstruire entre confiance et prudence
Le médicament n’est ni un produit de consommation comme les autres ni un poison à éviter. C’est une arme thérapeutique puissante, qui exige discernement et respect. Sa sécurité repose sur une relation de confiance éclairée entre patients, soignants et institutions. Face à la montée de l’automédication et à la circulation massive d’informations parfois contradictoires, l’enjeu n’est pas de diaboliser le médicament, mais d’en restaurer la compréhension rationnelle.
Bien utilisé, il soigne ; mal utilisé, il blesse. C’est tout le sens du message de Paracelse, encore cinq siècles plus tard.
![]()
Clément Delage ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Quand les médicaments du quotidien nous rendent malades : mésusages et effets indésirables – https://theconversation.com/quand-les-medicaments-du-quotidien-nous-rendent-malades-mesusages-et-effets-indesirables-273656