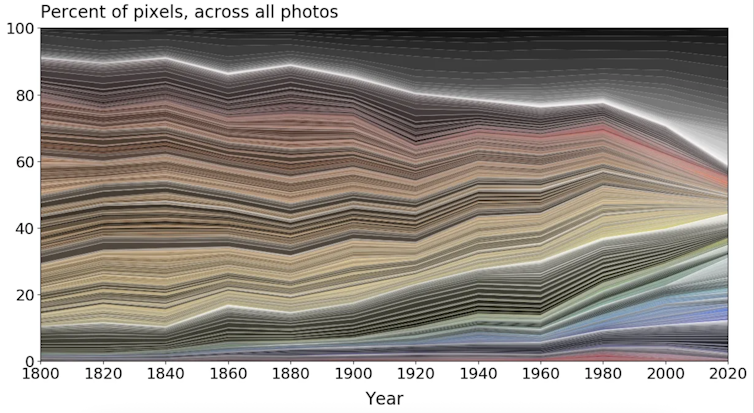Source: The Conversation – France (in French) – By Margot Michaud, Enseignante-chercheuse en biologie évolutive et anatomie , UniLaSalle

Sur les réseaux sociaux, la popularité des animaux exotiques va de pair avec la banalisation de leur mauvais traitement. Ces plateformes monétisent la possession d’espèces sauvages tout en invisibilisant leur souffrance. Cette tendance nourrit une méprise courante selon laquelle l’apprivoisement serait comparable à la domestication. Il n’en est rien, comme le montre l’exemple des loutres de compagnie au Japon.
Singes nourris au biberon, perroquets dressés pour les selfies, félins obèses exhibés devant les caméras… Sur TikTok, Instagram ou YouTube, ces mises en scène présentent des espèces sauvages comme des animaux de compagnie, notamment via des hashtags tels que #exoticpetsoftiktok.
Cette tendance virale, favorisée par le fonctionnement même de ces plateformes, normalise l’idée selon laquelle un animal non domestiqué pourrait vivre comme un chat ou un chien, à nos côtés. Dans certains pays, posséder un animal exotique est même devenu un symbole ostentatoire de statut social pour une élite fortunée qui les met en scène lors de séances photo « glamour ».
Or, derrière les images attrayantes qui recueillent des milliers de « likes » se dissimule une réalité bien moins séduisante. Ces stars des réseaux sociaux sont des espèces avec des besoins écologiques, sociaux et comportementaux impossibles à satisfaire dans un foyer humain. En banalisant leur possession, ces contenus, d’une part, entretiennent des croyances erronées et, d’autre part, stimulent aussi le trafic illégal. En cela, ils participent à la souffrance de ces animaux et fragilisent la conservation d’espèces sauvages.
À lire aussi :
Qui est le capybara, cet étonnant rongeur qui a gagné le cœur des internautes ?
Ne pas confondre domestique et apprivoisé
Pour comprendre les enjeux liés à la possession d’un animal exotique, il faut d’abord définir les termes : qu’est-ce qu’un animal domestique et qu’est-ce qu’un animal exotique ?

Sander van der Wel, CC BY-SA
Force est de constater que le terme « animal exotique » est particulièrement ambigu. Même si en France l’arrêté du 11 août 2006 fixe une liste claire des espèces considérées comme domestiques, sa version britannique dresse une liste d’animaux exotiques pour lesquels une licence est requise, à l’exclusion de tous les autres.
Au Royaume-Uni, une licence est ainsi requise pour posséder, par exemple, un serval (Leptailurus serval), mais pas pour un hybride de serval et de chat de deuxième génération au moins, ou encore pour détenir un manul, aussi appelé chat de Pallas (Otocolobus manul).
Ce flou sémantique entretient la confusion entre apprivoisement et domestication :
-
le premier consiste à habituer un animal sauvage à la présence humaine (comme des daims nourris en parc) ;
-
la seconde correspond à un long processus de sélection prenant place sur des générations et qui entraîne des changements génétiques, comportementaux et morphologiques.

Flickr Gottawildside, CC BY-NC-ND
Ce processus s’accompagne de ce que les scientifiques appellent le « syndrome de domestication », un ensemble de traits communs (oreilles tombantes, queue recourbée, etc.) déjà décrits par Darwin dès 1869, même si ce concept est désormais remis en question par la communauté scientifique.
Pour le dire plus simplement : un loup élevé par des humains reste un loup apprivoisé et ne devient pas un chien. Ses besoins et ses capacités physiologiques, son comportement et ses aptitudes cognitives restent fondamentalement les mêmes que celles de ces congénères sauvages. Il en va de même pour toutes les autres espèces non domestiques qui envahissent nos écrans.
À lire aussi :
Le chien descend-il vraiment du loup ?
Des animaux stars au destin captif : le cas des loutres d’Asie
Les félins et les primates ont longtemps été les animaux préférés des réseaux sociaux, mais une nouvelle tendance a récemment émergé en Asie : la loutre dite de compagnie.
Parmi les différentes espèces concernées, la loutre cendrée (Aonyx cinereus), particulièrement prisée pour son apparence juvénile, représente la quasi-totalité des annonces de vente en ligne dans cette région. Cela en fait la première victime du commerce clandestin de cette partie du monde, malgré son inscription à l’Annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces menacées depuis 2019.
Les cafés à loutres, particulièrement en vogue au Japon, ont largement participé à normaliser cette tendance en les exposant sur les réseaux sociaux comme animaux de compagnie, un phénomène documenté dans un rapport complet de l’ONG World Animal Protection publié en 2019. De même, le cas de Splash, loutre employée par la police pour rechercher des corps en Floride (États-Unis), montre que l’exploitation de ces animaux s’étend désormais au-delà du divertissement.
En milieu naturel, ces animaux passent la majorité de leurs journées à nager et à explorer un territoire qui mesure plus d’une dizaine de kilomètres au sein d’un groupe familial regroupant jusqu’à 12 individus. Recréer ces conditions à domicile est bien entendu impossible. En outre, leur régime, principalement composé de poissons frais, de crustacés et d’amphibiens, est à la fois extrêmement contraignant et coûteux pour leurs propriétaires. Leur métabolisme élevé les oblige en plus à consommer jusqu’à un quart de leur poids corporel chaque jour.
Privés de prédation et souvent nourris avec des aliments pour chats, de nombreux animaux exhibés sur les réseaux développent malnutrition et surpoids. Leur mal-être s’exprime aussi par des vocalisations et des troubles graves du comportement, allant jusqu’à de l’agressivité ou de l’automutilation, et des gestes répétitifs dénués de fonction, appelés « stéréotypies ». Ces comportements sont la conséquence d’un environnement inadapté, sans stimulations cognitives et sociales, quand elles ne sont pas tout simplement privées de lumière naturelle et d’espace aquatique.
Une existence déconnectée des besoins des animaux
Cette proximité n’est pas non plus sans risques pour les êtres humains. Les loutres, tout comme les autres animaux exotiques, peuvent être porteurs de maladies transmissibles à l’humain : salmonellose, parasites ou virus figurent parmi les pathogénies les plus fréquemment signalées. De plus, les soins vétérinaires spécialisés nécessaires pour ces espèces sont rarement accessibles et de ce fait extrêmement coûteux. Rappelons notamment qu’aucun vaccin antirabique n’est homologué pour la majorité des espèces exotiques.
Dans le débat public, on oppose souvent les risques pour l’humain au droit de posséder ces animaux. Mais on oublie l’essentiel : qu’est-ce qui est réellement bon pour l’animal ? La légitimité des zoos reste débattue malgré leur rôle de conservation et de recherche, mais alors comment justifier des lieux comme les cafés à loutres, où l’on paie pour caresser une espèce sauvage ?
Depuis 2018, le bien-être animal est défini par l’Union européenne et l’Anses comme :
« Le bien-être d’un animal est l’état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l’animal. ».
Dès lors, comment parler de bien-être pour un animal en surpoids, filmé dans des situations anxiogènes pour le plaisir de quelques clients ou pour quelques milliers de likes ?
Braconnés pour être exposés en ligne
Bien que la détention d’animaux exotiques soit soumise à une réglementation stricte en France, la fascination suscitée par ces espèces sur les réseaux ne connaît aucune limite géographique. Malgré les messages d’alerte mis en place par TikTok et Instagram sur certains hashtags, l’engagement du public, y compris en Europe, alimente encore la demande mondiale et favorise les captures illégales.
Une étude de 2025 révèle ainsi que la majorité des loutres captives au Japon proviennent de deux zones de braconnage en Thaïlande, mettant au jour un trafic important malgré la législation. En Thaïlande et au Vietnam, de jeunes loutres sont encore capturées et séparées de leurs mères souvent tuées lors du braconnage, en violation des conventions internationales.
Les réseaux sociaux facilitent la mise en relation entre vendeurs et acheteurs mal informés, conduisant fréquemment à l’abandon d’animaux ingérables, voire des évasions involontaires.

© Tonga Terre d’Accueil
Ce phénomène peut également avoir de graves impacts écologiques, comme la perturbation des écosystèmes locaux, la transmission de maladies infectieuses aux populations sauvages et la compétition avec les espèces autochtones pour les ressources.
Récemment en France, le cas d’un serval ayant erré plusieurs mois dans la région lyonnaise illustre cette réalité : l’animal, dont la détention est interdite, aurait probablement été relâché par un particulier.
Quand l’attention profite à la cause
Mais cette visibilité n’a pas que des effets délétères. Les réseaux sociaux offrent ainsi un nouveau levier pour analyser les tendances d’un marché illégal. D’autres initiatives produites par des centres de soins et de réhabilitation ont une vocation pédagogique : elles sensibilisent le public et permettent de financer des actions de protection et de lutte contre le trafic.
Il ne s’agit donc pas de rejeter en bloc la médiatisation autour de la question de ces animaux, mais d’apprendre à en décoder les intentions et les impacts. En définitive, le meilleur moyen d’aider ces espèces reste de soutenir les associations, les chercheurs et les programmes de réintroduction. Et gardons à l’esprit qu’un simple like peut avoir des conséquences, positives ou négatives, selon le contenu que l’on choisit d’encourager.
![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
– ref. « Bars à loutres » au Japon : comment les réseaux sociaux popularisent les animaux sauvages malgré leur mal-être en captivité – https://theconversation.com/bars-a-loutres-au-japon-comment-les-reseaux-sociaux-popularisent-les-animaux-sauvages-malgre-leur-mal-etre-en-captivite-268683