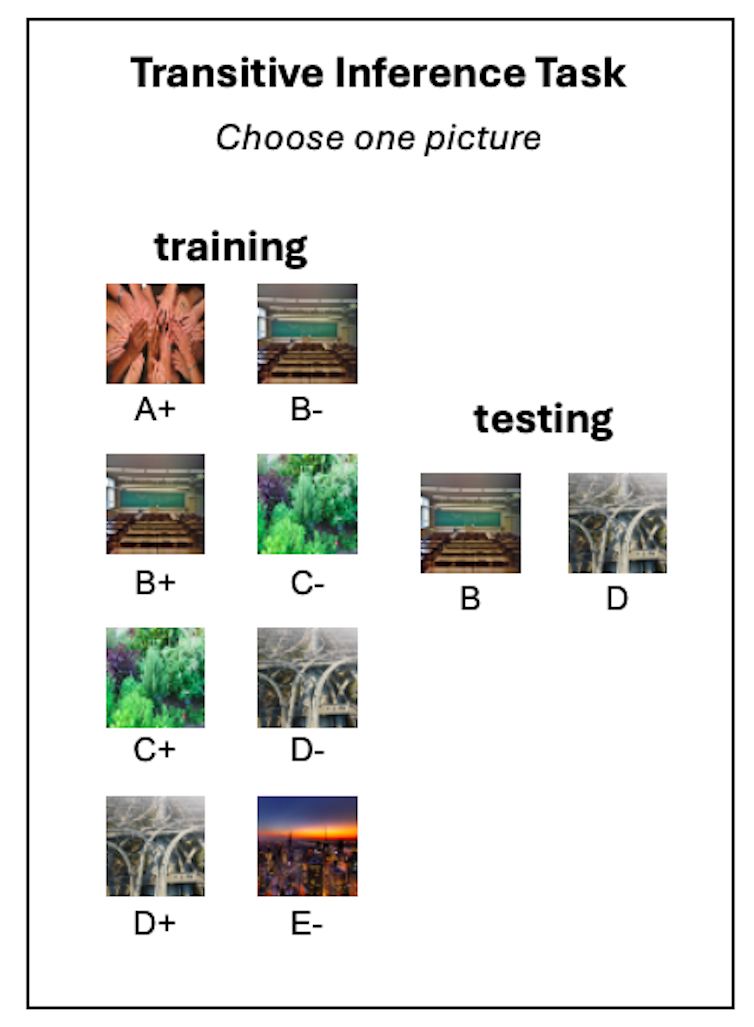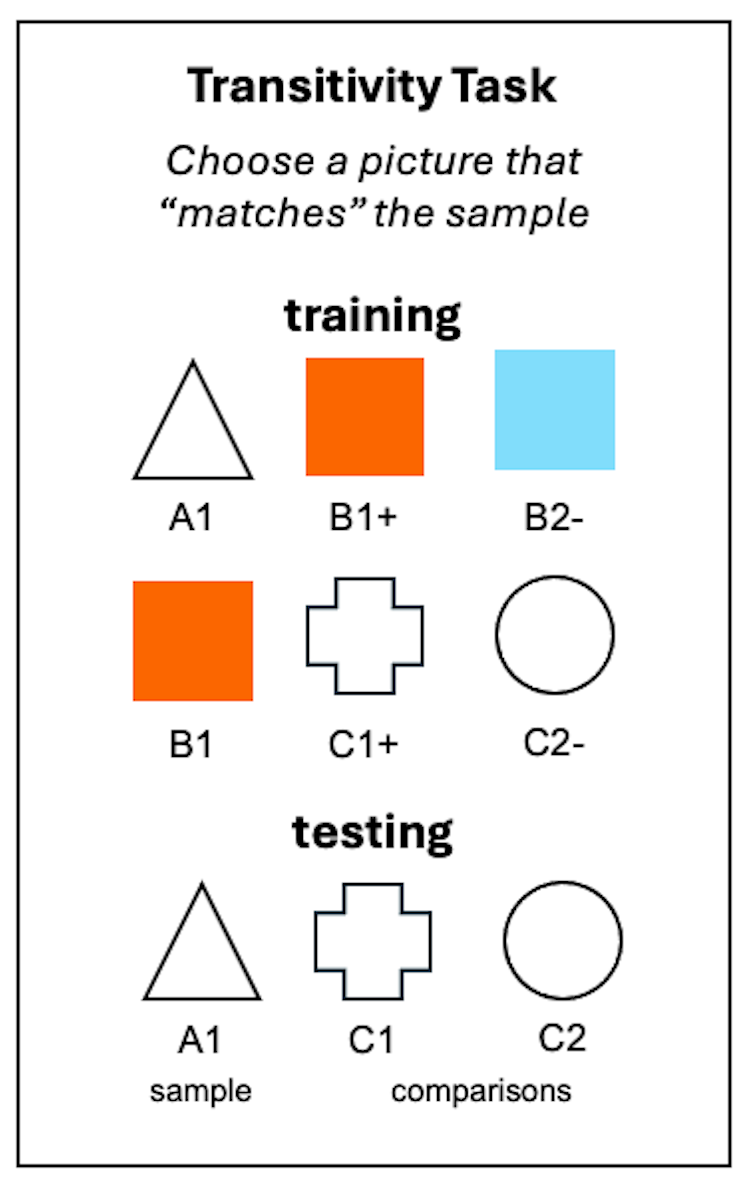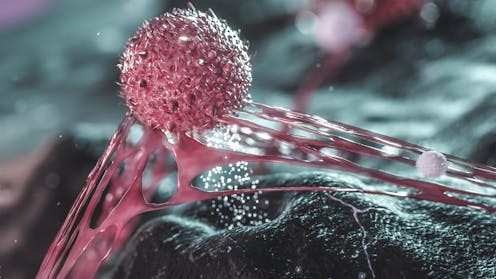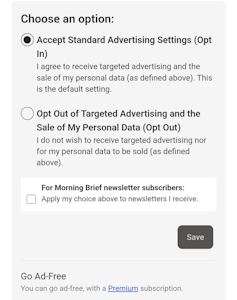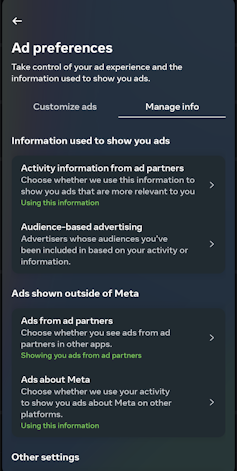Source: The Conversation – (in Spanish) – By Armando Alvares Garcia Júnior, PDI. Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

Durante la última cumbre de la OTAN, celebrada en La Haya el pasado 25 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia directa a España: si no incrementa su gasto militar hasta el 5 % de su PIB, Estados Unidos le impondrá represalias comerciales.
Leer más:
El gasto en defensa de España y sus diferencias con EE. UU.
Esta amenaza, expresada con la frase “les vamos a hacer pagar el doble” mediante la política arancelaria, ha generado preocupación en sectores económicos españoles con fuertes vínculos comerciales con EE. UU. como el del aceite de oliva, el vino y los productos farmacéuticos.
Pero ¿es realmente viable desde un punto de vista jurídico la aplicación de esta medida?
Comercio exterior: competencia de Bruselas
Desde la perspectiva europea, la Unión está legalmente protegida por el principio de competencia exclusiva en materia de política comercial: solo la Comisión Europea puede negociar, imponer o responder a aranceles, lo que impide que Estados Unidos pueda sancionar sólo a España, sin involucrar al resto del bloque. Cualquier intento de penalización unilateral vulneraría el marco establecido por el Derecho de la UE y llevaría inevitablemente a respuestas conjuntas.
Por otra parte, Washington cuenta con herramientas legislativas –la Sección 232 del Trade Expansion Act, la Sección 301 del Trade Act y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional– que le permiten imponer aranceles frente a prácticas comerciales que su gobierno considere “injustas”.
De hecho, Trump ya ha aplicado este año aranceles elevados a productos como el acero o el aluminio, y ha amenazado con aumentar hasta un 200 % los impuestos sobre vinos y licores europeos. Sin embargo, los tribunales estadounidenses han bloqueado algunas de estas medidas al considerar que exceden los poderes presidenciales o contravienen la Constitución, lo que revela límites internos a su actuación.
Leer más:
Imposición de aranceles: lo que Trump no aprendió de la Gran Depresión
Las herramientas de la OMC
Desde el punto de vista de la Organización Mundial del Comercio (OMC), si Estados Unidos impusiera gravámenes adicionales sin base jurídica válida estaría infringiendo los acuerdos de comercio internacional ya pactados.
Las únicas excepciones aceptadas por la OMC son aquellas derivadas de riesgos a la seguridad nacional, pero su interpretación es limitada y, además, la UE ya ha iniciado consultas ante el organismo multilateral contra los aranceles anunciados por Trump el pasado mes de abril.
Dado que el Órgano de Apelación de la OMC está paralizado desde diciembre de 2019, cuando la primera Administración Trump bloqueó su renovación para evitar resoluciones contrarias a los intereses estadounidenses, la Unión Europea ha adaptado su legislación mediante la enmienda a su reglamento de ejecución de comercio (Reglamento 654/2014), en vigor desde febrero de 2021, para autorizar represalias unilaterales en caso de que la parte contraria recurra a la llamada “apelación en el vacío” (es decir, que no suspende la ejecución de la resolución apelada).
En paralelo, la UE –junto a países como Canadá, Noruega, Brasil y Reino Unido, el último en sumarse)– impulsa mecanismos alternativos bajo el amparo de las normas establecidas por la OMC, que faciliten la resolución de disputas comerciales entre los miembros firmantes mientras persista el bloqueo institucional.
La Comisión Europea también pretende involucrar a los países integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico (CPTPP). Entre otros, Australia, Canadá, Chile, Japón, México, Perú, Singapur y el Reino Unido (que se adhirió a ese bloque en diciembre de 2024).
Ley y orden
Aunque políticamente poco probable, Trump podría imponer aranceles selectivos a España amparándose en su normativa nacional, o incluso alegando una emergencia nacional, pese a que estas decisiones violarían los compromisos de EE. UU. ante la OMC y la UE.
Desde el punto de vista jurídico, actuar de forma discriminatoria dentro de la Unión Aduanera Europea contravendría tanto el principio de no discriminación o de nación más favorecida, por el que cada país miembro de la OMC trata por igual al resto –es decir, como a sus interlocutores comerciales más favorecidos–, como los límites fijados en los acuerdos ya abarcados por el organismo multilateral.
Incluso si EE. UU. justificara adecuadamente una excepción de seguridad nacional para la aplicación de aranceles extraordinarios a España, la OMC podría examinar y limitar la medida por tratarse de una cláusula no autoejecutable, cuya entrada en vigor requiere de actos administrativos o legislativos que la hagan aplicable.
¿Negociación o presión?
En un momento en que Bruselas renegocia sus acuerdos comerciales con Washington –aunque el plazo inicialmente fijado para el 9 de julio podría prolongarse incluso hasta septiembre– la amenaza de Trump, en apariencia dirigida a los miembros de la OTAN, también busca influir en la negociación comercial.
Si Estados Unidos intentara penalizar a España de forma individual se encontraría con la defensa colectiva de Bruselas, obligada a salvaguardar la integridad del mercado único.
Unidad europea e intereses comerciales
Política y económicamente, la amenaza a España le sirve al presidente estadounidense como arma de negociación. Pero la UE tiene la capacidad legal para iniciar consultas en la OMC, ganar arbitrajes y activar medidas de represalia unilaterales, incluso sin que el Órgano de Apelación de la OMC esté funcionando plenamente. Así, aunque posible, esta medida carece de justificación jurídica sólida y no escaparía de una respuesta organizada desde Bruselas.
Por otra parte, dentro del bloque europeo, Alemania presiona para alcanzar un acuerdo “rápido y sencillo”, centrado en sectores críticos como la automoción y la industria farmacéutica. El canciller Merz advierte que el sector exportador alemán no puede permitirse demoras.
Aunque Trump utilice el gasto en defensa como palanca cruzada, la UE debe mantener su coherencia negociadora, tratando a España como parte inseparable del bloque y evitando ceder ante amenazas externas.
![]()
Armando Alvares Garcia Júnior no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. ¿Podrá EE. UU. cumplir su amenaza de imponer aranceles a España por no subir su gasto en defensa? – https://theconversation.com/podra-ee-uu-cumplir-su-amenaza-de-imponer-aranceles-a-espana-por-no-subir-su-gasto-en-defensa-260001