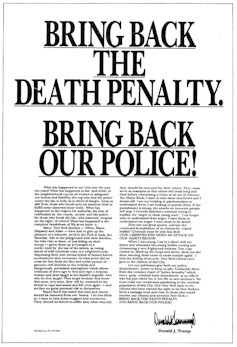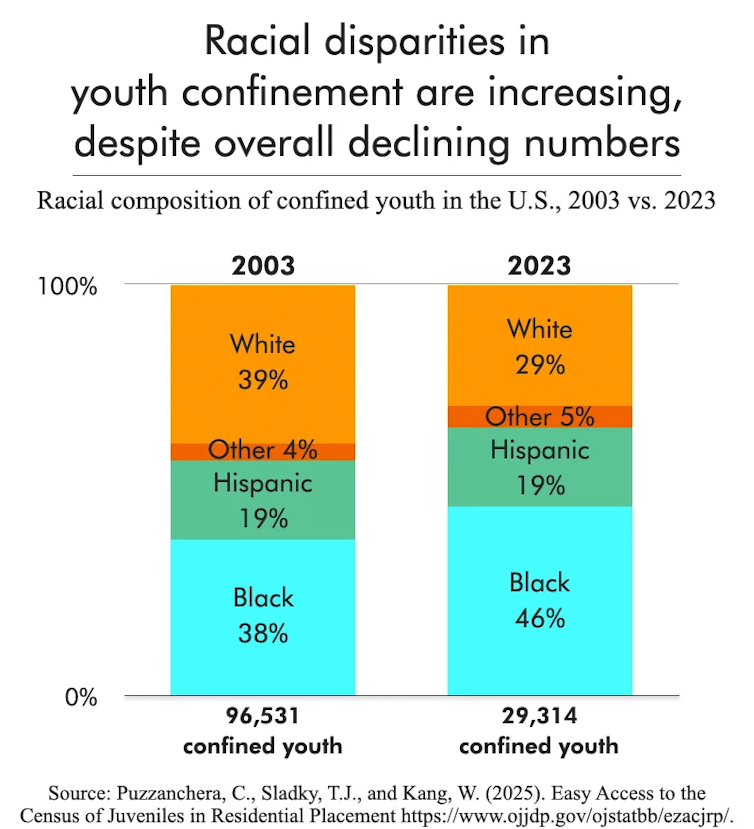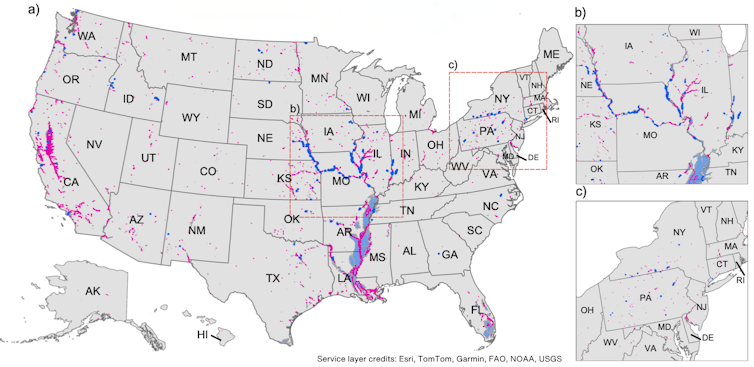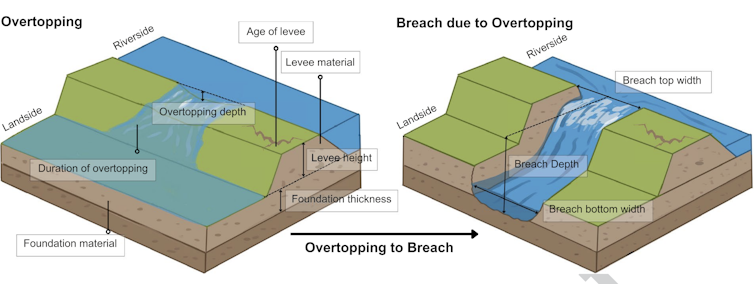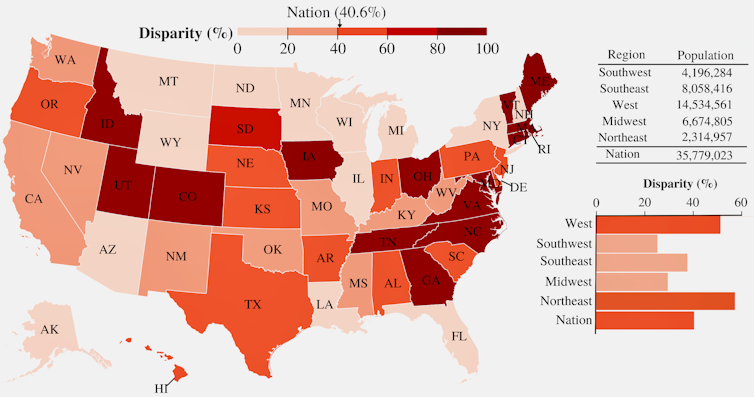Source: The Conversation – France in French (3) – By Robert Kluijver, Docteur associé au Centre de Recherches Internationales CERI, Sciences Po/CNRS, spécialiste de la Corne d’Afrique., Sciences Po
Israël vient de devenir le premier pays à reconnaître l’indépendance du Somaliland, plus de trente ans après que celui-ci se soit de facto totalement détaché de la Somalie. À travers cette décision, Tel-Aviv cherche à obtenir une place forte sur la très stratégique mer Rouge, à faire pencher en sa faveur les équilibres géopolitiques régionaux et, possiblement, à expulser vers ce territoire de la Corne de l’Afrique de nombreux Palestiniens. Le Somaliland se réjouit de cette première reconnaissance internationale, mais est-il vraiment positif pour lui de se retrouver ainsi l’obligé d’Israël ?
Le 26 décembre dernier, Israël a surpris le monde entier en reconnaissant officiellement l’indépendance du Somaliland. Quelles sont les motivations de cette annonce inattendue, et quelles conséquences peut-elle avoir ?
Une anomalie diplomatique
L’État du Somaliland, formé en 1991, est indépendant à tous points de vue, mais Israël est le premier État souverain à le reconnaître. Pour tous les autres pays et les organisations internationales, le Somaliland (4,5 millions d’habitants) reste sous le contrôle de l’État somalien, duquel il a fait sécession après avoir subi une guerre aux allures de génocide à la fin des années 1980.
Aujourd’hui, l’État fédéral somalien est en proie aux attentats commis par les organisations Al-Chabaab et État islamique, connaît un niveau de violence élevé et un degré de corruption à battre tous les records.
En comparaison, le Somaliland est un havre de paix démocratique et stable, qui jouit de sa propre Constitution, d’un système politique et électoral qui fonctionne plutôt bien, de sa propre monnaie et de sa propre armée.

Somalilandstandard.com
Le président Abdirahman Irro avait certainement besoin de cette bonne nouvelle. Après sa victoire le 13 novembre 2024, son gouvernement s’est enlisé dans des conflits claniques et a fait peu de progrès sur les fronts critiques de l’emploi des jeunes, de la croissance économique et de la lutte contre l’inflation. Après l’annonce israélienne, des foules en liesse sont descendues dans les rues de Hargeisa, la capitale du Somaliland.
Qu’apporterait une large reconnaissance internationale aux Somalilandais, à part la fierté ? L’acceptation de leurs passeports et l’intégration dans les systèmes bancaires internationaux, ce qui facilitera le commerce, ainsi que la liberté pour le gouvernement d’emprunter de l’argent aux organisations financières internationales afin de financer le développement.
Mais on n’en est pas là. Le président Trump n’a pas donné suite à l’initiative israélienne. « Qui sait ce que c’est, le Somaliland ? » a-t-il demandé.
Cependant, on sait que les États-Unis ont récemment visité les côtes du Somaliland pour étudier la possibilité de l’implantation d’une base militaire.
Une ligne de fracture géopolitique
Les vives réactions de l’Union africaine, de l’Égypte, de la Turquie et de maints autres membres de l’Organisation de la coopération islamique, qui ont tous affirmé leur attachement à l’intangibilité des frontières de la Somalie, dessinent une ligne de fracture géopolitique qui risque de s’aggraver dans un proche avenir. De l’autre côté, les pays qui estiment que l’indépendance du Somaliland serait dans leur intérêt – les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et le Kenya – gardent le silence. Le ralliement à ce camp d’Israël – et potentiellement, un jour, des États-Unis – lui donne cependant beaucoup plus de poids.
Officiellement, Israël n’a donné aucune explication spécifique justifiant cette reconnaissance. Mais la plupart des analystes s’accordent à dire que la sécurité des lignes maritimes menant, par la mer Rouge, au port israélien d’Eilat et au canal de Suez en est la raison principale. Les côtes du Somaliland, en face du Yémen et proches du détroit de Bab el-Mandab, offriraient à l’État hébreu une plate-forme pour prendre en tenaille le Yémen des Houthis et déjouer l’influence régionale turque.
Un deuxième intérêt moins cité est le désir israélien de trouver un pays qui accueillerait les Palestiniens que le gouvernement Nétanyahou cherche à expulser. Plus tôt cette année, les efforts israéliens et américains visant à négocier un accueil des Palestiniens dans divers pays, y compris au Somaliland, ont fait couler beaucoup d’encre. Bien qu’un tel scénario paraisse à ce stade hautement invraisemblable, l’État somalilandais pourrait y trouver son avantage, si cela impliquait une reconnaissance internationale plus vaste et d’importants transferts de fonds.
Rappelons à cet égard que l’exode de centaines de milliers de Palestiniens vers le Koweït et d’autres pays du Golfe après l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza en 1967 contribua fortement au développement économique de ces pays. Mais les conditions étaient différentes. La main-d’œuvre palestinienne, éduquée et professionnelle, tombait à pic pour ces pays riches en pétrole mais manquant de ressources humaines, et par ailleurs arabophones. Au Somaliland, où 70 % des jeunes ne trouvent pas d’emploi, les Palestiniens auraient beaucoup plus de mal à s’intégrer.
Un troisième intérêt pourrait être de bouleverser un ordre régional globalement hostile à Israël. La reconnaissance du Somaliland, surtout si les Émirats, l’Éthiopie et les États-Unis venaient à emboîter le pas à Israël, sème le trouble parmi les rivaux de Tel-Aviv : l’Iran et le Yémen des Houthis, la Turquie et le Qatar (sponsors principaux de l’État fédéral somalien), ainsi que l’Égypte, alliée du Soudan, de l’Érythrée et de Djibouti pour isoler le rival éthiopien.
Un cadeau empoisonné ?
Cette reconnaissance surprise semble un pari risqué mais pourrait rebattre les cartes en faveur d’Israël. Un facteur clé est la légitimité domestique et la stabilité du gouvernement somalilandais, qui en fait un meilleur allié que le gouvernement de la Somalie fédérale.
À court terme, l’annonce semble jouer en faveur du président Irro et du légitime désir de reconnaissance du peuple somalilandais. Mais rentrer ainsi dans le camp israélien pourrait s’avérer, à moyen terme, un cadeau empoisonné. Les islamistes d’Al-Chabaab ont laissé le Somaliland tranquille depuis 2008 mais, de même que l’immense majorité des quelque 12 millions de citoyens de l’État fédéral, ils voient d’un très mauvais œil ce qui relève à leurs yeux d’une trahison à la fois de la cause palestinienne et de l’unité du peuple somalien. À suivre…
![]()
Robert Kluijver ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. La reconnaissance du Somaliland par Israël : un cadeau empoisonné ? – https://theconversation.com/la-reconnaissance-du-somaliland-par-israel-un-cadeau-empoisonne-272617